

Al enterarse de la novedad sobre la tortuga gigante, las niñas se sintieron tan interesadas como los chicos.
—Yo quiero hacer una caricia a la tortuguita, mamá —declaró Sue, mientras se ponía unos pantalones cortos.
—¿Qué pasará si los ladrones furtivos llegan allí antes que nosotros? —preguntó, muy preocupada, Pam.
Pero su madre le repuso que el señor Mark estaba allí, vigilando. También él había visto la tortuga y se había ocultado cerca para ocuparse de que el animal pudiera regresar sin novedad al Golfo.
Después de vestirse apresuradamente, los niños salieron con sus padres y echaron a andar por la arena.
—Ahí está el señor Mark —dijo, al cabo de un rato, el padre.
Y señaló el oficial, agazapado a la sombra de un pequeño malecón hecho de troncos, hundidos en la arena. El señor Mark volvió entonces la cabeza para saludar a la familia con sólo un gesto.
—Yo no veo ninguna tortuga —protestó Holly, en un susurro.
El señor Mark señaló el límite de la marea alta y dijo, en voz bajísima:
—Ahora está escarbando. Vigilad con atención.
En ese momento, por detrás de unas nubes apareció la luna, iluminando la blanca arena con su fantasmal y ligero resplandor.
—Ya la veo —dijo Pam.
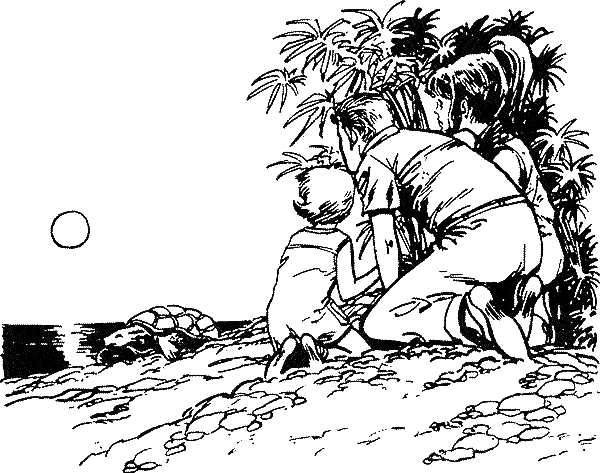
A unos sesenta metros de la orilla, los niños pudieron distinguir el contorno de la tortuga más grande que habían visto en toda su vida. Con las aletas, el animal cavaba un hoyo y arrojaba arena en todas direcciones.
Los cinco hermanos empezaron a murmurar preguntas todos a un tiempo.
—¿Qué profundidad tendrá el hoyo? —quiso saber Pete.
—¿Y cómo son de grandes los huevos? —añadió Holly.
—¿Cuántos pondrá? —preguntó Pam.
—Haced las preguntas de uno en uno, por favor —pidió el señor Mark, sonriendo.
Y, en cuchicheos, explicó a los niños que el agujero tendría unos sesenta centímetros de profundidad.
—Es más estrecho por arriba que en el fondo —añadió, aclarando que la tortuga pondría aproximadamente doscientos huevos—. Y tienen la medida de pelotas de ping-pong.
—¿Botan bien? —preguntó Sue.
—Ya lo creo —replicó el señor Mark—. Por casualidad se me cayó una vez uno, en la arena húmeda, y rebotó.
—¿Eso es verdad? —se cercioró Holly.
—Absolutamente verdad.
—¡Canastos! —exclamó Ricky—. ¡Huevos que rebotan!
Pete señaló un trecho de la arena húmeda, diciendo:
—Ahora puedo ver las huellas que ha dejado la tortuga.
Los ojos del muchacho, acostumbrados a la semioscuridad, podían ver perfectamente el rostro dejado por el animal, antes de desaparecer en el nido que había abierto para los huevos.
—Ahora tendremos que esperar a que ponga los huevos.
Pasaban los minutos y Sue empezó a cabecear. El señor Hollister tomó en brazos a la pequeñita, que pronto quedó dormida.
Al cabo de tres cuartos de hora de silencio, roto tan sólo por los cuchicheos de los niños, se oyó de pronto exclamar a Pam:
—¡Ya sale!
Por el agujero abierto en la arena apareció la cabeza de la tortuga, que estuvo moviendo su largo cuello de un lado a otro, durante unos momentos. Luego, aparecieron sus aletas y, al fin, el gigantesco cuerpo emergió del nido.
—¡Mirad! ¡Mirad! —exclamó Holly, viendo que las aletas de la tortuga volvían a ponerse de nuevo al trabajo.
Esta vez lo que hizo fue empujar la arena hacia el agujero, hasta volver a cubrirlo. Luego, la tortuga empezó a moverse en círculos dejando mil huellas en la arena, para que nadie pudiera saber exactamente dónde estaban los huevos que acababa de poner. Al fin, la enorme criatura se encaminó a la orilla y desapareció entre las olas.
—¡Caramba! ¡Hemos tenido una gran demostración! —dijo la señora Hollister, poniéndose en pie.
—La arena ha quedado llena de huevos y yo lleno de calambres, por causa de esta postura —rió el señor Hollister, mientras se erguía, con la dormida Sue en sus brazos.
—¿Estará el nido a salvo, ahora? —preguntó Pam, mientras regresaban al hotel.
El oficial de protección zoológica contestó que, a veces, los mapaches encontraban los huevos y se los comían. Y añadió:
—Mañana por la mañana rociaré el nido con un líquido que disimulará el olor de la tortuga.
Toda la familia, incluyendo los padres, durmió hasta muy tarde, aquella mañana. Pam se despertó al oír una llamada en la puerta de sus padres, y luego la voz del botones que decía:
—Un telegrama para el señor Hollister.
Poniéndose a toda prisa la bata, Pam salió de su habitación. Ya todos los demás se habían despertado y rodeaban al padre, que estaba abriendo el telegrama.
—Es de Charlie «Rabo de Tigre» —anunció el señor Hollister, empezando a leer—. «A los Hollister. Estoy en un apuro. Esperen a Clementina. Cuiden de ella».
—¡Zambomba! ¿Qué querrá decir esto? —se preguntó Holly—. Pobre señor «Rabo de Tigre», tan bueno como es…
Estuvieron haciendo mil suposiciones sobre aquel incomprensible telegrama y Pam dijo:
—A lo mejor Clementina nos explicará algo más cuando venga.
—Es posible —asintió la madre—. Hay que tener paciencia y esperar.
Después del desayuno, Pete y Ricky se dispusieron a ir a la comisaría para hacer el juramento de comisarios juveniles.
—Así podremos llevar los blusones con el nombre bordado —dijo Ricky, mirando significativamente a su madre.
—Ah. Ya sé a lo que te refieres —dijo la señora Hollister, abriendo el bolso—. Aquí tenéis dinero, Pete. Comprad uno para cada uno.
Los dos hermanos dieron las gracias a la señora Hollister y fueron a la caseta donde alquilaban bicicletas.
Avanzaron por la carretera que bordeaba el campo de golf, tomaron, luego, la calle mayor, y pronto se detuvieron ante la comisaría. Allí se encontraron con sus tres nuevos amigos y varios comisarios más.
—Todo arreglado —anunció Bud.
—Entrad —les invitó Alf.
—El sargento Reno os tomará juramento —dijo Wyn, tomando a Pete por el brazo, mientras entraban en el edificio.
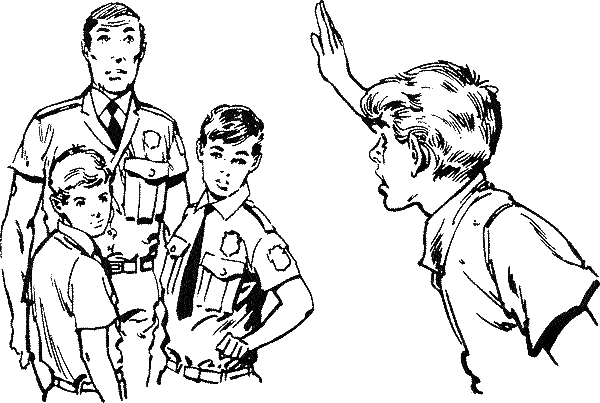
—Buenos días, Ricky y Pete —saludó el oficial de policía—. Acercaos y os tomaré juramento.
De repente, a espaldas de los dos Hollister sonó una voz brusca, diciendo:
—¿Cómo puede ser eso? ¡Esos chicos no pueden ser comisarios!
Pete y Ricky casi no podían creer lo que estaban oyendo sus oídos. Aturdidos, giraron sobre sus talones y se encontraron… ¡frente a Joey Brill! El camorrista sonrió con desprecio, mientras daba un paso al frente.
—Yo he venido a Florida antes que estos chicos —dijo— y no soy comisario. De modo que ellos tampoco pueden serlo.
—¡Joey Brill! —exclamó Pete—. ¿Cómo has llegado aquí?
—Ya te dije que vendría a Florida —dijo el camorrista—. Mis padres tienen amigos aquí.
El sargento Reno no estaba impresionado por las palabras agresivas del chicazo. Mirando con expresión divertida a Joey, preguntó:
—¿Has presentado ya tu solicitud?
—No. No he presentado nada.
—Entonces, ¿por qué te disgusta que hagan juramento los hermanos Hollister?
—Porque siempre están molestándome.
—¡Eso no es cierto! —contestó Ricky, enojadísimo.
—No discutamos por eso —pidió el sargento Reno, mientras Bud, Alf y Wyn observaban todo en silencio—. Ahora, Pete y Ricky prestarán juramento. Adelantaos y levantad la mano derecha.
Con el ceño fruncido, Joey observó cómo el oficial pronunciaba el juramento, que los dos hermanos repitieron gravemente. Ambos prometieron apoyar la ley y comportarse como buenos deportistas.
Luego, el sargento Reno estrechó la mano a los dos chicos, y Wyn, Alf y Bud les dieron afectuosas palmadas en la espalda.
—¿Ahora ya podemos llevar las camisas blancas? —preguntó, impaciente, Ricky.
—¡Naturalmente! —repuso Alf—. Las tenemos aquí, en nuestro armario.
Después de hecha la compra, Pete se volvió a Joey Brill para decir:
—Espero que pases unas buenas vacaciones y no nos molestes.
—¡No os preocupéis! —contestó el camorrista, y salió de la comisaría con la rapidez de una flecha.
—¿Cómo sabría Joey que veníamos a prestar juramento? —preguntó Pete, extrañado.
—Uno de nuestros socios vive en la casa de al lado de donde está Joey —explicó Bud—. Se llama Tandy. Puede que él se lo haya dicho a Joey.
Al llegar al hotel, Pete y Ricky enseñaron, muy orgullosos, sus camisas de uniforme.
—Lo primero que haré —decidió la señora Hollister— es poner una cinta con vuestros nombres en la parte interior del cuello.
Rápidamente, la madre descosió de otras prendas la tira con el nombre de cada uno de sus hijos y lo cosió en las camisas.
—¡Canastos! ¡Qué bien está eso, Pete! —exclamó el pecoso—. Así no podemos perderlas.
Mientras los dos chicos volvían a probarse las camisas nuevas y se admiraban en un gran espejo, Pam, Holly y Sue se fueron a los alrededores de la piscina para jugar con las caracolas.
—Me parece que esto nos hará ser mejores detectives —declaró, sentencioso, Ricky, pasando una y otra vez los dedos por el bordado que decía «Comisario Juvenil».
Pete, hinchiendo orgullosamente el pecho, contestó:
—Por lo menos, todo el mundo sabrá cuál es nuestro trabajo. Y ya has visto cuántos nuevos amigos estamos haciendo.
En aquel momento, desde la ventana del hotel, los dos muchachos oyeron gritar a Holly.
—Nos está llamando. ¡Vamos! —dijo Pete—. Hay que darse prisa.
Bajaron las escaleras de dos en dos y cruzaron a todo correr el césped, hasta la piscina. Pam, Sue y Holly estaban arrodilladas, mirando al fondo de la piscina. ¡Y en pie, junto a ellas, estaba Joey Brill!
—Nos ha tirado al agua las caracolas —se lamentó Pam, poniéndose en pie.
—¿Por qué has hecho eso? —preguntó Pete.
—Ha sido un accidente —repuso el malintencionado Joey—. Me resbaló el pie.
—¿Cómo supiste que estábamos hospedados aquí? —volvió a preguntar Pete.
—Hombre… ¡Como tenéis tantos amigos…! No es difícil conseguir información sobre los Hollister.
Al decir esto, Joey empezó a brincar alegremente alrededor de la piscina.
Entre tanto, Pam se había marchado a su habitación y volvió a los pocos minutos, con el traje y el gorro de baño puestos. En seguida, se zambulló en el agua y descendió al fondo, para recoger las conchas marinas.
Joey se acercó, inmediatamente, para ver cómo Pam salía del agua y entregaba unas cuantas cosas a Holly.
—No vuelvas a molestar a las niñas —advirtió Pete al camorrista.
Joey no hizo más que sonreír, mientras Pam volvía a echarse al agua.
—Iré a ponerme los pantalones de baño y la ayudaré —dijo Pete, echando a andar hacia el edificio del hotel.
—Yo también —afirmó Ricky, siguiendo a su hermano.
Pam salió a la superficie con otro puñado de conchas. Pero, antes de que la niña hubiera tenido tiempo de tomar aliento, Joey le hundió otra vez la cabeza en el agua con su fuerte pie. La pobre Pam volvió a encontrarse en el agua y emergió un instante después, tosiendo, medio ahogada. Mientras ella se sujetaba, respirando con dificultad, al borde de la piscina, Joey echó a correr, Pete y Ricky dieron media vuelta y se lanzaron tras el camorrista, ansiosos de darle alcance. Pero el chico les llevaba alguna distancia y pudo llegar a su bicicleta a tiempo.
—Ja, ja. Os he fastidiado otra vez —gritó el chico, mientras se alejaba por el campo de golf, pedaleando a toda velocidad.
—¡No vuelvas nunca más! —le advirtió Pete—. ¡Como vengas, yo mismo te tiraré a la piscina!
Mientras decía esto, Pete corría ya a la piscina para ver si Pam se había recobrado. Ricky siguió mirando hacia el lugar por donde había desaparecido Joey, y sacudía amenazadoramente los puños.
Cuando, al fin, el pelirrojo se decidió a volver con sus hermanos; por el camino se encontró con tío Dan. El viejo pescador estaba haciendo oscilar de un lado a otro, sobre la arena, su detector de metales. Al ver a Ricky, tío Dan le saludó, diciendo:
—Hola, jovencito. Precisamente dos individuos han estado haciéndome preguntas sobre los Hollister.
—¿Eran amigos de usted? —preguntó Ricky.
—No, hijo. Eran dos personas poco agradables.
—¿Y qué le preguntaron?
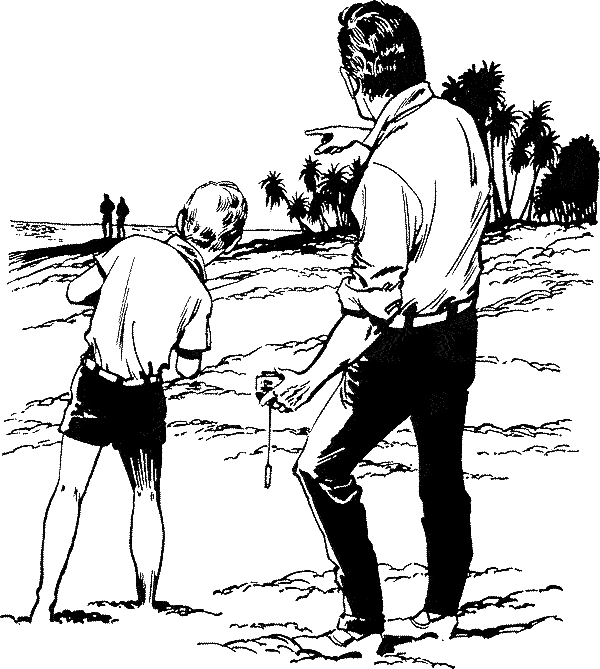
—Querían saber quién encontró el arpón. Precisamente les veo allí, todavía —añadió el tío Dan, señalando el extremo opuesto de la playa.
Los dos hombres estaban tan lejos que parecían dos manchitas en la arena.
—¡Canastos! Tendré que ir a investigar —murmuró el pequeño.
Sin decir nada a sus hermanos, echó a correr playa adelante. Cuando vio que tino de los dos hombres volvía la cabeza, Ricky se apresuró a tenderse en la arena para que no le vieran. A los pocos momentos, volvió a ponerse de pie y caminó sigilosamente tras los dos hombres, hasta quedar bastante cerca de ellos.
Cuando los desconocidos se detuvieron, súbitamente, Ricky se escondió tras un arbusto, a la altura de la marea alta, para oír lo que hablaban.
Como el viento soplaba en su dirección, el pequeño pudo escuchar frases como éstas:
—Buscan complicaciones. Casi les atrapamos… Forasteros… Sí… «Rabo de Tigre»…
Ricky comprendió en seguida que aquellos hombres sabían algo sobre los cazadores furtivos… ¡O tal vez eran ellos mismos los ladrones de huevos y cazadores furtivos!
«¡Si al menos pudiera ver dónde viven!», pensó el pelirrojo.
Los hombres estaban ahora muy juntos y sostenían una conversación misteriosa, que el pequeño no podía oír.
De pronto Ricky, a varios metros de distancia, vio algo que le pareció ser una «Zarpa de León». Sigilosamente, a cuatro pies, fue acercándose para coger la bonita caracola. Pero un momento después uno de los desconocidos volvió la cabeza y le vio.
—¡Demonio! Puede que sea uno de ellos —exclamó el hombre.
Al oírle, el pobre Ricky dio media vuelta y echó a correr. Pero un momento después tuvo que pararse en seco. Una poderosa mano acababa de atraparle por el cuello de la camisa…
El muchacho se volvió hacia su aprehensor.