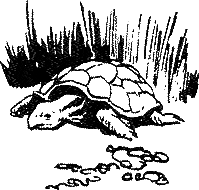
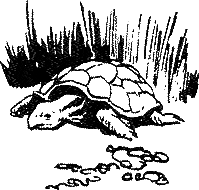
—¡Huyyy! —chilló Sue, mientras las pegajosas conchas resbalaban por su espalda.
En seguida empezó a arquearse como un arco y, al mismo tiempo, sacudía las manos, elevadas hacia el cielo.
—¡Canastos! ¿Qué es esto? ¿Algún baile? —preguntó Ricky, que llegaba corriendo desde la playa.
—No es cosa de risa —contestó Pam, añadiendo—: ¡Holly, Sue, venid conmigo sin tocar nada!
Las dos pequeñas siguieron a su hermana hasta la caseta del campo de golf. Allí, Pam preguntó al empleado si tenía algún líquido limpiador adecuado.
—Claro que sí. El que uso para limpiar las bolsas de golf —repuso el empleado, que, al fijarse en Sue y Holly, añadió con sorpresa—. ¡Caramba! ¿Quién ha adornado así a estas niñas?
—No ha sido más que un accidente —respondió Holly, muy apurada.
El hombre llevó el líquido ofrecido, del cual vertió Pam un poco en un paño, y en unos momentos tuvo a sus hermanas libres de las pegajosas conchas marinas. Estaba ya concluyendo cuando, al levantar la vista, Pam vio aproximarse a sus padres.
—Hay que darse prisa, niñas —dijo la mayor de las hermanas.
—No os preocupéis, que yo no diré nada —aseguró, amablemente, el empleado.
—No es eso —contestó Pam—. Es que todavía tenemos que hacer unos pendientes de caracolas.
Las niñas dieron las gracias a toda prisa, y volvieron a la mesita en donde Sue y Holly habían estado trabajando. Pete había arreglado el tubo de cola, mientras Ricky recogía los caracoles sucios.
—Todavía quedan muchos con los que se puede trabajar —observó Pam.
Esta vez las niñas manejaron la cola con mucho cuidado y en poco rato tuvieron hechos un par de delicados pendientes de conchas blancas y rosas. En seguida, fueron al cuarto de Pam para dejarlos secar al sol, en el antepecho de la ventana, y se cambiaron de vestido para cenar.
Antes de entrar en el comedor, las tres hermanas fueron a la tienda de regalos del hotel, donde el dependiente les dio una cajita y un poco de esponjoso algodón. Allí colocaron los pendientes que entregaron a su madre cuando todos estuvieron sentados a la mesa.
—¡Oh, qué bonitos! ¡Qué delicados! —exclamó la señora Hollister, al tiempo que se inclinaba para examinar las manecitas rosadas de Sue—. Y no os habéis manchado ni un poco con la cola.
Al oír aquello a Holly le entró risa y tuvo que taparse la boca con la servilleta, mientras Pam, para no tener que contestar, se quedó mirando fijamente el candelabro de la mesa. A Sue le brillaban los ojos y se le formaron en seguida los graciosos hoyuelos de las mejillas, pero no dijo una palabra. Y cuando Ricky se disponía a hablar, Pete se apresuró a referirse a otra cosa muy distinta a lo de los pendientes.
—Esta noche iremos a hacer guardia a la playa —dijo el hermano mayor, explicando luego cómo se habían inscrito como comisarios juveniles.
Holly anunció al momento:
—Yo también quiero ir. Soy muy buen detective.
—En Shoreham, puede que sí —replicó Ricky, dándose mucha importancia—, pero, en Florida, esto es trabajo de hombres.
—Me imagino que será algo muy peligroso —intervino el señor Hollister, haciendo un guiño a Pam—. Creo que por esta noche será mejor dejar el trabajo a los muchachos.
Toda la familia fue a dar un paseo por un trecho asfaltado, a orillas del agua, hasta que oscureció. Cuando la luna empezó a asomar ligeramente, entre las nubecillas, la señora Hollister dijo:
—Vámonos, niñas, y dejemos que los chicos se encarguen de detener a los cazadores furtivos.
En aquel momento, viendo llegar a Bud, Alf y Wyn, Pete sonrió afablemente, mientras Ricky hacía un marcial saludo. Cuando los tres comisarios recién llegados fueron presentados a los demás Hollister, los cinco muchachos se alejaron por la arena de la playa.
—Escuchad, compañeros —dijo Wyn, cuando iban de camino—. He pensado cómo atrapar a los cazadores.
—¿Cómo? —preguntó Pete.
—Dejando en la arena las huellas de una falsa tortuga.
—¡Qué gran idea! Pero ¿cómo haremos las huellas? —quiso saber Pete.
—Arrastrando nuestros pies —replicó Alf—. Bud, Wyn y yo hemos estado practicando antes.
Habían recorrido casi medio kilómetro de playa, cuando Pete vio un tupido bosquecito de palmeras.
—Ahí veo un sitio donde podemos escondernos —anunció—. ¿Podemos empezar ya las huellas de tortuga?
—Buena idea —asintió Alf Cohen.
Los chicos se acercaron a la orilla del agua y desde allí empezaron a avanzar arrastrando los pies, formando amplios círculos, camino de la parte alta de la playa.
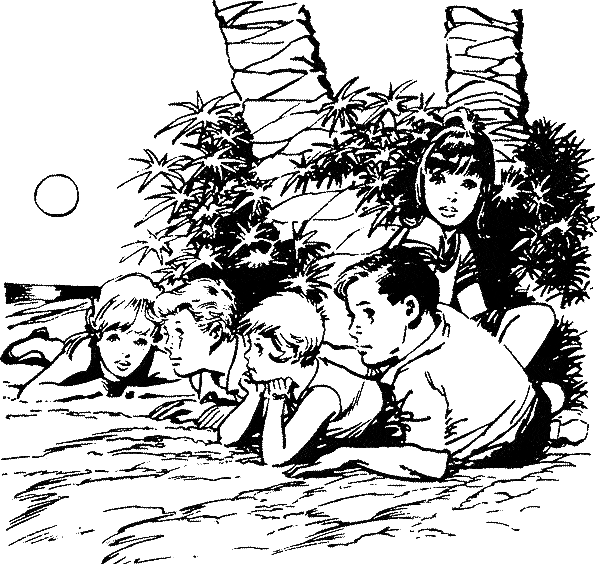
—En la oscuridad, esto engañará a los ladrones —opinó Bud Lardnes—. Vamos. Ahora nos esconderemos.
Los cinco muchachos penetraron en el bosquecillo y se tendieron en el suelo, boca abajo, con la cabeza apoyada en los brazos. Todo permanecía silencioso, si se exceptuaba el canto de los grillos y la brisa que soplaba entre las frondosas palmeras.
Pete paseaba constantemente la vista por las oscuras aguas.
—Me parece que esta noche no va a venir nadie —se lamentó Wyn.
—¡Un momento! ¡Mirad! —dijo Pete a media voz, señalando hacia la arena, donde parpadeaba una lucecilla.
—¿Brilla en la orilla o en el agua? —cuchicheó Bud.
—No lo sé —repuso Wyn—. Pero se está acercando.
Los muchachos atisbaron atentamente, entre la arena, la luz que se acercaba. De nuevo volvió a parpadear.
—A lo mejor es la señal del señor Mark —dijo Bud.
—O puede que sea la luz de una barca, oscilando entre las olas —razonó Pete.
De repente, un proyector brilló en la arena. Los chicos hundieron la cara en el suelo, sin atreverse a levantar la vista hacia la cegadora luz de una embarcación que estaba muy cerca de la orilla.
Entonces se oyó una voz muy queda. Se apagó la luz y hasta los oídos de los muchachos llegó el ruido de una quilla al chocar en la orilla. Los jóvenes detectives vieron brillar otra luz, cuando una oscura silueta examinó las falsas huellas de tortuga. En aquel momento, Ricky exclamó:
—¡Ésa es nuestra señal! —Y poniéndose en pie, el pecoso dijo a gritos—: Señor Mark, estamos aquí. ¿No ha encontrado usted a nadie?
—¡Zambomba! —masculló Pete con voz ronca—. ¡Ricky, vuelve aquí!
Pero el impulsivo pequeño ya había recorrido un buen trecho de la arena.
—¡Es una trampa! —gritó una voz de hombre.
—¡De prisa! Podremos escapar —contestó otro hombre.
Ahora todos los chicos corrieron hacia la orilla del agua, pero no lograron alcanzar a los hombres, que empujaron la embarcación hasta el agua, pusieron el motor en marcha y se perdieron en las sombras.
—Buena la has hecho, Ricky —rezongó Pete, disgustado.
—Pero… pe…
—Comprendemos que creíste que era la señal del señor Mark —dijo Wyn—, pero debiste esperar a que decidiéramos nosotros.
Brillaba la luna a través de una nubecilla y podía verse perfectamente la expresión tristona del rostro de Ricky.
—No te apures tanto —le dijo, amablemente, Bud—. Todos nos equivocamos, a veces.
—Pero no en cosas tan serias como ésta —murmuró el pelirrojo y, malhumorado, dio un puntapié en la arena húmeda.
En silencio, los chicos volvieron al hotel. Cuando llegaron al paseo asfaltado oyeron el sonido de una motora en las aguas del Golfo. Se encendió una luz que se apagó y encendió por segunda vez, para apagarse definitivamente.
—Apuesto algo a que éste sí es el señor Mark —dijo Pete.
Los muchachos se encaminaron a la orilla del agua, al mismo tiempo que se aproximaba la embarcación hacia ellos. Por fin la motora se detuvo y el señor Mark saltó a tierra.
—He localizado a alguien, hace un rato, pero se me escaparon de las manos —dijo el hombre.
—Eran los ladrones. Seguro —dijo Alf, apretando los labios—. También a nosotros se nos han escapado.
—Bien… Tendremos que probar otra vez, muchachos —contestó el señor Mark—. Gracias por vuestra ayuda.
Después que la motora hubo desaparecido, los tres jóvenes comisarios se despidieron.
—Puede que mañana nos veamos —dijo Pete.
—Muy bien. Buenas noches —contestó Wyn, antes de marchar.
Los dos hermanos Hollister se dirigieron de puntillas a su habitación. Pero, en cuanto sonaron sus pisadas en el vestíbulo, por la puerta de la habitación de Pam asomaron tres cabezas.
—¿Habéis atrapado a los malotes? —preguntó Sue.
—¿Qué ha pasado? —preguntaron Pam y Holly a un tiempo.
Ricky agachó la pelirroja cabeza, muy mohíno. Luego, indignado consigo mismo, exclamó:
—¡Lo he estropeado todo! Hasta Sue sería mejor detective que yo.
Atropelladamente explicaron los dos chicos lo que había ocurrido. Al acabar, Pete preguntó:
—¿Dónde están papá y mamá?
Pam dijo que sus padres habían salido a dar un paseo por la playa.
—No sé cómo no les hemos visto al venir —comentó Pete—. Buenas noches.
Los dos niños quedaron dormidos en cuanto apoyaron la cabeza en la almohada. No sabía cuánto tiempo llevaba durmiendo cuando, al sentir que una mano se apoyaba en su hombro, Pete se sentó en la cama de un salto.
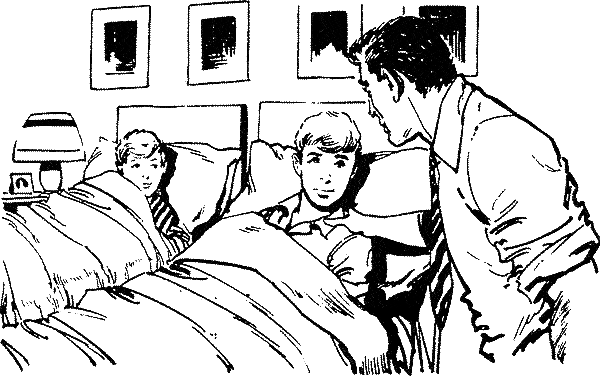
—No ocurre nada, Pete. No te asustes —le estaba diciendo su padre.
—¿Qué… qué pasa, papá? —preguntó Pete, mientras su madre encendía la luz.
Ricky abrió los ojos y se frotó los párpados repetidamente con el revés de la mano.
—Hay algo que me gustaría que vierais —dijo la señora Hollister—. Iré a despertar a las niñas.
—¡Canastos! ¿Qué es? —preguntó el pecoso.
—¡Una tortuga! ¡Una tortuga gigante! —contestó el señor Hollister—. ¡Está caminando por la playa para ir a dejar los huevos!