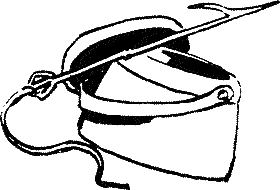
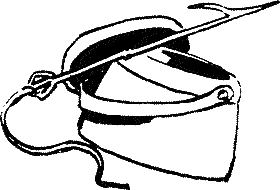
—¡Ricky! ¡Pete! ¡Pam! —llamó Holly emocionadísima, sosteniendo en alto el arpón—. ¡Daos prisa! ¡He encontrado una pista importantísima!
—Calma, hijita —pidió tío Dan—. Esto es una prueba de que los cazadores furtivos han estado por aquí. La policía querrá que no se haga propaganda de este descubrimiento.
Los demás niños, oyendo los gritos de su hermana, avanzaron a toda prisa por la arena, para reunirse con Holly. Ella les dijo lo que había sucedido y tío Dan habló del puntiagudo arpón metálico. Dijo que, antes de dejar los huevos enterrados en la arena, las tortugas recorrían un largo trecho.
—Entonces, ¿no se sabe exactamente dónde van a dejar los huevos? —preguntó Pete.
—Eso es —respondió el viejo pescador.
—Pero ¿qué tiene que ver con eso el arpón? —preguntó, con extrañeza, Ricky.
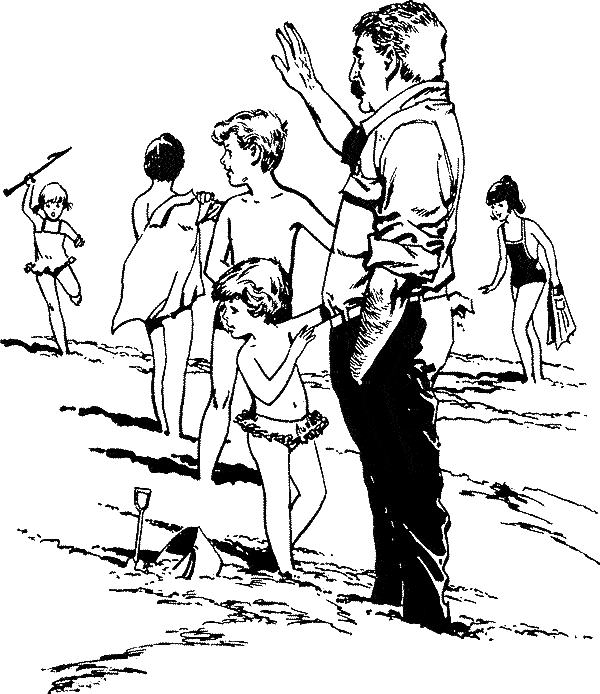
Tío Dan contestó que los cazadores furtivos paseaban por las zonas en donde las tortugas dejaban sus huellas, hundiendo una y otra vez el arpón en la arena.
—Cuando la punta sale manchada de yema, saben que el nido está debajo.
—¡Qué horror! —murmuró Pam—. Entonces deben escarbar y roban los huevos.
—¡Qué malotes! —exclamó Sue, estremecida.
—¡Y las pobres tortuguitas bebés no llegan a nacer! —se lamentó, compasivamente, Holly.
—No. No nacen —concordó tío Dan—. Los ladrones venden los huevos.
Ricky preguntó, con incredulidad:
—¿Acaso alguien se los come?
—Naturalmente —contestó tío Dan—. En otros tiempos, los dulces más delicados de Nueva Orleáns se preparaban con huevos de tortuga. Pero los ladrones robaban tantos huevos y mataban tantas tortugas, que estos animales se estaban extinguiendo. Por eso ahora están protegidos por la ley.
Pete y Pam se ofrecieron para ir a llevar el arpón a la comisaría y tío Dan les dio la dirección.
Los cinco hermanos volvieron a recoger sus cubos con caracolas y en seguida regresaron al hotel, donde encontraron a sus padres descansando a la sombra, en un tranquilo patio. Llena de orgullo, Holly les enseñó lo que había encontrado y les contó todo lo ocurrido.
—Habéis tenido un buen principio en este caso —sonrió el señor Hollister.
—Pero antes de empezar vuestros trabajos detectivescos, habrá que comer —advirtió la madre—. Id a vestiros.
Un cuarto de hora más tarde toda la familia estaba otra vez en el patio, saboreando unos estupendos bocadillos y bebiendo limonada helada. Cuando acabaron, Pete y Pam fueron a una caseta del campo de golf, donde habían visto alquilar bicicletas.
En cuanto tuvieron las que deseaban, Pete colocó el arpón sobre el manillar, y él y Pam se pusieron en camino de la comisaría, que se encontraba en el centro de la pequeña población.
La carretera se extendía durante más de un kilómetro a lo largo del campo de golf, antes de que la cruzase la calle mayor. Cuando los dos hermanos estaban a punto de hacer un viraje en aquel lugar, Pete oyó que, tras ellos, se acercaba un automóvil. En seguida, se apartó a un lado de la carretera, haciendo señas con la mano izquierda, para que el coche pasase.
El vehículo, un sedán blanco y negro, fue a situarse delante del niño, forzándole a apartarse de la carretera. Sorprendido, Pete bajó un pie a tierra y quedó con los ojos muy abiertos, mirando al coche. La portezuela delantera derecha se abrió y por ella salió un hombre. Era bajo, de piel muy curtida y llevaba un pañuelo atado alrededor de la frente.
—¿De dónde habéis sacado ese arpón? —preguntó, ásperamente.
—Lo hemos encontrado en la playa —repuso Pete, mientras Pam iba a detener su bicicleta junto a la de su hermano.
—De modo que sois amigos de los cazadores furtivos, ¿no?
—No es nada de eso —protestó Pam, que intentaba ver al hombre que iba en el coche, en el asiento del conductor.
Pero el desconocido iba muy encogido tras el volante y el ala de su sombrero de paja le caía muy baja sobre la frente.
—Dámelo —exigió el hombre bajo.
—Pero si nosotros vamos a llevarlo a la comisaría… —contestó Pete, apartándose.
Sin más explicaciones, el hombre se apoderó del arpón y, al mismo tiempo, dio un empellón a Pete. El muchachito cayó al suelo y el hombre entró precipitadamente en el coche y cerró la puerta de golpe.
—¡Esperen! ¡Vuelvan! —gritó Pam.
Pero el automóvil viró en la esquina y, antes de que Pete hubiera podido ponerse en pie, ya había desaparecido.
—¿Has podido fijarte en el número de matrícula, Pam?
—Sí. Pero no puedo creerlo. Es una matrícula de indio semínola.
—Yo no creo que sean semínolas —contestó Pete, que estaba muy indignado—. Ven. Tenemos que ir a la policía.
Pedaleando tan aprisa como pudieron, los dos niños no tardaron en llegar al pequeño cuartelillo, de paredes estucadas, delante del cual dejaron las bicicletas. Entrando, cruzaron el suelo de mosaico, hasta un escritorio. Tras él se sentaba un joven con un pulcro uniforme de policía, desabrochado en el cuello. Llevaba muy bien peinado el cabello liso, de color castaño, y sus ojos grises tenían una amable expresión.
—Soy el sargento Reno —dijo—. ¿En qué puedo serviros?
—Nos han robado un arpón de los que usan los cazadores furtivos de tortugas —explicó Pete.
El oficial frunció el ceño.
—¿Y qué estabais haciendo vosotros con eso?
Pete y Pam contaron todo lo ocurrido desde que Holly encontró el arpón en la playa. Luego Pam habló de la placa de indio semínola que llevaba el coche.
—Estoy enterado de eso —dijo el sargento Reno—. Ya nos han informado sobre el robo de ese coche.
Sin dudar ni un momento, el sargento cogió su radio-teléfono para poner sobre aviso a los coches patrulla.
—Muchas gracias por vuestro trabajo de grandes detectives —dijo a los niños.
—Si detienen ustedes a esos hombres, ¿nos lo comunicarán? —preguntó Pete.
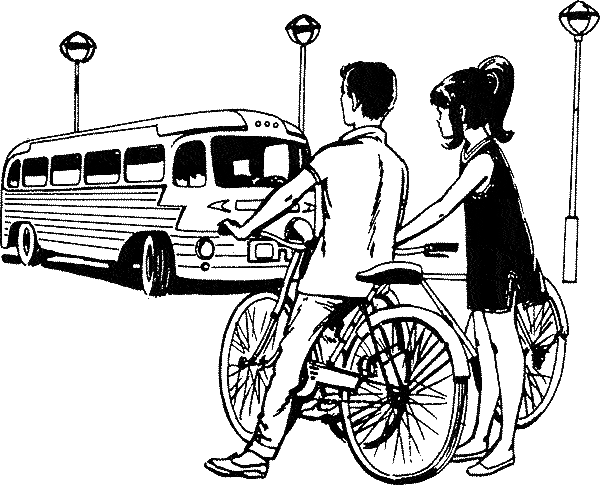
Luego, dio las señas de su hotel al policía, y él y Pam se marcharon. Cuando estaban a punto de montar en sus bicicletas, se fijaron en un gran autobús amarillo, aparcado a un lado del edificio. En grandes letras negras podía leerse: «Comisarios Juveniles».
—¡Comisarios Juveniles! —se admiró Pete—. Nunca había oído hablar de eso.
—¿Crees que será algo como nuestro Club de Detectives de Shoreham?
—Vamos a averiguarlo —decidió Pete.
Y los dos hermanos volvieron a entrar en la comisaría. El oficial Reno les explicó que había seiscientos niños, de varios cursos de las escuelas, apuntados como ayudantes juveniles de sheriff.
—Estos niños aprenden las leyes del condado, celebran meriendas y juegos de pelota y, además —añadió el sargento, con una sonrisa—, a veces, hacen algún trabajo con la policía.
—¡Zambomba! ¡Qué estupendo! —exclamó Pete—. Entonces ¿van…?
La pregunta de Pete quedó cortada por la llamada del teléfono. El oficial contestó en seguida y al cabo de un momento concluyó:
—Buen trabajo. Tráelo aquí.
—¿Han detenido ya a esos hombres? —preguntó Pam.
El policía movió de un lado a otro la cabeza.
—No. Han encontrado el coche, pero los hombres han huido.
Pam quedó muy desconcertada.
—Pero usted ha dicho… —murmuró.
El sargento la interrumpió para explicar, con una sonrisa:
—Los policías de turno han encontrado algo que puede interesaros. Pero mantendré el secreto hasta que ellos vengan. Por cierto que nuestros comisarios juveniles celebrarán una reunión dentro de pocos minutos. ¿Por qué no os quedáis a verles?
—Gracias. Nos gustará mucho —dijo Pete.
Y él y Pam se sentaron, en silencio, en una banqueta. Pero al cabo de un rato decidieron esperar fuera. Atravesaron la puerta a tiempo de ver llegar el sedán blanco y negro.
Cuando los dos hermanos se acercaban a la acera, salió otro joven oficial, muy alto y de rostro delgado.
—Me llamo Hilton. ¿Vosotros sois los niños que habéis venido a hacer una denuncia?
Cuando Pete contestó que sí, el policía abrió la portezuela posterior del coche, buscó dentro y sacó una brazada de brillantes pieles.
—¡Pieles de cocodrilo! —exclamó Pam con asombro.
—Ésta era la sorpresa —dijo el sargento Reno, que acababa de salir de la oficina.
—Una buena prueba de que los fugitivos son cazadores furtivos —añadió el oficial Hilton, quien luego explicó que el matar cocodrilos para negociar con su piel estaba prohibido en Florida.
—La mayoría de nuestros pájaros y otros animales tienen que ser protegidos por la ley. Hay demasiados cazadores que los matan.
—Este coche ha sido robado en un campamento indio del sur de las Everglades —dijo el sargento.
—Puede que esos ladrones sean parte de la banda que está buscando Charlie «Rabo de Tigre» —opinó Pam.
Al oír aquello, el oficial Hilton exclamó:
—¿Charlie «Rabo de Tigre»? ¿Le conocéis?
Pete, sonriendo, repuso que sí le conocían. Pero, antes de que pudiera explicar la visita de Charlie a Shoreham, para comprar el motor a propulsión, por la calle llegó, corriendo, un grupo de chicos que reía alegremente y saludó a los dos policías. Todos llevaban pantalones cortos y blusones blancos con unas letras en la pechera, que decían: «Comisario Juvenil».
—Son simpáticos —opinó Pete.
—Pete, Pam —dijo el oficial Reno—. venid. Voy a presentaros a estos muchachos. Aquí están tres tenientes: Bud Lardnes, Alf Cohen y Wyn Gillis.
Bud era un chico alto y huesudo, cubierto de pecas. Alf, de piel muy clara y pelo oscuro, tenía una simpática sonrisa y Wyn era un pelirrojo robusto, de mandíbula cuadrada.
Pete estrechó la mano a cada uno de los chicos y Pam les sonrió tímidamente.
—He hablado a Pam y a Pete de nuestros comisarios juveniles —dijo el oficial—. A mí me parece que Pete es un buen candidato. Acaba de ayudarnos a localizar un coche robado.
—Pam ha ayudado, también —dijo Pete.
—Pero no tenemos ninguna chica entre los comisarios juveniles —explicó Bud, disculpándose.
—Había una. ¿No os acordáis? —dijo Wyn—. La nombramos miembro honorario porque salvó a un niño en el Golfo.
—¿Por qué no llenas una solicitud para unirte a nuestro grupo, Pete? —invitó Alf.
—¿También Ricky puede ser socio? —preguntó el mayor de los Hollister.
Cuando recibieron el permiso para ello, Pete y Pam entraron en el edificio y llenaron dos solicitudes. Estaba Pete entregándoselas al sargento Reno, cuando entró otro hombre uniformado. Se lo presentaron a los niños diciendo que era George Mark, un empleado de conservación zoológica.
—He sabido que vosotros habéis encontrado un arpón —dijo el recién llegado, dirigiéndose a los niños—. ¿Podéis decirme exactamente dónde?
Cuando Pete se lo hubo explicado, el señor Mark dijo que pensaba hacer guardia aquella noche por la orilla del agua, en su embarcación, por si volvían los cazadores furtivos.
—Nosotros podríamos ayudar a hacer guardia en la playa —propuso Bud Lardnes—. ¿Vendrás con nosotros, Pete?
—Claro que sí. ¿Cuándo?
Se acordó que Bud, Alf y Wyn irían a buscar a Pete y Ricky hacia las nueve de la noche, es decir, cuando empezase a anochecer.
—Conoceréis mi embarcación porque haré parpadear la luz dos veces —dijo a los chicos el señor Mark.
Pam estaba muy desencantada, pero no dijo nada hasta que ella y Pete volvieron a estar pedaleando, camino del hotel.
—Esos chicos eran simpáticos —murmuró—, pero a mí me gustaría que tuviesen chicas «comisario».
—A lo mejor te hacen miembro honorario —contestó Pete, queriendo consolar a su hermana.
Pero Pam, sonriendo, repuso:
—¡No he hecho nada de tanto mérito como para eso!
Al poco rato estaban devolviendo las bicicletas en la caseta, cuando Pam exclamó:
—¡Mira! Papá y mamá están jugando al golf.
Pete volvió la cabeza y vio a sus padres al fondo del campo. La madre acababa de golpear la pelota ruidosamente. La pequeña bolita rodó con fuerza y se perdió de vista entre el césped.
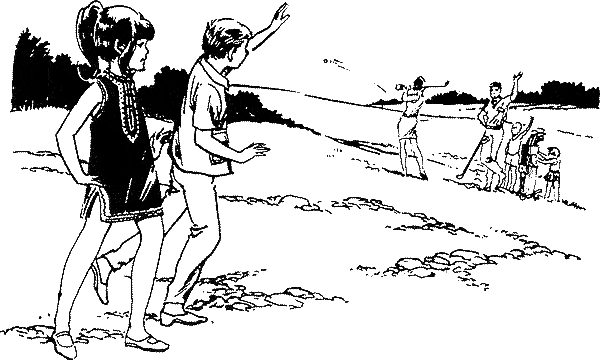
—También ellos se están divirtiendo y dejan que nosotros seamos los detectives —bromeó Pete.
Riendo alegremente, Pam marchó con su hermano hacia la fachada del hotel que quedaba frente al Golfo de México. Cerca del patio con mesas dedicadas a juego, a la sombra de dos grandes palmeras, había una mesita diminuta y dos sillitas en las que estaban sentadas Sue y Holly.
—Están muy interesadas haciendo algo —observó Pam—. ¿Qué será?
Los dos hermanos mayores se acercaron a las pequeñitas. Sue levantó la vista, apartándola de la mesa que estaba cubierta de pequeñas conchas.
—Le estamos haciendo unos pendientes a mamita —anunció, entusiasmada.
—Mamá nos ha comprado todo esto —añadió Holly, también apartando por un momento la vista de su trabajo.
En la mano izquierda sostenía dos placas negras para pendientes y en la derecha un tubo de cola. Sue se ocupaba en escoger minúsculas conchas blancas para que su hermana las pegase en las placas pendientes.
—¿Dónde está Ricky? —preguntó Pete.
—Está buscando pies de león —dijo Sue, con un suspiro de condescendencia hacia su travieso hermano.
—Son zarpas de león —corrigió Holly, que en seguida se mordió la lengua, mientras apretaba con fuerza el tubo de cola.
Pero no salía nada. Decididamente, la mano gordezuela de Holly aplastó con fuerza el tubo y… ¡Plaf! Una gran bola de cola salió por la parte inferior del tubo y salpicó todas las bonitas conchas. A toda prisa soltó la niña el tubo y procuró quitar con las manos el pegajoso producto que cubría las conchas. Pero no consiguió más que quedar con todos los dedos llenos de conchas.
—No toques… —empezó a decir Pam.
Pero aún no había terminado de hablar cuando también las manecitas de Sue habían caído sobre las conchas llenas de cola. Y también la chiquitina quedó con los dedos cubiertos de conchas.
Las dos pequeñas se pusieron de pie, sacudiendo violentamente las manos. Sin saber qué hacer, Holly acabó agachándose para frotar sus manos en la arena.
—¡No hagas eso! —le advirtió Pam—. Aún será peor.
Con los ojitos llenos de lágrimas, Holly se levantó muy aturdida. Al hacerlo, tropezó con la mesa. Ésta se ladeó y… ¡una curiosa fuente de conchas cubiertas de cola fue a caer sobre el vaporoso vestido rosa de Sue!