

—¡Aunque sea una cosa misteriosísima, a nosotros no nos asustará! —aseguró Holly, con los ojillos chispeantes.
—Nosotros somos detectives —informó orgullosamente Ricky al semínola.
—Pero éste es un caso tan extraño que tal vez nadie pueda resolverlo —aseguró el indio—. Pero sí aceptaré quedarme aquí unos días, porque Holly me recuerda a mi hijita.
—¿Tiene usted una hija? —preguntó Pam.
—Sí. Se llama Clementina y tiene diez años.
A continuación, Charlie «Rabo de Tigre» explicó que Clementina estaba con su abuela en un poblado semínola, hasta que él regresara.
—Venga a mi furgoneta —dijo el señor Hollister—. Iremos a recoger sus cosas al motel.
Antes de transcurrida media hora, los dos hombres habían regresado. Detrás de la furgoneta de los Hollister iba un camión, de capacidad para media tonelada, que arrastraba un soporte para embarcación. Charlie «Rabo de Tigre» aparcó junto al garaje de la familia y salió con una maleta en una mano. En la otra llevaba dos cajas pequeñas.
—Aquí van unos regalos para los niños —dijo—. Este paquete es para las niñas y este otro para los muchachos.
En seguida, Pam abrió la caja y echó una mirada al interior.
—¡Qué conchas marinas tan bonitas! —exclamó.
—¡Son preciosas! —añadió Holly, con entusiasmo.
Charlie «Rabo de Tigre» les dijo que aquellas conchas procedían de la isla de Santabella. Las había recogido él, para regalárselas a los semínolas, pero no había tenido oportunidad de enviar el paquete.
—En otra ocasión recogeré más.
—¿Y esto qué es? —preguntó Pete, abriendo la caja con el regalo para los chicos.
—Litorinas.
—¿Cómo? —insistió el pecoso Ricky, sin comprender.
—También se llaman caracoles de árbol —explicó el visitante, añadiendo que aquellos animalitos eran comunes en el sur de Florida.
Mientras los dos hermanos contemplaban la concha con rayas rojas y amarillas, ésta empezó a moverse en la palma de la mano de Pete.
—¡Canastos! Si está vivo… —se asombró Ricky.
—¿Tendremos que ponerlos en algún árbol? —preguntó Pete.
Cuando el indio les dijo que sí, los dos chicos tomaron la media docena de caracoles, se encaminaron a un árbol de la orilla del lago y fueron dejando los animales en la lisa corteza.
—¡Fijaos cómo brillan al sol! —exclamó Pam, admirativa, contemplando aquellos curiosos seres.
En aquel momento, «Zip», el perro de los Hollister, atravesó a todo correr el prado, en dirección al árbol. Y al llegar allí se detuvo en seco y empezó a ladrar, olfateando los caracoles.
—¡No les hagas daño, «Zip»! —ordenó Holly.
«Zip» continuó olfateando las coloridas conchas y su rabo osciló alegremente de uno a otro lado.
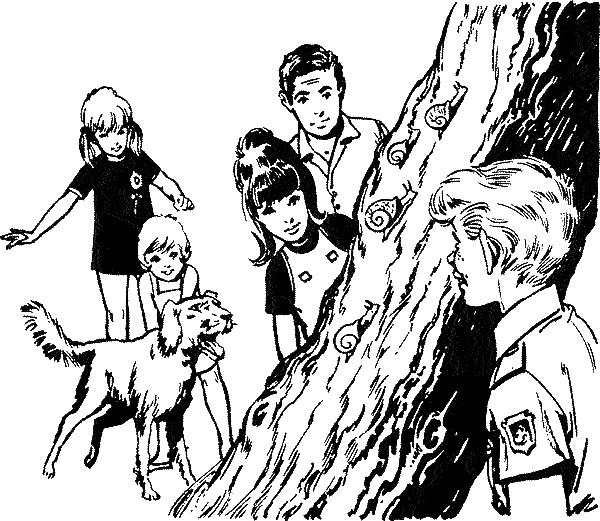
—Ya son amigos —observó Pam, echándose a reír—. Ven, «Zip». Te presento al señor «Rabo de Tigre».
Los ojos negros del semínola brillaban, llenos de afecto, mientras acariciaba la espesa pelambre del perro. Al poco rato, el señor Hollister recordó a todos que ya era casi la hora de cenar. Ricky abrió la marcha y todos fueron a la casa.
Mientras aguardaban a que se les avisase para ir a la mesa, Pam y Holly se sentaron en el sofá, junto a Charlie «Rabo de Tigre», y el indio fue diciéndoles el nombre de las diferentes conchas marinas.
—Ésta es Rosa Murex —dijo, tomando una caracola pequeñita y rosada. Y al coger una grande, con extremos muy puntiagudos, añadió—: Ésta es una Tulija. Esta otra tan brillante se llama Joyero y éstas son Alas de Ángel.
—Son muy bonitas —dijo Pam—. ¿Y cuál es ésta, con ese dibujo que parece una letra china?
—Es un Cono del Alfabeto Chino. Me gustaría tener una Zarpa de León.
—¿Una zarpa de león de verdad? —preguntó Ricky, que estaba sentado en la alfombra.
—No. Es una concha muy rara, que recuerda una zarpa de esa fiera.
Mientras estaban cenando, su invitado habló a los Hollister de los indios de su tribu. La tribu original era la de los Calusas, pero habían muerto hacía muchos años.
—¿Eran muy valientes, señor «Rabo de Tigre»? —preguntó Ricky.
—A veces. No sé si sabéis que fue una flecha calusa la que alcanzó mortalmente a Ponce de León, el explorador español. —Y con una amable sonrisa, el indio añadió—: Pero ¿por qué no me llamáis simplemente Charlie?
—¿Yo también? —preguntó Sue.
Y cuando el semínola dijo que sí, ella, con su vocecita chillona, repuso muy seria:
—Está bien, Charlie.
Los indios semínolas, siguió explicando Charlie, eran restos de tribus llegadas desde el norte de Florida y Georgia. Estos indios nunca se rindieron, ni a los españoles, ni a los norteamericanos.
—Oficialmente, nunca hemos firmado un tratado —añadió, haciendo un guiño—, pero ahora somos indios pacíficos.
A la mañana siguiente, después de desayunar, Pete y Ricky fueron en seguida al árbol de la orilla del lago. Allí estaban los seis caracoles, adheridos a la corteza, casi en el mismo sitio en donde los dejaron el día anterior.
Los dos hermanos ayudaron a su padre y a Charlie a colocar la embarcación sobre el soporte, el cual llevaba una licencia donde se leía: «Indio Semínola».
—¡Canastos! ¡Qué bonito! —se entusiasmó Ricky—. ¡Cuánto me gustaría tener una matrícula así!
Cuando los dos hombres se marcharon hacia el Centro Comercial, los muchachos volvieron a la orilla del lago para contemplar de nuevo los caracoles. Pero… ¡habían desaparecido!
—¡Mira! —exclamó Ricky—. ¡Ya sé a dónde han ido nuestros caracoles!
El pecoso señalaba hacia las aguas del lago, en donde Joey y Will se alejaban, remando, en una canoa.
—¡Deteneos! —les ordenó Pete, a gritos—. ¡Tenéis que devolver nuestros caracoles!
Joey volvió la cabeza e hizo una mueca burlona a los Hollister, al tiempo que gritaba con rabia:
—¡Os creéis muy listos, total porque tenéis a un indio en vuestra casa!
—Vamos a guisar los caracoles para comérnoslos declaró Will.
—¡Será mejor que no lo hagáis! —respondió Pete, amenazador.
Pero Joey y Will remaban ahora muy de prisa, y pronto desaparecieron de la vista.
Pete y Ricky volvieron muy mohínos a la casa. Allí estaban sus hermanas, sentadas alrededor de la mesita baja de la sala. Pam leía en voz alta unas páginas de la enciclopedia.
—He averiguado más cosas de las Everglades.
Y explicó que aquella región no estaba formada únicamente, como ella creyera, por pantanos llenos de árboles, musgos y zarzas. Había mucho espacio de tierras pantanosas con hierbas y aguas claras.
—Va desde el lago Okeechobee hasta el Golfo de México —dijo la hermana mayor, marcando en el mapa, con un dedo, el lugar de que hablaba—. Está lleno de animales salvajes: osos negros, nutrias, caimanes y cocodrilos. Y a los caimanes y cocodrilos les protege la ley contra los cazadores furtivos, lo mismo que a las tortugas marinas.
—Vamos, Pete —llamó Ricky, apremiante—. Tendremos que darnos prisa, o nos quedaremos sin los caracoles.
Los dos muchachitos corrieron a buscar sus bicicletas y pedalearon enérgicamente hacia la casa de Joey. Pero nadie les contestó cuando tocaron el timbre, y ni el camorrista ni su amigo Will aparecieron por los alrededores.
Cuando volvían a casa, Ricky dijo a su hermano:
—Yo creo que papá podría vender conchas de esos caracoles en el Centro Comercial. Todos nosotros podríamos ir a buscar muchas a Florida.
—No está mal la idea —sonrió Pete, algo burlón.
Aunque Pete y Ricky estuvieron buscándoles hasta media tarde, los ladrones de caracoles no aparecieron por ningún sitio. Seguían aún buscando, cuando oyeron el claxon de la furgoneta y corrieron a saludar a su padre. Charlie iba detrás, llevando a remolque la embarcación.
—Creo que ahora el motor está bien colocado —dijo el señor Hollister, dando a Ricky unas cariñosas palmadas en el hombro.
—¿Cuándo vais a probarlo? —preguntó, al momento, Pete.
—Esta noche, después de cenar.
Los dos chicos ayudaron a Charlie a desenganchar el transportador de la embarcación y lo arrastraron hasta la orilla del agua.
—Ya está a punto para navegar —dijo Pete, hablando con el indio—. ¡Cómo me gustaría ir con usted en esta embarcación y ayudarle a perseguir cazadores de tortugas!
Después de la cena, Pam fue a buscar al señor «Rabo de Tigre», que estaba solo en la salita.
—Charlie, yo quería preguntarle una cosa —empezó a decir la niña.
—¿De qué se trata?
—De ese misterio tan horrible… ¿Qué es?
Antes de que el semínola hubiera podido contestar, en el umbral de la puerta apareció Ricky, diciendo:
—¡Vamos, Charlie! ¡Todo el mundo está preparado para probar su embarcación!
—Luego te lo diré —prometió Charlie a Pam.
Y los tres fueron al embarcadero, donde el resto de la familia estaba esperándoles.
Los chicos ayudaron a empujar la embarcación hasta el agua. Entonces, el indio subió a la barca y se instaló en el asiento más alto. El señor Hollister se colocó delante. El indio oprimió un botón. Con un zumbido, el motor a propulsión se puso en marcha y pronto emitió una especie de silbido.
—Apartaos un poco —advirtió el semínola—; voy a dar más impulso.
Los niños retrocedieron un buen trecho y Charlie presionó el acelerador con el pie derecho. El motor empezó a emitir silbidos mucho más ruidosos y la embarcación se alejó hacia el centro del lago.
—¡Es estupenda! —exclamó Pete, admirativo, mientras el vehículo de las Everglades iba adquiriendo más y más velocidad.
Al poco la embarcación describió un amplio semicírculo y se encaminó hacia la rampa arenosa que había a un lado del embarcadero. Cerca, bajo un gran sauce, se encontraba «Morro Blanco», la gata de los Hollister, acompañada de sus cinco hijitos. La embarcación continuaba avanzando. Pam gritó, alarmada:
—¡Va a chocar con tierra!
Pero Charlie «Rabo de Tigre», no parecía alarmado y siguió conduciendo directamente hacia el trecho arenoso. El vehículo subió a tierra con un rugido y siguió adelante, atravesando el prado. «Morro Blanco» y sus mininos corrieron a refugiarse en la copa de un árbol, antes de que la embarcación hubiera llegado a la puerta de la casa.
—¡Canastos! ¡Qué bonito! —exclamó Ricky, dando tres volteretas de alegría.
—Verdaderamente emocionante —comentó el señor Hollister, mientras abandonaba su asiento.
—¿Han visto cómo puede avanzar por aguas vadosas e incluso sin agua? —preguntó Charlie, conteniendo una risilla.
Los chicos ayudaron a llevar de nuevo la embarcación hasta la orilla.
—¿También nosotros podremos dar un paseo en ella? —preguntó Holly.
—Claro. Ahora que sabemos que funciona bien, puedo llevar a toda la familia —repuso el indio.
—Pero a mí que no me persiga por el prado —bromeó la señora Hollister, riendo.
En seguida entró en la embarcación y sentó a Sue en sus rodillas. A su lado, se acomodó Pam y detrás de ellas, lo hicieron Pete, Ricky y Holly.
El motor volvió a ponerse en marcha y Charlie condujo la embarcación a través del Lago de los Pinos, mientras «Zip», desde la orilla, le acompañaba con sus ladridos.
Según la embarcación iba y venía por las aguas del lago, iban aglomerándose en la orilla muchas personas que saludaban con el pañuelo a los Hollister. Éstos respondían, sacudiendo alegremente las manos. Al único espectador a quien no habían esperado ver cuando llegaron al embarcadero era a Joey Brill. Y sin embargo, allí estaba el camorrista, acompañado de Will.
—¿Qué estáis haciendo aquí? —preguntó Pete.
—Queremos que nos deis nuestros caracoles —advirtió Ricky, sin rodeos.
—No os preocupéis —repuso Joey, esforzándose por sonreír—. Sólo queríamos tenerlos un rato.
—Nos gustaría dar un paseo en ese artefacto —dijo Will.
—¿No son éstos los chicos que quisieron apoderarse de mi embarcación, cuando estaba hundida? —preguntó Charlie «Rabo de Tigre».
—Era sólo una broma —se disculpó Joey—. Y ahora les devolveremos los caracoles, si usted nos pasea en esa barca.
Muy poco decidido, Charlie miró al señor Hollister. Cuando éste asintió con la cabeza, el indio dijo:
—Bien. Subid y os llevaré.
Joey y Will se sentaron en el asiento delantero y la embarcación volvió a ponerse en marcha. Pero no habían recorrido mucho trecho cuando Joey se puso en pie y extendió los brazos como si fuesen las alas de un avión.
—¡Oh, Dios! —se lamentó Pam, preocupada—. No conoce las principales reglas de navegación en barca.
La embarcación del indio dio inmediatamente media vuelta y regresó al embarcadero. Mientras Joey y Will saltaban a tierra, el semínola permaneció muy serio, apretando los labios y moviendo de un lado a otro la cabeza. Sin decir ni una palabra, Joey y Will corrieron hasta sus bicicletas, aparcadas delante de la casa y se alejaron pedaleando.
—Muchas gracias por haberme reparado la barca, John —dijo Charlie «Rabo de Tigre», estrechando la mano del señor Hollister—. Ahora funciona perfectamente, de modo que ya puedo marcharme a Florida.
—Y perseguir a los cazadores furtivos de tortugas —añadió Pete.
—Pero antes tiene usted que hablarnos de ese misterio —recordó Pam al indio.
Empezaba a anochecer cuando «Rabo de Tigre» se sentó en la hierba, a orillas del lago, y todos los niños le rodeaban.
—Yo tengo una especie de tipi en la Isla Tortuga, cerca de las Mil Islas y las Everglades.
—¿Un «titi»? —preguntó Sue, intrigada.
El indio movió de un lado a otro la cabeza, riendo divertido.
—Un tipi es una casa india —explicó Charlie, añadiendo que la suya estaba construida con postes y techumbre de hojarasca—. Pero los laterales no están cubiertos.
—Déjale que nos hable del misterio, Sue —pidió Holly, impaciente.
—A cierta distancia de donde yo vivo —siguió explicando el indio— hay dos islas pequeñas que se llaman Santabella y Cautiva. A las horas de marea baja se puede ir andando de una isla a la otra. Y ahora viene lo misterioso.
El indio guardó silencio y miró los rostros, llenos de interés, de los hermanos Hollister.
—Siga, por favor —rogó Pam.
—Procedente de la isla Cautiva, suena un ruido fantasmal, que sólo puede oírse de noche.
—¿No será el grito de algún animal? —preguntó Pete.
—No —contestó Charlie, muy convencido—. Yo conozco los gritos y cantos peculiares de todos los animales de las Everglades. Nunca había oído un ruido como ése. La gente solía visitar la isla y buscar en ella conchas marinas, pero ese ruido extraño tiene a todos asustados.
—¡Cómo me gustaría ir a Florida y resolver ese misterio! —murmuró Pete.
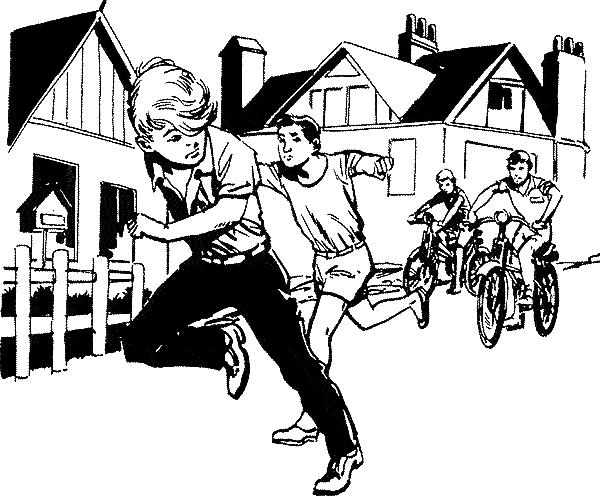
—Y de paso podríamos traer conchas para venderlas en el Centro Comercial, papá —sugirió el pelirrojo Ricky.
—Buena idea —aplaudió Charlie, con una amplia sonrisa—. Podríais venir y vivir en mi casa. Es muy sencilla y primitiva.
—¡Ojalá pudiéramos ir! —exclamó Holly.
—¿No sería posible? —preguntó el semínola, mirando a los señores Hollister.
—Podríamos aprovechar para tomarnos unas vacaciones, John —dijo, risueña, la madre.
El semínola sugirió que la familia fuese a hospedarse al hotel Playa del Pelícano, situado a unas treinta millas al norte de su casa.
—Yo iría a recogerles allí para llevarles a mi casa.
—Vayamos, si os parece —dijo el señor Hollister.
Los niños, entusiasmados, besaron y abrazaron con tal fuerza a su padre que estuvieron a punto de hacerle caer al suelo.
—¡Eres un sol, papito! Te quiero mucho, mucho —dijo Holly, rodeando con ambos brazos el cuello de su padre.
Se acordó que, dentro de una semana, se encontrarían con «Rabo de Tigre» en Playa del Pelícano. En aquel momento, por el camino del jardín entró Joey Brill, pedaleando en su bicicleta. Era casi totalmente de noche y llevaba el faro encendido.
—¡Nos vamos a Florida! —le notificó a grititos la pequeña Sue.
—¡No! ¡No se lo digas! —advirtió Pam.
Pero ya era demasiado tarde, pues Joey lo había oído y contestó:
—¡Eso no es nada! Yo también me voy a Florida.
—¿Cuándo? —preguntó Pete, acercándose al chicazo.
—Dentro de una semana. Hemos ido allí de vacaciones cientos de veces.
Pete se preguntó si Joey estaría diciendo la verdad o hablaba sólo por presumir.
—Aquí están vuestros estúpidos caracoles —dijo Joey, mostrando un cucurucho de papel marrón.
Pete lo tomó y buscó dentro.
—¡Ufff! —gritó, sacando la mano a toda prisa.