

—¡Deténganse! ¡Alto! —gritó Pete a los ocupantes del coche, que había empezado a retroceder.
—¡Hay que detener a esos hombres! —añadió Ricky.
Los ladrones siguieron retrocediendo, hasta llegar a una parte más ancha de la carretera, donde cambiaron de posición y ascendieron a toda velocidad hacia Anacapri.
El conductor del autobús miró con cierto desprecio a los excitadísimos hermanos Hollister y, con un encogimiento de hombros, reanudó la marcha. Cuando la estrecha y serpenteante carretera concluyó en Anacapri, los ladrones habían desaparecido de la vista.
La familia se encontró en la cumbre de la isla rocosa, donde se asentaban tiendas de recuerdos, restaurantes y pequeños hoteles. A través de la niebla, a lo lejos, se veía el Vesubio, y abajo las barquitas de remos, meciéndose en el mar azul. Pero los Hollister no tenían tiempo para admirar el paisaje.
—Mamá, tú podrías quedarte aquí, junto a la carretera, por si los ladrones intentan huir en el coche —propuso Pete.
—¿Qué haréis vosotros, entretanto?
Pete sugirió que Ricky y él formasen un grupo, y Pam y Holly otro.
—Daremos unas vueltas por los alrededores, por si vemos a alguno de los ladrones —añadió el hermano mayor.
—Está bien, pero no tardéis mucho —pidió la madre—. Sue y yo os esperaremos aquí.
Las niñas tomaron una dirección y Pete y el pecoso la opuesta. Los dos chicos miraron en las tiendas de curiosidades, asomaron las cabezas por las puertas de los restaurantes y se mezclaron entre el gentío, mirando a todos con atención, por si descubrían a los fugitivos. Pero no tuvieron suerte. Luego, los chicos treparon a una elevación pedregosa y se detuvieron a la sombra de un pino.
Entre ellos y el borde del peñasco había varias casas. Una de ellas, con una torre cuadrada, sobresaliendo del tejado de terracota, y parecía desierta. Las ventanas estaban cubiertas con tablones clavados en ellas. Estaba Pete preguntándose si sería conveniente hacer averiguaciones en las otras casas, cuando vio asomar la cabeza de un hombre, entre las altas hierbas cercanas al edificio de la torre.
—¡Mira allí, Ricky!
La silueta del hombre se inclinó más y se alejó, corriendo, entre los matorrales próximos al borde del peñasco.
—¡Canastos! ¡Si es el hombrecito que vimos en Pompeya!
—¡Vamos! ¡Hay que seguirle! —decidió Pete.
Los dos muchachitos corrieron al borde del peñasco, pero de pronto se detuvieron, extrañados. El hombre había separado unos arbustos y les hacía señas para que se acercasen.
—Espera. Puede ser una trampa —dijo Pete a su hermano.
—¿Qué será lo que quiere? ¿No te parece que deberíamos averiguarlo, Pete?
Los dos hermanos avanzaron cautelosamente. El hombrecillo desapareció de la vista un momento. Luego, sus ojos volvieron a surgir entre las hierbas.
—A lo mejor quiere intentar arrojarnos al mar —murmuró Ricky, lo que hizo que él y Pete redujesen el paso.
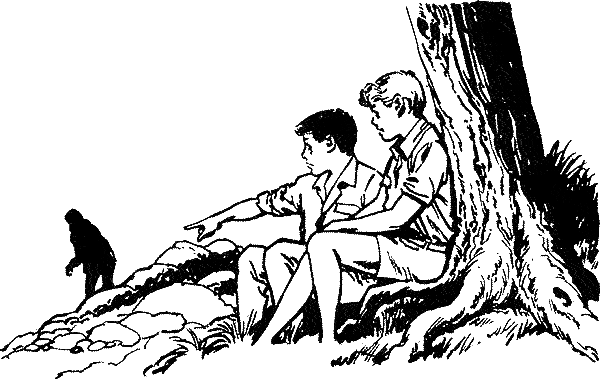
Pete se colocó ambas manos ante los labios y preguntó a gritos:
—¿Qué quiere usted?
—Seguro que no te ha entendido —le dijo Ricky—. Acuérdate de que no sabe inglés.
Pero, en aquel momento, el hombrecillo deforme respondió:
—Necesito hablar con vosotros.
—¡Vaya! ¡Resulta que sí habla inglés! —se asombró Pete.
Mientras los dos niños se acercaban lentamente, el hombre retrocedió a la sombra de una gran roca, a pocos pasos del borde del peñasco. Pete y Ricky se acercaron algo más, preparados a correr en cualquier instante que advirtiesen peligro.
—¿Qué quiere usted? —preguntó Pete.
El hombrecillo tenía una expresión condolida cuando dijo:
—Marchaos. Volved a casa. De prisa. Estáis en peligro. Mi hermano os hará cualquier perjuicio.
—¿Su hermano? ¿Quién es? —quiso saber Pete.
—Nitto. No os permitirá que le estropeéis sus planes. Es malo; os lo aseguro. Marchaos, ahora que aún estáis a tiempo.
Pete, sin amedrentarse, preguntó:
—¿Nitto tiene secuestrado a Giovanni Boschi?
Esta pregunta hizo en el hombrecillo el mismo efecto que una fuerte descarga eléctrica. Se irguió, de un salto, miró a su alrededor con angustia y un instante después echó a correr a la velocidad de una liebre.
Pete y Ricky salieron tras él, y de un gran salto, el hermano mayor logró alcanzar y hacer rodar por tierra al hombrecillo. Pero éste se revolvió y defendió con tanta furia que logró soltarse de Pete, se internó entre unos pedruscos y desapareció de la vista.
Mientras Pete se levantaba del suelo, el pequeño explicó:
—He intentado atraparle pero se me ha escapado.
En lugar de seguir al hombrecillo, los dos chicos se ocultaron detrás de una gran piedra.
—Esperaremos —decidió Pete—. Si se ha escondido, no tardará en salir. Entonces le seguiremos.
Transcurrieron diez minutos, quince, veinte… Por fin se agotó la paciencia de los chicos. Pero, por suerte, en aquel momento asomó una cabeza entre las rocas. El hombrecillo, agazapado, se deslizó hacia la casa de las ventanas protegidas con tablones.
Con todo sigilo, ocultándose constantemente tras matorrales y rocas, los dos hermanos le siguieron. Por fin, Pete y Ricky se tendieron entre las altas hierbas y observaron cómo el hermano de Nitto abría la puerta posterior de la casa. Cuando el hombre entró, se oyó correr un cerrojo.
—Ven, Ricky. Nos acercaremos a ver qué ocurre ahí dentro.
—Hace mucho rato que estamos por aquí —cuchicheó el pecoso—. Mamá estará preocupada.
—No hay tiempo que perder. Ese hombre quiere asustarnos.
—Yo no creo que sea malo. Puede que quiera ayudamos —dijo Ricky.
Pete miró a lo alto de la torre y empezó a decir:
—¿Tú crees que…?
Pero, en aquel momento, volvió a oírse el cerrojo de la puerta y el hombrecillo contrahecho salió. Llevaba un rollo de cuerda al hombro y se dirigía en línea recta al borde del peñasco.
—Hay que aprovechar el momento —susurró Pete.
Los dos hermanos se pusieron en pie y corrieron hacia la casa, entrando por la entornada puerta. Se encontraron en un largo y frío pasillo. Desde el fondo llegaban voces de hombre. Pete se llevó un dedo a los labios, indicando que había que guardar silencio, y los dos hermanos se acercaron de puntillas al fondo del pasillo. Desde el otro lado de la puerta llegaban los ecos de una discusión.
—Es la voz de Nitto —murmuró Pete al oído de su hermano.
—Seguro que están discutiendo por el botín.
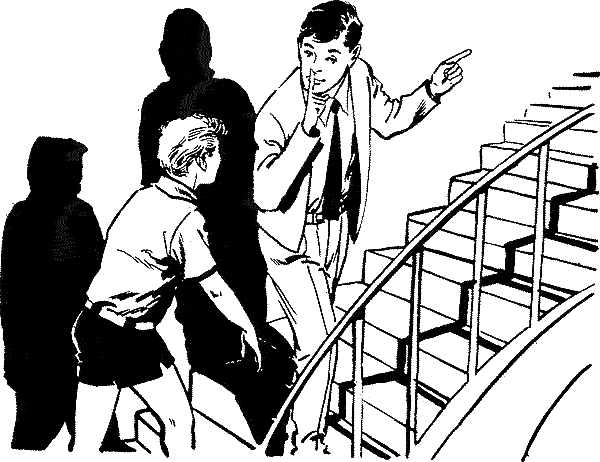
De repente, al oír pronunciar el nombre de Giovanni Boschi, los dos hermanos temblaron de emoción.
—Están hablando de él —dijo Pete—. ¡Debe de estar en esta casa, Ricky!
Los dos chicos miraron a su alrededor y vieron una escalera que subía a alguna parte. Pete avanzó delante. Subieron dos escalones y a continuación las escaleritas más estrechas que conducían a la torre. Al final se encontraron ante una sólida puerta de madera. Pero, al lado, colgando de un perno, se veía una gran llave de latón. Mientras Ricky hacía vigilancia, por si oía pasos aproximándose, Pete introdujo la llave en la cerradura y abrió la puerta sin hacer ruido.
Con toda cautela entraron los chicos en una sombría estancia, iluminada tan sólo por los pocos rayos de sol que se filtraban por el techo. Cuando sus ojos fueron acostumbrándose a la oscuridad, Pete y Ricky descubrieron una, mesa de madera. Sentado a ella había un hombre de cabellos blancos, que miró a los chicos con ojos velados.
—¿Es usted Giovanni Boschi? —preguntó Pete. Asustado, el viejecito levantó un brazo, como si quisiera defenderse de una bofetada.
—No vamos a hacerle daño —dijo Ricky—. Somos amigos de Nadia.
—¿Cómo voy a creeros? —se lamentó el viejecito, parpadeando.
Inmediatamente, Pete sacó el diminuto polichinela del bolsillo.
—Nos lo dio Nadia —dijo—. ¿Nos cree ahora?
El rostro de Giovanni se iluminó de alegría.
—Sí, sí. Por Dios, sacadme de aquí. Esos hombres quieren llevarme a Sudamérica.
—Véngase con nosotros. ¡De prisa! —dijo Pete.
Estaba el viejecito poniéndose en pie, cuando se oyeron pasos presurosos por las escaleras. La puerta se abrió. ¡En el umbral apareció Nitto!
—¿Quién os ha dejado entrar aquí? —tronó el ladrón.
Aunque estaba temblando de miedo, fue Ricky quien se atrevió a contestar:
—Su hermano dejó la puerta abierta.
—¿Cómo sabéis que es mi hermano? —vociferó el hombre, avanzando a grandes zancadas hacia los chicos.
Sonaron, entonces, pasos suaves y Nitto giró sobre sus talones, gritando:
—¡Gino! Te voy a…
El rostro del ladrón se puso rojo de ira al ver al policía uniformado que se encontraba en el umbral de la puerta, bloqueando el paso. Otros oficiales entraron en la habitación y esposaron al sorprendido Nitto.
Otro policía escoltó a Giovanni Boschi y los chicos hasta abajo. Parecía que toda la casa estuviera invadida por policías y agentes vestidos de paisano. Ricky y Pete estaban con la boca abierta, viendo con qué rapidez se registraba la casa.
Al salir a la puerta de la calle, Giovanni Boschi se detuvo en seco, parpadeando, a causa de la luz del sol.
—¡Canastos! ¿Qué pasa aquí? —exclamó Ricky, viendo que las niñas y la señora Hollister se acercaban, corriendo.
Mientras Pam, Holly y Sue ayudaban al ancianito a sentarse en un banco, a la sombra de un árbol, la señora Hollister explicó a sus hijos que, en vista de que Pete y Ricky no regresaban, ella envió a las niñas a buscarles. Pam y sus hermanas habían visto a sus hermanos entrar en la casa abandonada, se fijaron en que el hombre contrahecho volvía para cerrar la puerta y corrieron a contar a su madre lo que ocurría. La madre dio la alarma y por eso la policía había llegado con tanta rapidez.
—¡Qué suerte, canastos! Muchas gracias, mamá.
—Hemos hecho un gran trabajo de equipo —comentó Pete.
Ya entonces todos los detenidos, incluido Nitto, estaban en fila delante de la casa, mientras los policías les interrogaban, en italiano. El primero era Nitto, con las mejillas todavía rojas de indignación. Detrás se encontraba el hombre bajo del bigote. A continuación Olevi, el napolitano de cabello largo y rostro afilado. El último era el pobre Gino, que había intentado alejar a Pete y Ricky, para evitar que les ocurriera alguna desgracia.
Cuatro oficiales se encargaban de sacar de la casa los tesoros robados. Primero la Madonna de cristal, luego la pintura, la estatua y, por fin, el camafeo de la Primera Dama de los Estados Unidos.
—¡Qué contento se pondrá el señor Caramagna, cuando lo vea! —dijo Pete.
—Y tío Russ también —añadió Holly.
—Y yo tengo que daros las gracias —intervino Giovanni Boschi, explicando lo que le había sucedido.
Como Pete había imaginado, el hombre de los polichinelas había oído a los ladrones haciendo planes, mientras él preparaba el pequeño teatro en un parque de Milán. Allí estaban todos, menos Gino.
—Ellos estaban al otro lado de unos arbustos. Al notar que me habían visto, corrí a mi motocicleta y me encaminé a la ciudad. Pero ellos me alcanzaron.
—¿Cómo se las arregló para dejar la nota que decía «aiuto»? —preguntó Pam.
El viejecito sonrió, contestando:
—Me metieron en el coche, a empujones, y yo aparenté estar mareado. Mientras ellos se encontraban junto a mi motocicleta, discutiendo lo que convenía hacer, yo escribí el mensaje, lo introduje en la cabeza de polichinela y tiré el muñeco por la ventanilla.
—¿Y a dónde le llevaron, entonces, los hombres malos? —preguntó, consternada, Sue.
—A Venecia. Y allí me escapé dos veces.
—Una vez para comprar la postal y otra para echarla al buzón —adivinó Pete.
—Sí. Luego Olevi se quedó en Venecia y los otros me llevaron a Roma. Allí me vendaron los ojos, para que no pudiera ver el camino, e hicimos un largo viaje en coche y luego por agua. No pude ver el exterior de mi prisión ni un instante, de modo que no conocía en dónde me encontraba.
Cuando le preguntaron cómo había ocurrido el que sus polichinelas saliesen a la venta, el anciano repuso:
—En eso, Gino cometió una equivocación.
El hombre de los polichinelas había convencido a su contrahecho carcelero de que podía ganar dinero, vendiendo los graciosos muñecos.
—Me trajo materiales y yo confeccioné los muñecos en la torre. Cuando Nitto se enteró, prohibió que se continuara el negocio, pero Rocco ya había vendido algunos.
Pete señaló al ladrón de cara afilada, preguntando:
—¿Rocco es éste?
Giovanni Boschi miró al muchachito y asintió, muy sorprendido.
—Es de Nápoles, ¿verdad? —preguntó Pete.
—Sí. ¿Cómo lo sabes?
Holly sonrió, diciendo:
—Espere, señor Boschi, y verá cuántas sorpresas le damos.
—¿Por qué quería la banda llevarle a usted a América del Sur? —preguntó Pam—. Si ellos escapaban, ¿qué más les daba que usted hablase o no con la policía?
—Es que yo me había enterado de demasiadas cosas. Nitto tiene también una banda en el Brasil. Yo sabía dónde tienen su cuartel general allí y en qué lugares planeaba robar.
Mientras el anciano hablaba, los detenidos fueron conducidos a una furgoneta que estaba aguardando. Nitto se volvió un instante y, mirando con ojos encendidos a los Hollister, exclamó:
—¿Por qué se os ocurrió venir a Italia? Todo había ido bien hasta entonces.
—No iba muy bien para el señor Boschi —replicó Pete.
—Tendría que darles vergüenza haber secuestrado a este señor tan bueno —le reconvino Pam.
—Me gustaría hacer una pregunta al señor Nitto —dijo Pete, dirigiéndose a un oficial de la policía, y, cuando éste le dio permiso, el chico se dirigió al jefe de la banda para preguntar—. ¿Qué parte tuvo su hermano en todo esto?
—Él no era más que el carcelero de Boschi —replicó Nitto, huraño—. Y hacía algunos trabajos sueltos.
—¿Adónde iba con esa cuerda? —se interesó Ricky.
—Cuando Olevi llegó corriendo, diciendo que él y Gino habían visto a los Hollister, encargué a mi hermano que preparase una cuerda en el borde del despeñadero, por si teníamos que huir por ahí. Los demás nos quedamos aquí, discutiendo, porque consideraban demasiado peligroso llevarnos al viejo.
—Gino quiso ayudarnos, advirtiéndonos que corríamos peligro —dijo Pete al oficial.
—Gino no es tan malo como los demás —añadió Ricky.
—No os preocupéis; su condena será mucho menor —les aseguró el policía.
Pete se volvió otra vez a Nitto para preguntarle:
—¿Cómo supo usted que estábamos en Milán?
Nitto repuso que había estado merodeando por los alrededores del apartamiento de Nadia para encontrar el mejor modo de robar el pasaporte. La puerta estaba entreabierta, una vez en que se acercó, y dio la casualidad de que oyó a la niña contestar a la llamada telefónica de Pam.
—No me interesaba que nadie se interpusiera en mis planes. De modo que telefoneé a uno de mis hombres, que estaba en Milán, y le ordené que os amenazara.
Después de salir de Milán, los Hollister habían estado siempre a pocos pasos de los ladrones, Nitto confesó que había sido él quien contestó al teléfono y se hizo pasar por el padre de Nadia, el día en que fue a robar el pasaporte.
—Sólo queríamos alejaros —dijo Nitto—. Ayer, como me temía que volvierais a la fábrica, encargué a Rocco y a Gino que desconectasen los cables de vuestro coche. Pero ni eso os detuvo —se lamentó el hombre, inclinando la cabeza—. ¡Nunca he visto detectives como vosotros!
Ahora que había contestado a todas las preguntas, la policía se llevó al jefe de la banda y a sus secuaces a la furgoneta. Entonces, apareció otro coche, del que salieron el tío Russ y el señor Caramagna.
—¡Otra vez habéis triunfado! —exclamó el dibujante, abrazando a sus sobrinos que habían corrido a saludarle.
Un policía entregó al artista el bello camafeo y Pam sonrió, diciendo:
—Ahora todo el mundo es feliz.
—Todo el mundo, menos esos hombres —replicó Ricky, señalando a los prisioneros que entraban en la furgoneta.
El último de la fila fue Nitto, el cual parecía dispuesto a negarse a subir. Uno de los policías le empujó suavemente con una pequeña porra y el jefe de la banda entró en la furgoneta.
Esto recordó algo a Sue, que comentó compasiva:
—¡Pobre polichinela! ¡Otra vez ha perdido!