

—¡El robo! —masculló Pete con voz ronca—. ¡Lo están cometiendo ahora!
Pam se inclinó para preguntar a Sue qué era, exactamente, lo que estaba viendo. La pequeña repuso que todos los hombres llevaban caretas de polichinela.
—¡Es terrible! —se lamentó la señora Hollister, mirando a su alrededor por si encontraba a quién pedir ayuda.
En aquel instante, todos oyeron unos extraños ruidos, procedentes de un coche estacionado en el aparcamiento. Pete y Ricky se acercaron a toda prisa al vehículo, en cuyo asiento posterior encontraron a un hombre atado y amordazado.
—¡Es el señor Caramagna! —exclamó Pete.
Sue continuó observando, divertida, a los ladrones, mientras sus hermanos y su madre se encargaban de desatar al hombre del coche. Después le ayudaron a ponerse de pie.
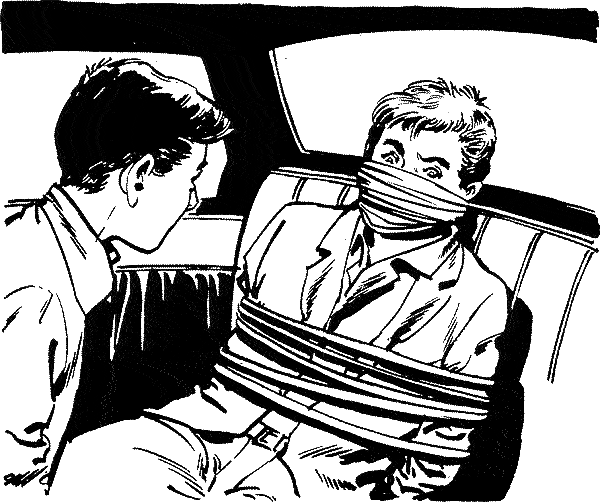
—¡Ahora se van! —notificó Sue, levantándose de su puesto de observación para reunirse con los otros.
—¡Saldrán por la parte trasera! —dijo, muy nervioso, el fabricante de camafeos—. ¡Vamos! ¡Hay que darse prisa!
Pero, mientras atravesaban la zona de aparcamiento, se oyó el sonoro zumbido de varias motocicletas. Cuatro hombres motorizados pasaron como flechas ante el perplejo señor Caramagna y los Hollister, para desaparecer carretera adelante. Dos de ellos llevaban un saco a la espalda. Pete vio que, mientras se alejaban, se libraban de la careta de polichinela. Los disfraces cayeron por la carretera.
—¡Hay que perseguirles, mamá! —dijo Pete, corriendo hacia el coche.
—¡No! ¡No hagan eso! —pidió el propietario de la fábrica, entrando en la fábrica por la puerta posterior.
Los americanos le siguieron y el propietario telefoneó a la policía. Cuando colgó el auricular Pete le dijo:
—Señor Caramagna, nosotros intentamos advertirle sobre el robo, pero su secretario no quiso hacernos caso.
—No me extraña. Él ha sido el responsable de todo —se lamentó el artista, elevando las manos al cielo con desesperación—. Nunca debí contratarle, pero era un hombre tan delicado y atento…
El propietario de la fábrica se encaminó a la sala de exhibición. En seguida dejó escapar un suspiro, viendo levantadas las tapas de cristal de las vitrinas.
—¡Se han llevado camafeos antiguos, que valían miles de dólares! Y también la «Primera Dama» que acabé hoy. ¡También me la han robado!
—El Presidente va a enfadarse —opinó Holly.
Mientras esperaban la llegada de la policía, el señor Caramagna explicó cómo Nitto había planeado el robo. Aquella tarde, el secretario había dado permiso a media tarde para que los obreros se fueran a sus casas. Luego, al poco de haber dejado el nuevo camafeo en un estuche, Nitto abrió a los ladrones y ordenó que atasen al propietario.
—Y estuvo alardeando de que todos ellos habrían salido de Italia antes de que yo pudiera darles alcance. ¡Pero eso ya lo veremos!
Pete y Pam paseaban de un lado a otro, muy impacientes, deseando ver llegar a los policías. Si Nitto pensaba huir de Italia, probablemente se llevaría también a Giovanni Boschi.
—¡Pobre hombre! —comentó la señora Hollister.
Casi en el mismo instante se oyó llegar el coche de la policía. Los oficiales entraron apresuradamente y en seguida se entabló una conversación en italiano entre ellos y el propietario de la fábrica, que explicaba lo ocurrido.
—Los Hollister les avisaron a ustedes. ¿Por qué no les hicieron caso? —se lamentó el señor Caramagna.
Los policías quedaron muy aturdidos, pero se disculparon diciendo que no existía medio de saber que Nitto iba a manejar el asunto desde el interior de la fábrica.
Después de hacer varias preguntas, los policías se marcharon rápidamente, en persecución de los fugitivos. Sólo se detuvieron el tiempo preciso para recoger las máscaras de polichinela, que esperaban les diesen alguna pista.
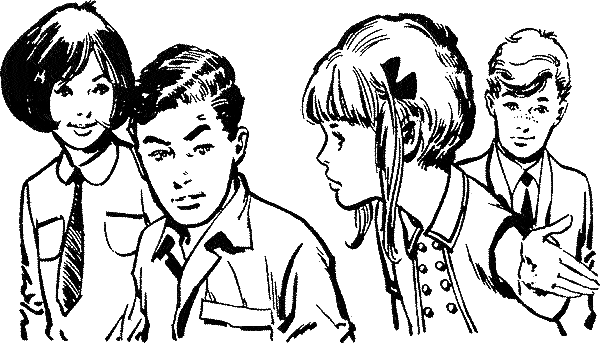
Mientras tanto, Pete y Pam continuaron asaeteando al señor Caramagna con preguntas sobre Nitto. Se enteraron de que este hombre había hablado con frecuencia de que le gustaría ir a América del Sur.
—Y seguramente es a donde se dirige ahora —razonó Pete—. Tenemos que darnos prisa, si queremos alcanzarle.
—¿Qué costumbres tenía? —preguntó Pam—. ¿Qué hacía en sus horas libres?
El artista contestó que su secretario estaba muy interesado en todo lo que era trabajo de arte.
—Viajaba por toda Italia, admirando las pinturas y esculturas.
—¿Y también las obras de arte de cristal? —preguntó Pam.
—También. Ésa era una de sus principales aficiones.
—¿Dónde pasaba el señor Nitto los fines de semana? —volvió a preguntar Pam.
—En la isla de Capri. Solía decir que le gustaba el paisaje.
—¿Por qué no vamos allí, a ver si podemos encontrarle? —propuso, prontamente, Holly.
Pete estuvo de acuerdo con su hermana. Era muy posible que los ladrones tuviesen su lugar de reunión en Capri.
—Si Giovanni y el botín están escondidos allí, los ladrones tendrán que pasar a recogerlo. Tendríamos que probar.
—Me gusta ver lo valerosos que sois —comentó el desalentado artista, con una sonrisa tristona—. De todos modos, Capri es un lugar que debéis visitar antes de salir de Italia.
Después de sugerirles que pasasen la noche en Sorrento, el señor Caramagna añadió:
—Mañana podríais tomar una embarcación hasta la isla. Y no dejéis de visitar la Cripta Azul.
—¿Qué animalito es ése, mami? —indagó Sue.
Le contestaron que se trataba de una cueva.
—Ya la verás —prometió la madre.
Los Hollister se despidieron del entristecido artista, pero antes de marchar, la madre de los pequeños dijo:
—Si mi cuñado se pone en contacto con usted, haga el favor de decirle a dónde hemos ido.
Una hora más tarde la familia se encontraba viajando por la abrupta costa meridional de Italia. La estrecha carretera serpenteaba entre barrancos y peñascos; al oeste se extendía la inmensidad del mar. Por fin llegaron a Sorrento, una linda población asentada en lo alto de un escabroso precipicio.
Después de buscar hospedaje, los Hollister cenaron y pasearon por una bonita plaza, hasta la hora de acostarse. Aunque miraban a todos los que pasaban, por si descubrían a alguno de los ladrones, no descubrieron a nadie.
A la mañana siguiente, la familia descendió por una larga escalinata, hasta la playa. Con otros turistas, subieron a una embarcación en la que surcaron el agua, camino de Capri. Frente a ellos se levantaba la isla montañosa, de tono azul gris bajo el sol de la mañana. Al pie de una roca escarpada se veían varias barcas de remos.
—Aquello es el «Grotto» —informó un hombre que se sentaba junto a Pete—. Nos detendremos ahí un rato.
La embarcación de pasajeros se aproximó a la pared rocosa y ancló en el fondo del agua, mientras las barcas de remos se acercaban para recoger a los turistas. Los remeros iban vestidos con camisas de alegres colores y llevaban los pantalones remangados. Cada uno de ellos permanecía en pie en el centro de su barca, mientras dos pasajeros se instalaban en la parte delantera y otros dos en la parte posterior. La señora Hollister y las niñas se instalaron en una barca y Pete y Ricky en otra, con otros dos pasajeros.
Los muchachitos quedaron muy animados ante la habilidad de su remero que les llevaba hacia la cavidad de la roca. Luego, dejando los remos, el barquero cogió una cadena de la cueva.
—¡Que todo el mundo se agache! —gritó.
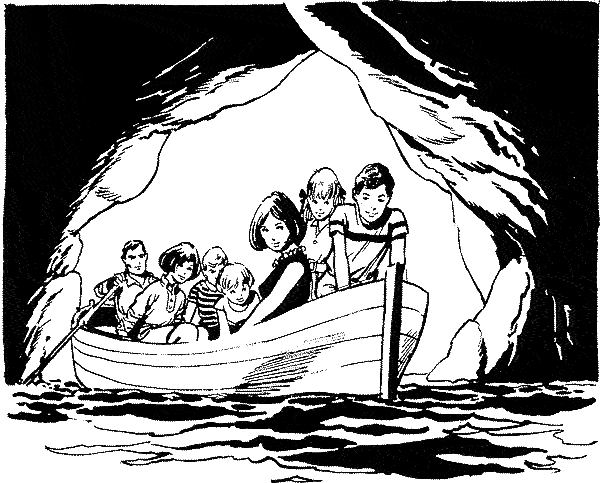
Los dos chicos se tendieron en el fondo de la barca. El remero se echó hacia atrás para impulsar, sujeto a la cadena, la barca al interior de la cueva.
—¡Oooh, qué oscuro es esto! —se oyó exclamar a Holly.
A los pocos segundos los ojos de todo el mundo se habían acostumbrado a la oscuridad y pudieron ver el colorido del lugar. El agua del fondo de la gruta, con los reflejos del sol que llegaba a la base del paredón rocoso, presentaba un resplandeciente color azul zafiro.
—¡Me gusta el «Grotto» azul! —gritó Sue, entusiasmada.
Los barqueros remaron alrededor de la cueva repetidas veces. Luego, una a una, las barcas se dirigieron a la salida. Aprovechando el empuje de una ola… ¡zas!, salieron a la luz del sol.
Una vez todos los pasajeros volvieron a estar a bordo, la embarcación en la que salieron de Sorrento volvió a ponerse en marcha y pronto llegó a un pequeño puerto. Los Hollister, lo mismo que los demás viajeros, desembarcaron y cruzaron un muelle hasta donde aguardaban unos autobuses muy pequeños.
La señora Hollister propuso que visitaran, primeramente, Anacapri, una pequeña ciudad situada en lo alto de la isla rocosa. Los autobuses, con cabida para sólo diez pasajeros, eran estrechos y descubiertos por la parte superior.
—¡Canastos! ¡Si parecen cochecitos de bomberos! —se asombró el pecoso.
Cuando todo el mundo estuvo sentado, el conductor se ajustó los lentes de sol e inició la marcha por una carretera estrecha y empinada, que iba ascendiendo más y más por el paredón rocoso.
Los virajes eran bruscos y cada uno de los conductores tocaba el claxon, antes de tomar la curva, para advertir a cualquier coche que pudiese llegar en dirección opuesta. A mitad de camino, mientras los niños miraban más allá del mar, hacia Sorrento, chirriaron los frenos con violencia y el autobús se detuvo bruscamente. Ante ellos, por la curva apareció otro coche que se detuvo a pocos centímetros del autobús.
Pete, que iba sentado delante, asomó la cabeza y miró a los pasajeros que ocupaban el asiento posterior del coche. Uno era Olevi, el ladrón de Venecia; el otro, el hombre contrahecho de las ruinas de Pompeya.