

Preocupada por tanto retraso, la señora Hollister aparcó a un lado de la carretera. Ella y Pete consultaron atentamente el mapa, intentando localizar algún camino que pudiera conducirles a Pompeya.
—¡Vaya por Dios! —se lamentó la madre, al poco—. Tenemos que atravesar nuevamente Roma.
Estaba diciendo esto cuando un taxi se detuvo junto a ella.
—¿Algún problema? —preguntó el taxista, afablemente.
—Ya lo creo —afirmó Pete.
El taxista bajó de su vehículo y se acercó más a los Hollister. Era italiano, explicó, pero había trabajado tres años en Filadelfia.
—Entonces, ¿podrá usted decirnos cómo atravesar Roma? —dijo la señora Hollister, esperanzada.
—Yo mismo les llevaré. Síganme.
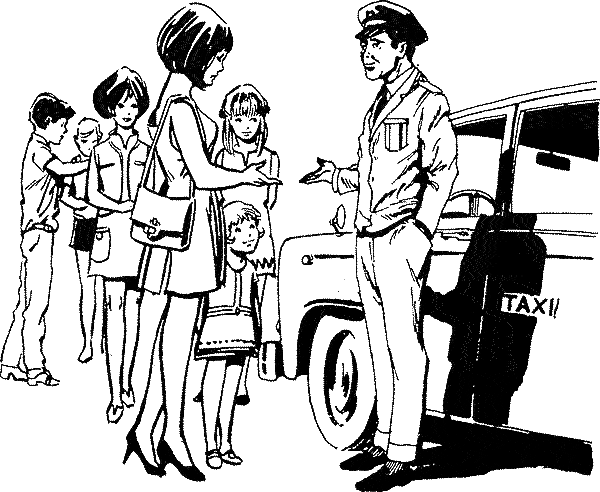
El taxista volvió a subir a su vehículo, y los Hollister le siguieron de cerca. De nuevo se subieron unas calles y se bajaron otras, virando unas veces a la derecha, otras a la izquierda, pasando ante fuentes o recorriendo callejas de dirección única. Por fin llegaron a una gran avenida, en el extremo sur de la ciudad. El taxista se detuvo a un lado de la carretera, asomó la cabeza por la ventanilla y les dijo en voz sonora:
—Pueden seguir adelante. ¡Ahora ya no tienen pérdida!
—«¡Grazie!» —sonrió Pete—. Nos ha ahorrado usted mucho tiempo.
—Permítame que le pague su viaje —pidió la señora Hollister.
—Nada de eso. Ha sido un placer servirles.
La señora Hollister empezó a protestar, empeñada en pagarle, pero el taxista hizo un viraje y, despidiendo alegremente a la familia con una mano, se alejó camino de Roma.
—¿Verdad que son simpatiquísimos los italianos? —comentó Pam, mientras su madre conducía por la amplia carretera.
A uno y otro lado los campos ascendían en suave rampa de lomas verdes. De vez en cuando se veía, en lo alto de una montaña, un pueblecito con casas de tejados inclinados que rodeaban la torre de un castillo o el campanario de una iglesia.
—¡Qué romántico es esto! ¿Verdad, mamá? —dijo Para.
Al mediodía se detuvieron ante un moderno parador del camino, para comer. Prosiguieron luego la ruta, y al fin, a pocas millas de Pompeya, vieron señales que indicaban el camino a la fábrica de camafeos.
A unos cien metros de la carretera se veía un edificio bajo y rectangular, hecho de cemento blanco.
La señora Hollister llevó el coche a un trecho de aparcamiento y todos salieron. Se encaminaron a la entrada principal, con puerta de cristal de doble hoja.
Pete abrió un lado de la puerta para que entrara su madre y todos pasaron a una gran sala de recepción. Allí fueron saludados por un caballero de mediana edad, con chaqueta negra y corbata de seda. Tenía la nariz ganchuda, los ojos castaños, muy juntos y el cabello negro, peinado hacia atrás, algo hueco.
—Somos los Hollister y quisiéramos ver al señor Caramagna —le dijo Pete.
—Al señor Caramagna no se le puede molestar —repuso el otro, sin cambiar de expresión.
—¿No será usted el señor Nitto? —preguntó Pam.
—A su servicio, «signorina» —dijo el hombre, haciendo una ligera inclinación con la cabeza.
—Realmente, necesitamos ver al señor Caramagna —afirmó, muy seria, la señora Hollister.
—Por algo relativo a un robo, supongo…
—Sí.
El señor Nitto levantó dignamente la barbilla y soltó una risilla. Luego, en tono burlón, pidió:
—Les suplico que no me hablen de ladrones. Me pone nervioso.
—¿Qué se cree que nos pasa a nosotros? —preguntó, inocentemente, Holly—. ¡También nosotros estamos nerviosos porque van a robar algo en esta fábrica!
La sonrisa del señor Nitto se esfumó. Con expresión de enfado, dijo:
—Si yo tuviera que estar escuchando consejos de los niños, pronto me quedaría sin trabajo.
—Pero la policía de Roma también le puso sobre aviso —le recordó Pete.
El secretario del señor Caramagna arqueó las cejas al responder:
—Naturalmente, no podía decirles que estaban locos, pero sí lo pensé.
Pam, Pete y su madre suplicaron al señor Nitto que les dejase entrar a hablar con el señor Caramagna. Pero el secretario desatendió todos los ruegos con un movimiento de la mano.
—El señor Caramagna está trabajando —dijo. Y añadió, sonriendo—: Vengan. Yo les mostraré algo interesante.
Les condujo al fondo de la sala de recepción, donde vieron una cabina de exhibición. Al fondo, sentados en bancos, había tres hombres inclinados sobre unas piezas de concha marina.
—Están haciendo camafeos —dijo el señor Nitto, rebosando orgullo—. Son los más hermosos de Italia.
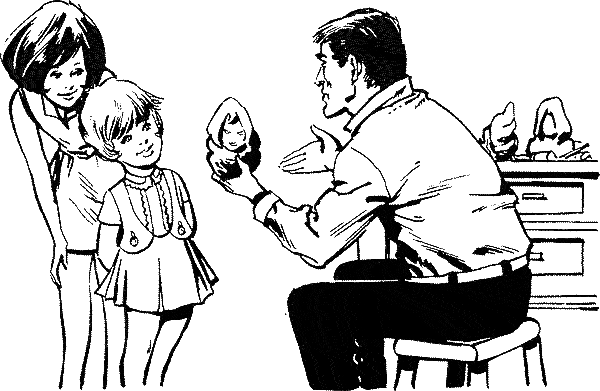
Uno de los hombres trabajaba en una concha que transformaba en un capullo de rosa; los otros dos grababan cabezas de damas, con rizados cabellos, recogidos en alto.
Los hombres miraron a los visitantes, sonrieron y continuaron su trabajo. Luego, la familia fue conducida a una estancia llena de cortinajes. En el centro había una vitrina y, en ella, podían admirarse camafeos de exquisita belleza.
—Son de una perfección sorprendente, ¿verdad? —comentó la señora Hollister, hablando con Pam.
—Pues aún falta lo mejor —dijo el señor Nitto, por quien se enteraron también de que el señor Caramagna habría terminado el camafeo de la primera dama de los Estados Unidos aquella tarde—. No dejen de venir a verlo.
—Ahora tenemos que ir a Pompeya, pero volveremos luego —contestó Ricky.
Acariciando la cabeza del pequeño, el señor Nitto repuso:
—Pueden venir mañana. Avisaré al señor Caramagna para que les aguarde a ustedes entonces.
Mientras volvían a entrar en el coche, Pete comentó:
—No sé qué pensar del señor Nitto. A veces, resulta muy antipático y otras muy amable.
A Pam le desagradaba marchar a Pompeya sin haber notificado a la policía local el temor que la familia tenía.
—Puede que, si les hablamos de los planes de los ladrones, mantengan más vigilancia —opinó.
La señora Hollister estuvo de acuerdo y preguntó a un peatón las señas de la jefatura. Allí, Pete habló con un teniente del robo que sin duda se cometería.
—Sí, sí —contestó el italiano, con una sonrisa comprensiva—. No te preocupes, hijito. Nosotros vigilamos bien la ciudad. Y después de las seis de la tarde hacemos rondas continuas a la fábrica de camafeos. Además, la fábrica tiene su propio vigilante y un sistema de alarma.
—Bueno —murmuró Pete, al reunirse con los otros—. Ya hemos hecho todo lo que podíamos.
—Sí —concordó la madre—. Después de todo, puede que nos hayamos preocupado más de lo necesario.
—¡Pero yo creo que, si localizásemos a los ladrones, encontraríamos a Giovanni Boschi! —insistió Pam.
Después de tomar una breve comida, marcharon camino de Pompeya. Otros automóviles iban y venían y los turistas entraban y salían por la verja de la antigua ciudad.
Cerca de la taquilla, Pete vio que se daba una representación de polichinelas. En seguida llamó a sus hermanos, diciendo:
—¡Mirad! ¡Se parece al teatro que tenemos en casa!
Polichinela, con un traje de payaso, a cuadros blancos y negros, asomó la cabeza y en voz alta y chillona entonó una canción italiana.
—¡Qué «divirtido» es! —exclamó Sue, levantando los brazos hacia su hermano.
Pete la alzó para sentarla sobre sus hombros y Polichinela se fijó en ella.
—«¿Come si chiama?» —preguntó, sacando más la cabeza.
—¡Soy Sue! —contestó la pequeñita, entusiasmada, mientras los presentes se echaban a reír.
Después que el diablo hubo propinado a Polichinela un soberbio palo en la cabeza, la señora Hollister dijo:
—Vamos, niños, que ya tenemos las entradas.
Pete levantó los brazos para bajar a Sue al suelo.
—Ya veo a aquel hombre —anunció la pequeña.
—¿Qué hombre? —preguntó Pete.
—El de la jaula de los leones —explicó Sue.
Pete siguió la dirección que señalaba el gordezuelo dedito extendido y vio a un hombre que bien podía ser la persona de rostro afilado que les había hecho una advertencia en el Coliseo. Estaba hablando con un hombrecillo deforme, de cabello enmarañado. Un momento más tarde, los dos desaparecían entre la multitud que cruzaba la verja.
Pete se apresuró a contar a su familia lo que había visto.
—¡La banda está aquí! Ese hombre es uno de ellos —declaró.
—Pete, ¿estás absolutamente seguro de que es la misma persona que vimos en Roma? —preguntó la sensata señora Hollister.
—La verdad es que no vi muy bien su cara anoche —tuvo que admitir el chico—. Pero estoy casi seguro de que es él.
—Temo que hoy será el día en que van a robar en la fábrica —dijo Pam—. Tenemos que volver en seguida.
Pero Holly, con aire taciturno, murmuró:
—No vale de nada advertirles.
—De todos modos, mientras estén aquí, no pueden robar al señor Caramagna —razonó Ricky.
—Probablemente han venido a espiarnos —opinó Pete.
Y el travieso Ricky contestó, riendo:
—Entonces, mientras ellos nos espían a nosotros, nosotros les espiamos a ellos.
Los niños entraron en la antigua ciudad en ruinas, pero ya no pudieron ver al hombre de la cara aniñada, ni a su compañero. En aquel momento un joven guía se acercó a unos turistas y los Hollister se unieron al grupo.
—Síganme y les mostraré este antiguo puerto griego, tan famoso —dijo el guía.
Y condujo a los visitantes por una calle empedrada, con dos hendiduras paralelas, causadas por las ruedas de los viejos carros. Varias casas estaban intactas, pero en la mayoría de los casos sólo las paredes quedaban en pie. El guía señaló al Vesubio, a lo lejos, explicando que, dos mil años atrás, las cenizas ardientes del volcán habían caído sobre la ciudad, matando a todos sus habitantes.
—Pero los edificios se conservaron, precisamente gracias a estar cubiertos por las cenizas. Varios cientos de años después la ciudad fue desenterrada.
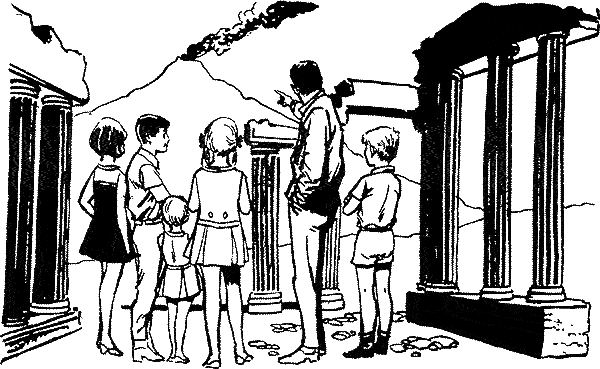
Ricky tiró del brazo de Pam.
—Estate quieto y escucha lo que el guía está explicando —murmuró Pam.
—¡Pam! —insistió el pecoso—. ¡Mira qué hombre tan raro!
La niña se volvió y descubrió al hombre de cabello enmarañado atisbando desde detrás de una pared medio derrumbada. El desconocido desapareció al notar que los niños le observaban.
Pam hizo señas a Pete, Holly y Ricky y los cuatro se apartaron de la multitud para sostener una breve conversación. De acuerdo con lo que acababan de decidir, Pete y Ricky echaron a andar con aire tranquilo, en amplio círculo, hasta llegar tras el paredón roto y a espaldas del hombre.
—¿Está usted espiándonos? —le preguntó Ricky, con voz sonora.
El hombre extraño se volvió rápidamente y miró a los chicos con ojos encendidos. Dijo unas palabras en italiano, y sé alejó, cojeando, antes de que Pete pudiera preguntarle nada.
—Yo creo que no entiende el inglés —dijo Ricky a su familia.
—Probablemente habéis asustado a ese pobre hombre —opinó la señora Hollister, cuando sus hijos le explicaron lo ocurrido—. Puede que fuese un simple visitante como nosotros.
La visita a Pompeya duró una hora, aproximadamente. Mientras contemplaban las ruinas del foro y de un antiguo templo, los Hollister se iban sintiendo cada vez más inquietos. ¿Dónde estarían el hombre de rostro afilado y su compañero? Ambos habían desaparecido.
El guía estaba explicando que el mar, que en la actualidad está a cierta distancia de las ruinas, llegaba, en otras épocas, hasta las puertas mismas de la ciudad. Pero Pete y Pam estaban tan preocupados que casi ni le oían.
—Puede que, en este momento, estén robando en la fábrica —murmuró Pete al oído de su madre.
—La visita está casi concluida —contestó la señora Hollister condescendiente—. Vámonos ya.
Aunque estaban todos cubiertos de polvo y con los pies doloridos, después de la larga caminata todos se encaminaron al coche, corriendo. La señora Hollister probó a ponerlo en marcha una y otra vez, pero no consiguió nada.
—¡No puede ser! —se lamentaron los niños, casi a coro.
Pete tuvo inmediatamente una sospecha, y bajando del coche fue a levantar el capó para examinar el motor.
—¡Ya me lo suponía! —exclamó el chico—. Han desconectado los cables.
Pete volvió a conectarlos, el motor se puso en marcha y el muchachito se instaló en el asiento. A toda prisa se dirigieron a la fábrica de camafeos. La señora Hollister conducía con gran atención y pronto estuvieron en el solar de aparcamiento, junto al edificio. Apresuradamente, desmontó toda la familia para correr a la entrada.
Pero un gran letrero decía: Cerrado. En la parte interior habían sido corridas las cortinas sobre las puertas vidrieras.
Mientras los demás se miraban con sorpresa y desaliento, Sue se echó al suelo, a cuatro pies, y atisbo por debajo de las cortinas, que quedaban a unos centímetros por encima del suelo de la sala de recepción.
—Ja, ja, estoy viendo una cosa —anunció la pequeña, alegremente.
—¿Qué es? —preguntó Pete, en voz muy baja.
—¡Hay un montón de hombres ahí dentro y están metiendo cosas en un saco!