

—¿El padre de Nadia? —repitió Pam. Y añadió, en seguida—: Ah, bien, bien. Adiós.
—¿De qué estás hablando? —preguntó la señora Hollister cuando su hija colgó—. El padre de Nadia murió.
—¡Ya lo sé, mamá! —respondió Pam, muy nerviosa—. Pero en casa de Nadia hay un hombre que se hace pasar por su padre.
Cuando Pam acabó de explicar cuanto el hombre había dicho, Pete exclamó:
—¡Todo es mentira!
—¿Y qué podemos hacer? —preguntó Ricky, mientras entraban en el coche.
—Lo mejor será ir a Roma y buscar inmediatamente a Nadia —decidió su hermano.
Mientras se dirigían a la ciudad, los Hollister iban muy preocupados por lo que pudiera haberles ocurrido a Nadia y a su madre.
—Puede que también a ellas las hayan secuestrado —apuntó Holly, inquieta.
Pam contestó que no creía que hubiera nadie tan malo como para hacer eso. Sin embargo, algo muy extraño estaba ocurriendo y los Hollister estaban dispuestos a averiguarlo.
Siguiendo las orientaciones de Pete, que iba consultando el mapa, la señora Hollister penetró en la bulliciosa y pobladísima Roma.
—¡Canastos! ¡Cuánto trófico! —exclamó, muy asombrado Ricky.
Los coches, la mayoría pequeños, parecían brotar en todas direcciones, pero la señora Hollister no se asustó. Por fin, llegaron a una hermosa avenida, bordeada de árboles, que ascendía hacia una montaña. Al fondo de las amplias aceras había muchos hoteles.
—¡Ahí veo el nuestro! —anunció Pam y su madre detuvo el coche ante un viejo edificio de aspecto confortable.
En cuanto estuvieron inscritos y dejaron los equipajes en las habitaciones, todos volvieron al coche. Pete consultó un plano de Roma para localizar el apartamiento de los Boschi. Y en seguida se internaron nuevamente entre el abundante tráfico.
Hubo una ocasión en que la señora Hollister estuvo a punto de entrar, equivocadamente, por una calle de dirección única, pero un rápido giro del volante lo solucionó todo. Los bocinazos, el sol ardiente y el maremagnum de coches fue aumentando de tal manera que, a los pocos minutos, el vehículo de los Hollister no pudo hacer más que ir reptando tras las apretadas hileras que se iban formando.
—La calle de Nadia debe de ser la próxima, a la derecha —calculó Pete, tras un rato de viaje.
Aquella calle resultó estar enclavada en una zona residencial, con lindas casas antiguas de vecindad, de paredes oscuras, con columnas de mármol trabajado en los umbrales de las puertas. La señora Hollister aparcó ante el número deseado y todos bajaron.
—¿No os parece que debimos venir con un policía? —preguntó Ricky, mientras se acercaban a la puerta.
Todos opinaron que no. Tal vez Nadia tenía ahora un nuevo padre. Entonces ¿qué? Todos pasarían un gran bochorno.
La pesada puerta se abrió, a un empujón de Pete, lo mismo que la puerta interior que daba paso a un tramo de escaleras. La vista de lince de Pam ya se había fijado en el número de apartamiento, anotado en una lista de inquilinos colocada en el vestíbulo.
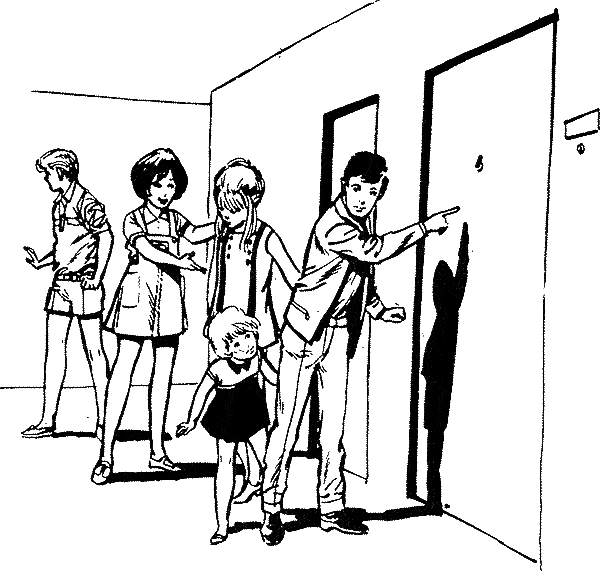
En silencio, la familia subió las escaleras de mármol, hasta el tercer piso. El apellido Boschi estaba inscrito, en grandes letras, sobre el timbre de la primera puerta del piso.
—¡Canastos! ¿Qué haremos si el hombre nos ataca? —se le ocurrió preguntar a Ricky.
—No te preocupes. Le atraparemos —respondió Pete que, sin embargo, tuvo que respirar profundamente antes de atreverse a llamar.
—Ya viene alguien —murmuró Sue, oyendo aproximarse suaves pisadas.
La señora Hollister y sus hijos retrocedieron y la puerta se abrió lentamente. ¡Allí estaba Nadia! Al ver a los recién llegados la niña italiana ahogó un grito:
—¡Los Hollister! —exclamó—. ¡Mamá! ¡Ven!
La señora Boschi llegó corriendo a la puerta, y abrazó a los visitantes, diciendo:
—¿Por qué no nos telefonearon? Habríamos ido a verles al hotel.
Los americanos fueron conducidos a una salita, decorada con buen gusto, en cuyas paredes se veían varios cuadros de vivos colores. Una estatuilla de la Madonna, colocada en una mesita del fondo, recordó a Pam el robo de Venecia.
—¡Han ocurrido tantas cosas desde que estamos en Italia, señora Boschi! —comentó.
—¿Habéis averiguado más cosas sobre mi tío? —preguntó Nadia.
—Sí —dijo Pete—. Pero antes queríamos saber una cosa. Cuando telefoneamos, esta mañana, fue un hombre quien contestó.
—¡Imposible! —exclamó la señora Boschi—. Aquí no ha estado ningún hombre.
—Pues dijo que era el padre de Nadia —informó Pam.
Al oír esto, la diseñadora de vestidos se puso muy pálida y su hija se echó a llorar.
—¡Es horrible! —se lamentó la señora Boschi.
Sue trepó al regazo de la pequeña italiana y echándole los brazos al cuello, susurró, consoladora:
—¡Nosotros detendremos al malote!
También Pam sintió deseos de llorar, viendo lo afectadas que estaban sus amigas italianas. La señora Boschi estaba explicando, entonces, que aquella mañana estuvieron las dos ausentes varias horas.
—Alguien debió de entrar en casa, pero no comprendo por qué.
—Para llevarse alguna cosa —supuso Pete.
La señora Boschi contestó que no había observado que le faltase nada en la casa.
—Debe usted mirar bien —aconsejó Pete.
Mientras todos los Hollister observaban, Nadia y su madre examinaron todos los cajones y armarios. En apariencia no faltaba nada.
—¿Qué es esto? —preguntó Pete, inclinándose a mirar una vieja arquita de madera, guardada en un ropero.
—Esto pertenece a tío Giovanni —dijo la señora Boschi—. Tiene ahí sus documentos privados y sus viejos recuerdos.
—¿Puedo examinarlo?
—Desde luego.
Pete quiso levantar la tapa, pero estaba cerrada con llave.
—¿Te das cuenta? Nadie la ha tocado —dijo la señora Boschi.
—De todos modos, sería mejor que la abriese usted, si puede —opinó Pete—. Puede haber alguna pista, dentro.
La señora Boschi cogió la llave del tablero de su tocador y se la dio al muchachito, que la introdujo en la cerradura. ¡Clic! Cuando levantó la tapa, Pete dio un grito de sorpresa.
—¡Qué desorden! Todo ha sido registrado.
Entre él y Ricky sacaron la arquilla del armario y la señora Boschi empezó a examinar su contenido. Sacó el modelo original del polichinela, algunos recortes de periódico y documentos. Respirando pesadamente, la señora Boschi levantó los ojos hasta sus visitantes y exclamó, apesadumbrada:
—¡El pasaporte de Giovanni ha desaparecido!
—Eso no me gusta. Puede que con él quieran sacar a su tío de Italia —dijo Pete.
Los jóvenes detectives dedujeron que los aprehensores de Giovanni le habrían obligado a decirles dónde estaba el pasaporte y la llave del arca.
—Seguramente estuvieron vigilando los alrededores de la casa, y, al verlas salir a ustedes, entraron, utilizando una ganzúa —dijo Pam.
—Dio la casualidad de que, entonces, Pam llamó y el intruso contestó al teléfono —añadió la señora Hollister.
Todos estuvieron de acuerdo en que aquél era un caso para poner en manos de la policía. Se avisó a jefatura y pocos minutos después llegaron tres agentes, a quienes se explicó lo que había sucedido. Un hombre, provisto de un equipo para tomar huellas digitales, fue cubriendo con unos polvos los objetos que el intruso podía haber tocado, pero no logró encontrar otras huellas más que las de la señora Boschi y su hija. No cabía duda de que el intruso había utilizado guantes.
Antes de que la policía se marchase, Pete contó todo lo que los Hollister habían descubierto sobre Giovanni y los ladrones. Y acabó hablando de la pista que se había borrado cuando la caja cayó al agua, en Florencia.
—¿Querrán ustedes avisar a la fábrica de camafeos? —pidió Pete—. A ustedes les creerán.
Uno de los policías se acercó al teléfono, hizo una llamada y estuvo unos minutos hablando en italiano. Después de escuchar la respuesta colgó, muy satisfecho, en apariencia.
—El señor Caramagna no estaba, pero he hablado con el señor Nitto, su secretario —dijo.
Los niños quedaron desencantados.
—No os preocupéis —les dijo el oficial, con una sonrisa—. Me ha prometido tomar toda clase de precauciones.
Holly, recordó, entonces:
—¿Qué se puede hacer con eso del «Mármol, Roma»?
El oficial quedó indeciso.
—No es una gran pista —confesó, pero no obstante, dijo que pondría sobre aviso a la Vigili Notturni dell’Urbi.
—¿Qué es eso? —quiso saber Ricky.
Se le contestó que la Vigili era una fuerza de seiscientos policías en bicicleta que hacían ronda por las calles de Roma durante la noche.
—Si yo me «pirdiera», ¿ellos me encontrarían? —se interesó Sue, mientras se balanceaba sobre uno de los pies.
—Sí, sí. Ellos encuentran incluso a una «signorina» tan pequeñita como tú.
Con esta simpática contestación, los policías se marcharon, pero la gravedad de aquel misterio hizo que todos los demás continuaran muy serios, incluso durante la hora de la comida, que la señora Boschi preparó para todos. Mientras estaban comiendo, Nadia dijo:
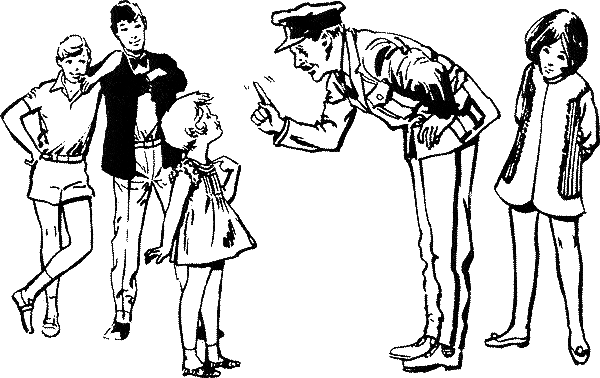
—Aunque ya no tengáis que preocuparos por el señor Caramagna, deberíais visitar Pompeya.
—Mañana haremos la visita —dijo la señora Hollister, consiguiendo así que sus hijos cambiaran risueñas miradas.
Aquella tarde las dos familias salieron a visitar la ciudad. Como las Boschi tenían otro compromiso para la cena, se despidieron de los Hollister delante del hotel.
—Buena suerte en el viaje —deseó la señora italiana.
—Y avisadnos en seguida, si averiguáis algo de tío Giovanni —suplicó Nadia, despidiéndose con un beso de las niñas Hollister.
Ya se alejaban todos con la señora Hollister, cuando Nadia les dijo a gritos:
—¡Sois unos estupendos detectives!
—Es simpática, para ser una chica… —comentó Ricky, condescendiente, mientras entraban en el vestíbulo del hotel.
Todos descansaron un rato, antes de cenar. Cuando salieron del comedor, la señora Hollister dijo:
—Tengo una sorpresa para vosotros.
—¿Qué es, mamita? —preguntó, muy seriamente, Holly.
—Veremos el Coliseo a la luz de la luna.
—¡El antiguo circo romano! —exclamó Pete—. ¡Qué suerte, zambomba!
Tomaron un taxi, en el que se instalaron un poco apretados, y sentados unos sobre otros. Otro taxi iba muy cerca de ellos. Cuando Pete se dio cuenta y se lo dijo a su madre, ella contestó:
—Roma está llena de taxis, hijo. Mira. Da la impresión de que nosotros estemos siguiendo a ese de delante.
El conductor les dejó frente al Coliseo. Los niños contemplaron el gran paredón, roto, que se elevaba en arcos.
—¡Debió de ser magnífico! —se admiró Pam.
Mientras atravesaban la entrada, los Hollister no vieron más que unas pocas personas que entraban o salían.
Asidos de la mano, se acercaron al borde de la gran hondonada, en el centro del estadio. Las inmensas ruinas tenían un aspecto fantasmagórico a la luz de la luna.
Inesperadamente, entre las sombras se vio surgir a un hombre. Los niños sólo pudieron ver parcialmente su rostro afilado y flaco.
—¡Les aconsejo que salgan ustedes de Roma! —siseó, amenazador.