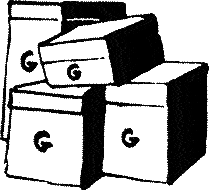
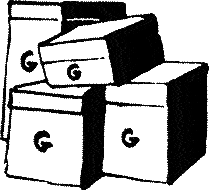
La caja blanca zigzagueó por los aires y, como una cometa sin cuerda, acabó descendiendo sobre las fangosas aguas del río.
—¡Hay que atraparla! —gritó Pam, mientras todos corrían al estrecho bordillo de orillas del Arno.
Los Hollister quedaron mirando cómo la corriente se llevaba la caja río abajo. Pero, al mismo tiempo, vieron a un barquero solitario que empuñaba los remos, no lejos de la perdida caja.
Pete colocó ambas manos en hueco, ante sus labios y gritó:
—¡Socorro! «¡Aiuto!».
Sus hermanos le hicieron eco y el remero no tardó en oírles. Se volvió en su embarcación y, al ver lo que los Hollister señalaban, lo cogió al pasar. Levantando una mano, señaló un trecho, río abajo, donde los niños podrían llegar al nivel del agua. Remando enérgicamente, el joven barquero italiano llegó a la orilla, dejó en tierra la empapada caja blanca y, sonriendo, volvió a alejarse. Pete, ágil y rápido, fue el primero en llegar junto a la caja, que cogió y entregó a Pam. La niña se apresuró a mirar el interior, buscando las ocho palabras.
¡Horror! ¡La tinta se había corrido! Y el mensaje había desaparecido.
Ahora fue Pam quien quedó muy mohína. ¿Quién iba a creerles ahora que ya no había ninguna prueba del mensaje de Giovanni Boschi?
Volviendo otra vez a la carretera, la niña dejó caer la maltrecha caja en un cubo de basura.
—¡Zambomba! Nos hemos quedado sin una de nuestras mejores pistas —se lamentó Pete.
Después de celebrar una breve consulta entre los cinco hermanos y su madre, se decidió que toda la familia saldría para Pisa inmediatamente. Tres cuartos de hora más tarde se ponían en camino. Pete y Pam habían leído algo sobre la famosa Torre Inclinada y estaban deseando verla.
La carretera, estrecha y serpenteante, llevaba al oeste a través de tierras de labranza y pequeñas aldeas. Las casas estaban tan cerca de la carretera, que los viajeros podían ver lo que había en el interior, a través de las cortinillas de tiras de plástico, de alegres colores, que cubrían la entrada de cada una. De vez en cuando, algún niño risueño, con resplandecientes ojos castaños, asomaba la cabecilla y saludaba a los americanos.
Al cabo de varias horas, llegó la familia a las afueras de Pisa. Desde allí la señora Hollister fue siguiendo la orientación de los letreros, a través de las calles de la ciudad, hasta la Torre Inclinada.
Al fin, llegaron a un río y cruzaron el puente hasta llegar a un verde prado. Ante ellos se levantaba una hermosa iglesia. Detrás había una alta torre, ligeramente inclinada.
—¡Cuidado, mamita! —advirtió Sue, mientras se acercaba—. Se va a caer encima de nosotros.
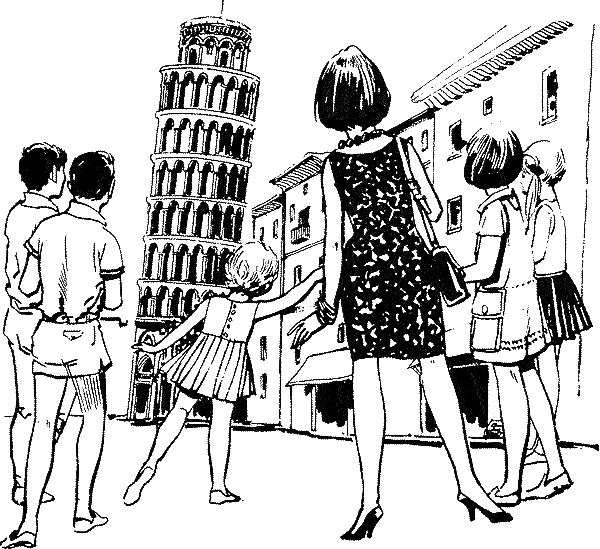
—No. No tengas miedo —la tranquilizó Pete.
—Eso esperamos —añadió Ricky.
La señora Hollister aparcó el coche delante de una tienda de «souvenirs» cuyo nombre era Muro. Pero un letrero colgado de la puerta decía que estaba cerrada durante la hora de la comida.
La familia decidió que también ellos debían comer; luego harían una visita por los alrededores y regresarían. Entraron en un restaurante cercano donde les sirvieron una sabrosa comida de spaghetti y pollo asado. En cuanto terminaron, Ricky se levantó de la silla, diciendo:
—Vamos. Quiero subir a la torre «torcida».
Una vez fuera, los niños saltaron alegremente y patinaron por las aceras, hasta llegar a la entrada de la Torre de Pisa. Asidas de la mano, Sue y Holly fueron las primeras en llegar a la taquilla, al pie de las escaleras de piedra.
Después de que la señora Hollister hubo pagado al empleado una pequeña cantidad por los billetes, los visitantes subieron la escalera de caracol. En el segundo rellano todos se detuvieron para pasear por la rampa que rodea el edificio.
—Vuelve aquí, Sue —llamó Pam, tomando la mano de su hermanita—. No te acerques tanto al borde.
El mismo Ricky se sintió algo asustado y retrocedió hacia la parte interior de la rampa. Luego, siguieron subiendo y subiendo hasta llegar a la torre de observación, en la parte más alta.
Bajo ellos, rodeando los edificios de la iglesia y las tiendas, se veían verdes campos de cultivo.
Estaba Pete mirando abajo, cuando vio un hombre que se acercaba al establecimiento Muro, abría la puerta y entraba. Pero aún no había tenido tiempo de dar la noticia a los demás cuando sucedió algo estremecedor.
¡Un tremendo estruendo invadió el aire y la torre se estremeció! Varios visitantes gritaron, alarmados, y una señora chilló:
—¡Un terremoto!
El estruendo se prolongó unos segundos y la torre inclinada sufrió una enorme sacudida. Todo el mundo corrió a los escalones de piedra y se precipitó en dirección a la salida. A pesar del nerviosismo, todos los turistas consiguieron llegar a la salida sin más que con algunos morados y contusiones.
En la calle todo el mundo daba alaridos y la policía llegó rápidamente para apuntalar la torre.
—¿Acaso va a caerse? —preguntó Ricky, mirando a lo alto.
—No parece que esta vez se haya producido ningún desperfecto —contestó un italiano—, pero tememos llegar a perder nuestro hermoso campanario, algún día.
Mientras se acercaban a la tienda de Muro, la señora Hollister explicó a sus hijos que la construcción de la torre se había iniciado hacía muchos cientos de años. Pronto, se vio que quedaba ladeada.
—El trabajo quedó interrumpido un largo tiempo. Pero al fin, se reanudó y concluyó.
Seguían hablando de la torre cuando llegaron a la tienda de recuerdos para turistas. El cristal del escaparate se había roto y el propietario estaba sujetándolo con cinta adhesiva. Cuando los Hollister le explicaron por qué estaban allí, el señor Muro les saludó con afables apretones de manos.
—Me alegra tener noticias de mi amigo Valerio —dijo—. Lo que siento es haber vendido ya todos los polichinelas. Aunque tengo otros muñecos. ¿Quieren verlos?
—No. Muchas gracias —contestó Pam—. Lo que necesitábamos, precisamente, era uno de los polichinelas.
De pronto, a Pam se le ocurrió una idea que le hizo preguntar:
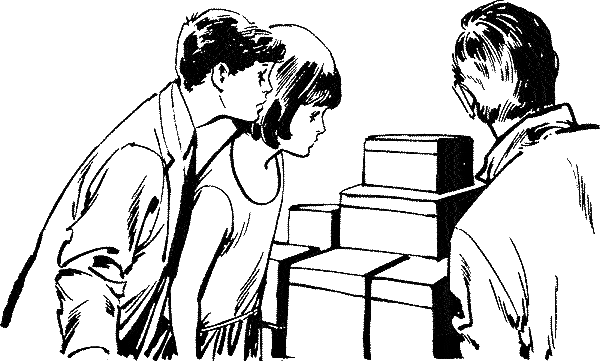
—¿Tiene usted alguna de las cajas en donde venían?
—Puede que haya alguna en los sótanos.
Mientras la señora Hollister, Ricky, Holly y Sue se quedaban contemplando los objetos de la tienda, Pete y Pam acompañaron al propietario a lo largo de un tramo de escaleras de madera tosca. Abajo, apiladas en orden junto a una pared, había muchas cajas de diversas medidas.
El señor Muro, con ayuda de los niños, fue mirándolas.
—Era blanca. Lo recuerdo. Pues no está. Debo haberla usado.
Cuando volvieron a la tienda, Pete preguntó al propietario qué aspecto tenía el vendedor de los polichinelas. La descripción del señor Muro concordaba con la del hombre bajo y delgado que hizo el señor Valerio.
—Y tenía acento napolitano —añadió el tendero.
—¿Qué quiere decir eso? —preguntó Holly.
El señor Muro explicó que era corriente, en las personas que vivían en Nápoles, no acabar de pronunciar el final de las palabras.
—Un hombre bajo, de Nápoles —murmuró Pete—. No es mucha ayuda para seguir buscando.
Durante la conversación, la señora Hollister sostenía en su mano varios diminutos modelos, en plata, de la Torre de Pisa.
—Mamá va a enviarlos a Shoreham para Ann y Donna —explicó Sue, muy contenta.
Después de hecha la compra, los americanos dieron las gracias al señor Muro y volvieron al coche. Se decidió viajar el trecho más largo posible aquella tarde, pasar la noche en cualquier parte, y reanudar el viaje a Roma a la mañana siguiente.
—Antes de salir de Pisa, creo que mamá debe intentar hablar con el señor Caramagna.
La señora Hollister estuvo de acuerdo con su hijo y salió del coche hacia una cabina cercana. Volvió moviendo negativamente la cabeza.
—Sólo he podido hablar con el señor Nitto y tampoco a mí me cree —dijo.
—Se necesita ser tranquilo —rezongó Ricky, rojo de indignación.
—Quizá en Roma podamos reunir nuestras pistas y las de Nadia, y será más fácil resolver el misterio —dijo Pam.
—Si no podemos hablar con el señor Caramagna por teléfono, habrá que ir a advertírselo personalmente —opinó Pete.
La señora Hollister guió el coche a la salida de Pisa y tomó la carretera oeste. Cuando llegaron a la costa de Tireno, se detuvieron unos minutos para contemplar las aguas azules. Siguieron hacia el sur, hasta la población de Grosseto, en donde pasaron la noche.
Por la mañana temprano, la señora Hollister pidió reservas de habitación en un hotel de Roma. Después de un sabroso desayuno, la familia reanudó el viaje.
—Mirad cómo va cambiando el paisaje —observó Pam, mientras cruzaban una amplia llanura que descendía suavemente hacia el mar. En los extensos trigales de uno y otro lado de la carretera se veía infinidad de amapolas.
En un cruce de carreteras, varios kilómetros antes de llegar a Roma, la señora Hollister se detuvo para adquirir gasolina. Mientras aguardaban a que se llenase el depósito, Pam dijo a su madre:
Déjame que telefonee a Nadia, para decirle que vamos allí.
—Buena idea —repuso la señora Hollister que habló con el empleado, que sabía algo de inglés, para que pidiese comunicación.
—Oiga… ¿Está Nadia? —preguntó Pam—. Soy Pam Hollister.
La voz que contestó era de hombre y hablaba el inglés con fuerte acento extranjero.
—Nadia ha dejado un recado para ti. Su tío Giovanni ya ha sido encontrado y está bien.
—¡Qué alegría! —exclamó Pam—. ¿Con quién hablo, por favor?
—Soy el padre de Nadia —fue la respuesta que llegó desde el otro extremo de la línea.