

Todavía aturdido por el golpe que acababa de recibir, Pete se levantó del suelo y manipuló en el picaporte. ¡Lo hizo resonar, pero no por ello abrió! Arrugando la frente, por haber sido tan inocente como para caer en aquella trampa, el muchacho corrió a la ventana y miró abajo. Allá, con una separación de dos pisos, se mecían las aguas amarronadas de un pequeño canal. Pero en aquel momento no se veía ninguna embarcación.
«Llamaré al conserje», pensó Pete, buscando con la vista un teléfono. Pero allí no había teléfono alguno.
«Tengo que salir en seguida o ese ladrón se escapará para siempre», se dijo el muchacho.
Y empezó a golpear con fuerza la puerta, sin conseguir nada. Entonces, se acercó a la cama y rasgó las sábanas en varias tiras que anudó entre sí. Ató uno de los extremos a la mesa escritorio y sacó por la ventana el extremo suelto, que resbaló por la pared del edificio, hasta casi el borde del agua.
Luego, Pete se quedó en la ventana, vigilando, y pronto vio una góndola que se acercaba lentamente desde la curva del canal.
—¡Gondolero! —llamó Pete a gritos y, en seguida, subió al repecho de la ventana y desde ella se deslizó por la improvisada cuerda de tela de sábana.
Viendo lo que sucedía, el gondolero remó con rapidez para detenerse junto al paredón. Pete descendió hasta la góndola y dio el nombre del hotel en donde se hospedaba la familia, pidiendo:
—¡A toda prisa! «¡Pronto!».
El gondolero, un hombre bajo y robusto, con un pañuelo alrededor de la frente, remaba ahora con rapidez, apoyando todo su peso en el remo, cada vez que lo hundía en el agua. Pronto, estuvieron en el Gran Canal, donde el gondolero tuvo que hacer mil giros para evitar el abundante tráfico marítimo, en su camino al palacio de los Duces.
Tan pronto como la góndola llegó al embarcadero, Pete dio las gracias al hombre, pagó el importe del viaje y saltó a tierra, para correr al hotel. Allí encontró a su familia, hablando con dos policías.
—¡Gracias a Dios que estás aquí! —exclamó la señora Hollister—. ¿Qué ha ocurrido?
Mientras explicaba cómo le habían encerrado en la habitación de la que en seguida logró escapar, uno de los policías, que hablaba inglés, fue tomando notas. Cuando concluyó, Pete se volvió a Pam para preguntarle:
—¿Cómo habéis regresado aquí tú y Ricky?
Pam dijo que habían tomado el «vaporetto», avisado a la policía y entregado el paquete.
—Era el valioso cuenco —dijo el oficial y dio las gracias a Pete por haberlo devuelto.
—Pero el ladrón se ha llevado la Madonna de cristal —contestó Pete, preocupado.
El oficial repuso que irían inmediatamente al hotel mencionado, por si se encontraban pistas.
—Ya es hora sobrada de comer —dijo la madre, cuando los policías se hubieron marchado.
Mientras comían en un restaurante al aire libre, Pete pidió permiso para ir, con Pam, al hotel de donde huyó el ladrón.
—Me gustaría averiguar más cosas sobre ese hombre, si es posible, mamá —dijo.
Como la señora Hollister no acababa de decidirse, Pam intervino:
—La policía seguramente estará allí todavía —dijo—. De modo que no habrá ningún peligro.
Después de advertirles que tuvieran muchísimo cuidado, la madre dio su permiso y los dos hermanos mayores salieron en el «vaporetto». Media hora más tarde avanzaban por el callejón empedrado que conducía al hotel, en el que entraron para hablar con el conserje.
—Quisiera pagarle las dos sábanas que le he roto —dijo Pete.
El hombre de grises cabellos no quiso aceptar el pago y contestó, nerviosamente:
—La policía acaba de marcharse. Ya me han informado de tu valerosa escapatoria y yo les he dicho todo lo que sé sobre Olevi.
—¿Puede contárnoslo también a nosotros? —preguntó, muy amablemente, Pam.
El conserje dijo que hacía cosa de un mes cuatro hombres le alquilaron la habitación. Sin embargo, en las últimas tres semanas, sólo Olevi la había utilizado.
—Ayer volvió uno de ellos. Era bajo, con bigote. No sé el nombre de los otros.
—¿Podríamos registrar la habitación? —preguntó Pete.
—Niños, os ruego que no me molestéis más —contestó el hombre, amablemente—. Ya he tenido bastantes emociones por hoy.
Pete y Pam dijeron que lo sentían mucho y salieron del hotel. Desilusionados, volvieron por donde habían llegado, hasta pasar por una tienda de recuerdos para turistas. El ver las postales del escaparate recordó a los niños la postal de Giovanni.
—Debemos entrar y preguntar si le han visto —decidió Pam.
—Está bien. Aunque no creo que sirva de nada. Debe de haber cientos de tiendas de postales en Venecia —fue la opinión de Pete.
—Ésta es una calle alejada. Sería un buen sitio para que alguien anduviese escondiéndose.
Decidiéndose, los Hollister entraron en la tienda. Tras el mostrador había una señora gruesa y baja, de brillantes ojos negros. Pete sacó de su bolsillo la fotografía de Giovanni Boschi y se la enseñó.
—¿Habla usted inglés? —preguntó, ante todo.
—Un poquito.
—¿Ha visto usted alguna vez a este hombre?
—Sí, sí —repuso la señora, en italiano.
Los dos niños la miraron, sin poder creer en lo que oían.
—¿Cómo dice? —insistió Pam.
—Sí —respondió la señora, esta vez en inglés y con voz firme. Y, con acento chillón y torpe para el idioma de los Hollister, siguió explicando que el anciano caballero había adquirido una postal, había escrito algo en ella y, después de dejar cien liras, había salido apresuradamente de la tienda.
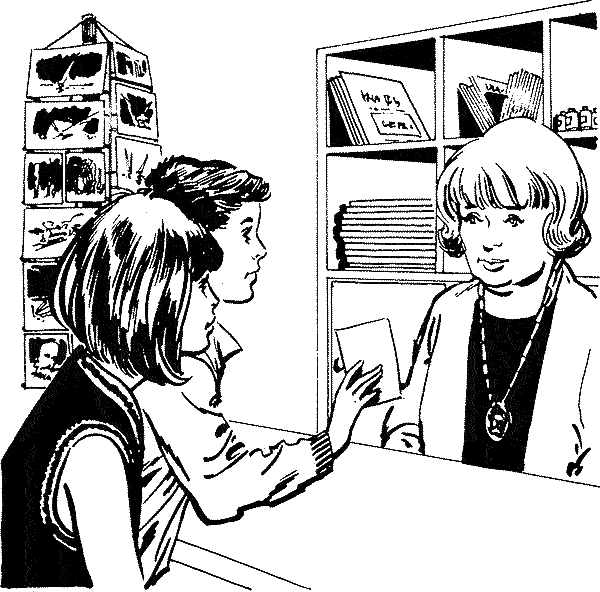
—¿Hará un mes, más o menos? —preguntó Pete.
—Sí, sí. —Los ojos negros de la mujer relucieron intensamente cuando añadió—: Luego le atraparon.
—¿Quiénes? —preguntaron a un tiempo, Pam y Pete.
—Unos hombres —contestó la señora, levantando dos dedos de su mano.
—¿Y no sabe usted a dónde le llevaron? —preguntó Pete, muy nervioso.
La dueña de la tienda alargó un brazo, señalando la dirección del hotel.
—Por ahí.
—¡Me apuesto algo a que el señor Boschi intentaba escapar! —declaró Pete—. Hay que volver al hotel, Pam.
—¿Para registrar la habitación?
—Sí. Puede que haya algo que ver entre Boschi y los ladrones.
Después de dar las gracias a la amable señora, los dos hermanos salieron corriendo de la tienda. El conserje del hotel quedó sorprendido al verles otra vez en el vestíbulo.
—Perdónenos, pero es muy importante —dijo Pete, sacando la fotografía de Giovanni Boschi—. Este señor ¿es alguno de sus clientes?
El hombre de cabello gris movió la cabeza negativamente. Recordaba haber visto entrar y salir a un quinto hombre, pero nunca le vio bien la cara.
«Puede que fuese Giovanni», pensó Pam.
—¿Podemos registrar la habitación? —suplicó Pete.
—No le molestaremos —prometió Pam.
—Aquí tenéis la llave, pero la policía ya la ha registrado.
Pete y Pam subieron a toda prisa las escaleras y abrieron la puerta de la habitación. La cama estaba otra vez hecha y la estancia limpia y ordenada. Pete miró en la papelera. Estaba vacía. Aunque los dos niños buscaron bien en los cajones y el armario, no hallaron nada tampoco.
Pam miró nuevamente en el escritorio. Había varios sobres y cuartillas en blanco, todos con el membrete del hotel. Estaba Pam a punto de cerrar el cajón cuando notó una ligera sombra en el papel blanco.
—Creo que he encontrado algo —dijo.
Cogió el primer papel de la pila de cuartillas y lo sostuvo a la luz.
—¡Zambomba! —exclamó Pete—. Esta cuartilla estaba debajo de otra en la que estuvieron escribiendo. Y el lápiz ha dejado marcado lo que escribieron.
—Parece el plano de una casa —dijo Pam que, además, pudo leer las palabras «Firenze Pitti».
—Esto tiene algo que ver con la ciudad de Florencia —casi gritó Pete, que no podía dominar sus nervios.
—¡Y es allí donde han salido a la venta los polichinelas de Giovanni! —añadió Pam—. ¡Pete, estos ladrones deben de haber secuestrado a Giovanni!
—Tenemos que ir a Florencia —decidió Pete, cogiendo el papel que le tendía su hermana—. ¡Puede que le tengan allí!
—Volvamos en seguida a decírselo a mamá. No hay tiempo que perder —dijo Pam.
Al salir del hotel, Pete miró hacia un extremo de la calle y vio que un hombre de cabello negro entraba a toda prisa en un portal.
—Camina de prisa. Creo que nos están vigilando.
Casi corriendo, recorrieron las callejuelas hasta llegar al «vaporetto». Cuando, al fin, llegaron ante el hotel, los dos niños se detuvieron mirando a su alrededor. No se veía por ninguna parte al hombre moreno.
Muy tranquilizados, entraron en el vestíbulo, donde el conserje entregó una nota a Pete. Era de la señora Hollister, y decía que ella y los pequeños habían salido de compras y volverían pronto.
Mientras esperaban, Pam preguntó al conserje qué quería decir la palabra «Pitti». El hombre explicó que el palacio Pitti era un famoso museo de Florencia.
Después de dar las gracias, Pete y Pam fueron a sentarse en un sofá de la sala.
—Estoy seguro de que esos hombres planean robar en el palacio Pitti —afirmó Pete.
—A lo mejor sólo se dedican a robar obras de arte —añadió Pam—. Pero ¿por qué habrán raptado a Giovanni?
—Lo importante es saber dónde le tienen escondido —murmuró Pete, que, un momento más tarde, se ponía en pie, de un salto, diciendo—: Tengo una idea.
Pam le siguió hasta la cabina telefónica, cerca del mostrador de recepción, donde su hermano buscó el número de un servicio de prensa americano. Por el periodista de turno se enteró de que el almacén de Florencia en donde se habían vendido los polichinelas se llamaba Valerio. Pete habló de esto a su hermana.
—Empezaremos a investigar allí —decidió Pam.
En aquel instante, entraron en el hotel la señora Hollister y los tres hermanos pequeños. Antes de que Pete o Pam hubieran tenido tiempo de hablar, Holly, que iba cargada de paquetes informó a voces:
—¡Qué bien lo hemos pasado haciendo compras!
La vocecita cantarina de Sue notificó:
—Y algunas cosas no nos han costado nada.
—Hemos vuelto a la fábrica Gallino —anunció Ricky.
La señora Hollister contó a sus hijos mayores que el conde les había pedido que fueran.
—Os da las gracias por haber salvado bu valiosa copa y me ha dado regalos para todos.
—Todavía no los hemos abierto. Venid —llamó Holly, empezando a desenvolver paquetes sobre una mesa de mármol de la sala.
Sue recibió un cervatillo de cristal, Ricky un perro pequinés y Holly un gato persa. Pam desenvolvió su regalo, encontrando un pez dorado, de exquisita belleza. Pete encontró un caballero sobre su correspondiente montura.
—¡Qué amable es el conde! —comentó Pam, agradecida, mientras volvía a guardar su regalo.
—También nosotros tenemos sorpresas —anunció Pete, hablando a continuación de las pistas que habían encontrado y de dónde creían que se encontraba Giovanni.
—Tenéis razón —decidió la madre—. Debemos ir a Florencia.
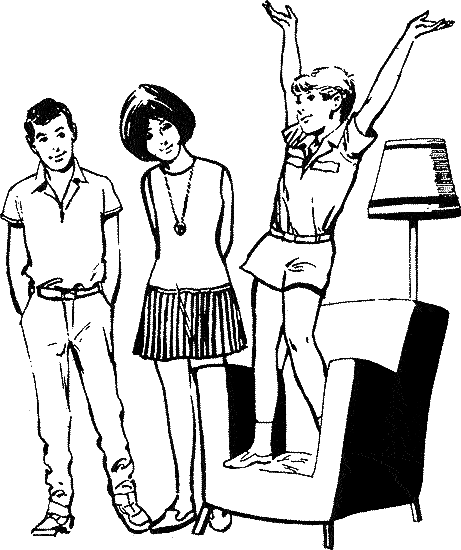
—¿Cuándo? —preguntó Ricky, que iba saltando, como un perro, de un sillón a otro—. ¿Esta tarde?
La señora Hollister miró a sus dos hijos mayores.
—¡Zambomba! Sería colosal —dijo Pete.
—Pediré ahora mismo que nos reserven habitaciones en un hotel —decidió, entonces, la señora Hollister.
Una hora más tarde toda la familia estaba en el garaje de aparcamiento, con sus equipajes. Holly llevaba una bolsa de panecillos tiernos que habían comprado para comer por el camino. Cuando llegasen a Florencia tomarían una cena.
La señora Hollister condujo el coche fuera del garaje, cruzó la carretera y recorrió varias ciudades, antes de que Holly, que iba arrodillada en el asiento trasero, notase algo extraño. Dijo:
—Un cochecito encarnado nos está siguiendo.
Cuando Holly habló así, se estaban aproximando a un pequeño puente que unía la carretera sobre las aguas de un arroyuelo. De repente el coche rojo aumentó la velocidad.
—¡Quiere adelantarnos! ¡Cuidado, mamá! —gritó Pete.
El cochecito avanzó hasta colocarse al lado de los Hollister, y Pam dejó escapar un grito de miedo. ¡El conductor era el ladrón al que siguieron en el «vaporetto»! Detrás se sentaba un hombre bajo con bigote negro.
El coche rojo siguió avanzando hasta que su parte posterior quedó justamente delante del coche de los Hollister. Entonces, el conductor forzó a la señora Hollister a desviarse hacia un lado del camino. En frente tenían la baranda de piedra del puente.
—¡Mamita! —chilló Sue, aterrada—. ¡Vamos a chocar allí!