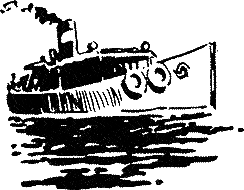
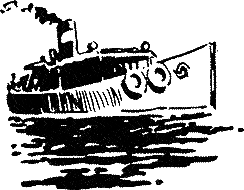
Los niños se detuvieron en seco, ante aquel espectáculo. Parecía que todas las palomas de Venecia se hubieran reunido en la Piazza San Marcos. El aire se llenó del zumbido del batir de alas. Al fin, las aves acabaron por posarse en el pavimento, rodeando a dos hombres que les arrojaban puñados de maíz.
Un americano que pasaba por allí, notando la sorpresa de los Hollister, explicó:
—Todas las mañanas, a las nueve, se da de comer a las palomas. Cuando suenan las campanadas, saben que es su hora de alimentarse.
—Es una suerte para las palomas, pero una desgracia para nosotros —comentó Pete, antes de echar a correr en busca del señor de cabellos blancos, al que distinguió entre unas arcadas, al fondo de la plaza.
—¡Señor Boschi! —llamó el chico, aproximándose al hombre a todo correr.
El hombre se volvió y observó al muchacho con sus penetrantes ojos azules.
—Es usted el señor Boschi, ¿verdad?
El hombre se encogió de hombros e hizo un ademán de incomprensión, respondiendo:
—No hablo inglés.
Ya el resto de la familia se había acercado a Pete y Pam dijo:
—Hay que poner a prueba nuestro italiano.
—¿«Come si chiama»? —preguntó Pete al hombre.
—Rocco Martinelli —repuso amablemente el italiano, mostrando gran extrañeza.
—¡Vaya! Ahora resulta que no era él —se lamentó Ricky.
Pam sacó de su bolsita la fotografía de Giovanni Boschi y la enseñó al desconocido. Éste arqueó las cejas con sorpresa, durante unos minutos. Luego, moviendo negativamente la cabeza, sacó del bolsillo una tarjeta y se la tendió a la señora Hollister. Ella la leyó y dijo a sus hijos que aquel señor dirigía un restaurante de Venecia.
Desencantados, los niños le dieron las gracias. Él hizo una pequeña inclinación de cabeza y todos dijeron «Arrivederci».
Mientras el italiano se alejaba, Pam abrió el bolso, para volver a guardar la fotografía y entonces notó que el cierre estaba flojo.
—Pete, será mejor que lleves tú la fotografía y la cabeza de polichinela que nos dio Nadia. A mí se me pueden caer del bolso.
El chico se guardó ambas cosas en el bolsillo, mientras toda la familia cruzó la plaza en dirección al palacio de los Duces.
Los Hollister entraron en el antiguo edificio por un amplio patio y, luego, subieron unas escaleras hasta una galería donde se exhibían los cuadros más grandes que los niños vieran nunca.
—¡Qué maravillas! —exclamó Pam, sin aliento—. Debió de ser maravilloso vivir en aquellos tiempos antiguos.
La señora Hollister le recordó que también existieron costumbres muy crueles en aquellos lejanos tiempos.
—Acuérdate de los presos a los que se encerraba en mazmorras.
—¡Zambomba! ¿Podremos ver las mazmorras? —preguntó Pete.
La madre consultó la guía y condujo a los niños nuevamente abajo. Allí cruzaron un puente cubierto que atravesaba un estrecho canal.
—Éste es el puente de los suspiros —explicó la madre. Y mientras los niños contemplaban las aguas de abajo la señora Hollister explicó que algunos prisioneros que cruzaron aquel puente nunca volvieron a ver el mundo exterior.
—¡Qué «pavorosio»! —murmuró Holly, agarrando con fuerza la mano de su madre.
Al poco llegaron a un sombrío pasadizo de piedra que conducía al húmedo interior de las mazmorras. Resonaban tétricamente los pasos, mientras los visitantes iban pasando ante las sólidas rejas.
—Sólo un gato podría escaparse de aquí —comentó Ricky, mientras pasaba una mano por el frío metal.
Después llegaron a la salida y Pam sujetó la puerta para dejar paso a su madre. En ese momento, se oyó algo así como un llanto, procedente de las mazmorras.
—¡Canastos! ¿Qué será eso? —se asombró Ricky.
—¡Qué curioso! —dijo la madre—. Me había parecido Sue. Pero ¿dónde está?
—Aquí no —repuso Pete.
Mientras regresaban por el pasadizo pudieron oír voces de asombro y pronto llegaron junto a un grupo de visitantes, reunidos ante una celda. ¡Dentro estaba Sue!
—¡Pero, guapina! ¿Cómo has entrado ahí? —preguntó Pam.
No sabiendo ya si llorar o reír, la asustada pequeña repuso:
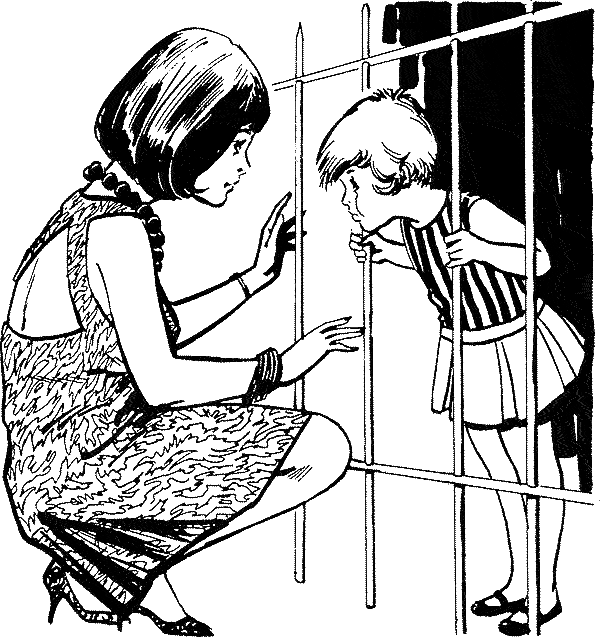
—Si un gato podía entrar aquí, yo también puedo.
—Entonces, sal —ordenó la madre.
—¡Pero si no puedo! —se lamentó la pequeña.
—Inténtalo otra vez.
La pequeñita se colocó lateralmente y pasó una pierna entre los barrotes. Luego, pasó los hombros y en seguida lloriqueó:
—¡Ay, mamita! Antes, cuando entré, no tenía una cabezota tan grandota.
—Ten calma —le aconsejó Pete—. No vayas tan de prisa.
Mientras todos los presentes observaban, conteniendo la respiración, Sue metió la cabeza entre los barrotes. Durante unos pocos minutos la nariz de la pequeña quedó aplastada contra el hierro, pero, al fin, la cabeza pasó al otro lado sin sufrir daño.
—¡Vaya, vaya! —murmuró la madre—. Si llegas a comer un filete un poco más grande, ayer, te habría costado aún más salir de ahí, Sue.
Llevando a su hija menor bien asida de la mano, la señora Hollister condujo a su familia al exterior. Todos aspiraron profundamente el aire fresco que procedía del mar Adriático.
Holly miró intensamente un establecimiento que se encontraba en una esquina de la plaza y acabó diciendo:
—¡Tengo un apetito!…
—Es demasiado temprano para comer —repuso la madre—, pero podemos ir allí a tomar alguna pequeñez.
Mientras tomaban un riquísimo chocolate caliente, la señora Hollister explicó a sus hijos que Venecia era famosa por su cristal.
—Me gustaría enviar alguna bonita pieza de cristal a tía Marge.
—¿Por qué no vamos a la fábrica del conde Gallino? —propuso Pete.
Pam se ofreció para telefonear al italiano y averiguar cómo, exactamente, podían llegar a la fábrica. Mientras la señora Hollister pagó el consumo y los demás niños contemplaron el tráfico, Pam fue al interior del restaurante para hacer la llamada telefónica. Unos momentos después salía, riendo.
—¿Sabéis una cosa? El conde Gallino envía su lancha especial a recogernos a nuestro hotel.
Pam añadió que la fábrica estaba situada en una isla muy apartada del puerto.
—¡Canastos! Eso es estupendo —afirmó el pecoso.
Cinco minutos más tarde una motora se detenía ante el embarcadero del hotel, donde los Hollister aguardaban. Tenía una pequeña cabina y asientos para diez personas. El conde Gallino, en persona, iba al timón. Al ver a los americanos, les saludó con la mano, y gritó:
—«Buon giorno». ¡Buenos días! ¡Bien venidos a Venecia!
Pete y Pam presentaron al resto de la familia y todos entraron en la motora. El conde abrió la válvula y la embarcación se deslizó, veloz, sobre las aguas.
—¡Qué bella se ve Venecia desde el agua! —comentó la señora Hollister—. Ha sido usted muy amable, viniendo a buscarnos, conde Gallino.
—Será un placer mostrarles mi fábrica.
Pronto llegó la embarcación a la isla. Allí fue amarrada y los visitantes bajaron a tierra. Su anfitrión les acompañó a un edificio extenso y poco alto.
—Primero me gustaría mostrarles cómo se hace el cristal —dijo, conduciendo a los Hollister a una pequeña sala en la que trabajaban dos hombres. En una esquina había un hogar con un lecho de carbones al rojo vivo. Sobre los carbones había una masa de cristal fundido, sujeta por unas tenazas que sostenía un hombre. El hombre retrocedió y se la dio a su compañero, el soplador de vidrio, que ajustó a la blanda masa en un tubo largo. Hinchando las mejillas, sopló y sopló, haciendo girar el tubo entre las palmas de sus manos.
Los Hollister miraban, fascinados, cómo la masa de vidrio se iba convirtiendo en una gran bola de cristal transparente. El otro hombre señaló un círculo alrededor de ello, golpeó un extremo y el círculo marcado se separó.
—¡Ya veo! —exclamó Holly—. ¡Va a ser un jarro!
—O una copa —añadió Pam.
El ayudante dejó el globo con mucho cuidado y calentó otra masa de vidrio al fuego. El soplador de vidrio hizo una especie de tallo y lo aplicó al globo.
—¡Sí! ¡Es un jarro! —dijo Pam a Holly—. ¡Qué bonito!
Cuando se completó la fabricación del jarro, el conde Gallino acompañó a sus visitantes al vestíbulo, subió cuatro escalones y todos entraron en una sala de exhibición. Alineada en las paredes se veían delicadas piezas de cristalería, de todas clases y colores.
Mientras sus hijos paseaban por la sala, contemplándolo todo ávidamente, la señora Hollister eligió una hermosa copa encarnada, decorada con una flor de lis dorada. Pagó su importe al conde y le dio la dirección de la tía Marge, en Crestwood, a donde debía enviarse.
Luego, el italiano reunió a todos sus visitantes para decirles, con gran orgullo:
—Ahora quiero enseñarles el más bello trabajo de nuestra fábrica. Es una Madonna de incalculable valor, hecha por el más famoso artista de Italia. Pero —añadió, con un guiño— no está a la venta, «signora». Sólo pueden verla.
Los Hollister siguieron al conde hasta una pequeña antesala de la que, en aquel momento, salía un hombre con expresión aterrada. Habló atropelladamente en italiano y el conde se mostró perplejo.
—¿Robado? ¿Han robado la Madonna? —preguntó, incrédulo.
El empleado corrió a la ventana y señaló las aguas.
Una ligera embarcación negra, de potente motor fuera borda, corría hacia el corazón de Venecia. Los Hollister quedaron observando, sin saber qué hacer, mientras el propietario de la fábrica llamaba a varios empleados. A las tajantes órdenes del conde cada uno de los hombres contestaba con algunas frases en italiano. Cuando todos los demás se marcharon, el conde sacó un pañuelo para enjugarse el sudor de la frente.
—Lo lamento mucho, pero es que ha ocurrido algo terrible.
Un ladrón acababa de robar, no sólo la Madonna de cristal, sino también un delicado cuenco de intrincado diseño en lámina de oro, que era considerado el más exquisito de toda Venecia.
—¡A plena luz del día! —exclamó el conde, entristecido—. Debía de saber perfectamente dónde estaba cada pieza.
Según dijo el conde, los empleados de la fábrica habían visto al hombre varias veces, antes. Habían pensado que era un futuro comprador. Aquella mañana había vuelto a ir, llevando escondido bajo la chaqueta papel igual al que utilizaban en la fábrica para envolver las adquisiciones.
—El ladrón salió tranquilamente, como si hubiera comprado alguna pieza —dijo el conde—. Les ruego que me disculpen, pero debo ir a la policía. Mi empleado les llevará a ustedes al hotel.
Antes de salir, Pete pidió una muestra de papel de envolver. Un botones le dio una hoja. Era de color café, con una filigrana de rayas más claras y una letra G, dorada, cada seis centímetros. Pete dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo, mientras un empleado del conde les acompañaba a la embarcación. Al poco rato, se encontraban delante del hotel.
—Quisiera poder ayudar al conde —dijo Pete. Y, de pronto, preguntó—: ¿A qué viene aquel alboroto de allí?
Junto al embarcadero del «vaporetto», se había reunido una multitud que miraba a los dos policías de una barca patrulla y a otra motora inmediata. Los dos hermanos Hollister corrieron a ver y Ricky hizo señas a las niñas para que les siguieran.
—¡Es la motora que huyó de la fábrica! —observó Pete—. ¡Ya la han encontrado!
Era la misma embarcación que habían visto desde la ventana de la fábrica. Teniendo buen cuidado de no tocar nada en donde los ladrones hubieran podido dejar sus huellas, la policía ató una amarra a la parte delantera y se llevó la motora a remolque.
—¿Dónde la han encontrado? —preguntó Holly, luchando por ver algo entre el gentío que tenía delante.
—Ahí mismo —contestó una dama alta, con acento inglés—. Estaba ahí, vacía. Yo he visto acercarse la barca de la policía.
—Entonces el hombre debió de escapar por aquí mismo —opinó Pam.
—Y no hace mucho rato —añadió la señora Hollister, mirando a su alrededor.
De repente pareció muy asombrada. Demasiado emocionada para poder hablar, oprimió el brazo de Pete y señaló el cercano embarcadero.
Mezclado entre la multitud que esperaba a tomar el «vaporetto» había un hombre que llevaba dos paquetes oscuros, uno bajo cada brazo.
—¿Os parece que…? —empezó a murmurar.
—Hay que averiguarlo —decidió al momento Pete—. Ven, Pam. Ricky, sígueme.
—Tened mucho cuidado —pidió la madre—. Veré si localizo a un policía.
Pete, Pam y Ricky corrieron a la taquilla de billetes, donde Pete entregó las liras suficientes para adquirir tres pasajes. Los niños subieron al «vaporetto» en el momento en que éste estaba a punto de ponerse en marcha.
—¡Allí está! —murmuró Pete.
Los tres hermanos se abrieron paso entre la multitud para aproximarse al sospechoso. Con el pretexto de asomarse a ver mejor la ciudad, Pete se acercó más al hombre y pudo ver perfectamente los paquetes. ¡En el de tonos marrones y café se veían claramente grandes G! ¡Era indudable que los paquetes procedían de la fábrica del conde!
Ricky estaba tan emocionado, que empezó a apretar fuertemente la mano de Pam, mientras miraba con insistencia al desconocido. Éste era alto y delgado, de rostro tosco y ojos oscuros y hundidos. El áspero cabello castaño le caía hasta los hombros. Llevaba camisa blanca y chaqueta color crema, todo ello bastante pulcro; pero la corbata se le había ladeado.
—Parece que tiene prisa por llegar a alguna parte —cuchicheó Ricky, hablando a su hermana.
Ahora Pete volvió junto a sus hermanos, diciendo:
—Yo creo que es el hombre que buscamos.
—¿Y qué hacemos? —preguntó Pam.
Pete quedó unos momentos reflexionando; y por fin, propuso rodearle, al salir del «vaporetto» y sujetarle hasta recibir ayuda.
—¡Pero parece tan fuerte! —murmuró Pam, recelosa.
Mientras escuchaba las conversaciones en italiano de quienes les rodeaban, Pam lamentó no saber hablar el idioma del país.
«Pero, al menos, Pete y yo sabemos pedir socorro», pensó, recordando la nota que habían encontrado en la Autostrada.
El «vaporetto» se detuvo en una de las paradas, pero el hombre de los paquetes no se movió. En la siguiente parada, miró a su alrededor nerviosamente y se aproximó a la salida, pero tampoco bajó.
Los ojos de los tres niños no se apartaban de su presa. En la parada siguiente, el hombre apretó los brazos contra cada paquete y se abrió paso hacia la salida.
—¡No os separéis de mí! —dijo Pete a Pam y a Ricky.
Cuando el hombre salió de la embarcación, Pete se adelantó a los demás pasajeros, extendió sus brazos delante del hombre y gritó:
—¡Deténgase!
Pam y Ricky hicieron lo mismo. El hombre quedó tan asombrado que los niños pudieron sentir su cuerpo tenso, bajo las manos de los Hollister. Dejó caer uno de los paquetes y Pete soltó al hombre para coger lo que caía.
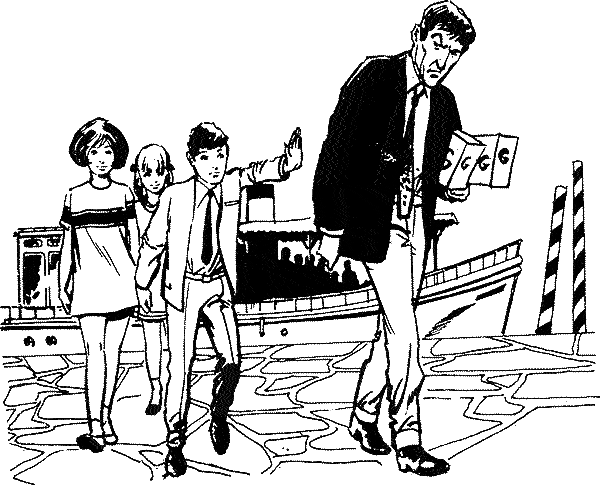
Soltándose de los otros niños, el ladrón salió a la carrera.
—¡Socorro! ¡«Aiuto»! —gritó Pam.
Los espectadores estaban tan asombrados como el fugitivo y no hicieron nada. Pete pasó el paquete a las manos de Pam y, mientras echaba a correr detrás del fugitivo, dijo:
—Llévalo a la policía.
Pete corrió a lo largo del embarcadero y luego por un callejón angosto. A cierta distancia, seguía viendo el cabello castaño de su perseguido.
Las piernas de Pete parecían volar sobre el suelo empedrado. ¡El hombre aún continuaba siendo visible! De pronto, giró en, una esquina, embocando una calleja aún más estrecha. Pete tuvo que frenar en su carrera para girar también. Y llegó en el momento preciso para ver cómo el hombre desaparecía por una puerta, en cuya parte superior se leía «Hotel».
A partir de ese momento, el muchacho avanzó con cautela. Miró al interior del establecimiento donde vio una sucia entrada y un hombre de cabello gris en pie tras un mostrador.
—Hola —saludó Pete—. ¿Ha visto usted entrar a un hombre?
—Americano, ¿eh? —comentó el hombre—. ¿Quieres ver al señor Olevi?
—Sí —murmuró Pete, tragando saliva con dificultad.
—Habitación 205 —dijo el hombre, señalando con el pulgar unas escaleras. Y añadió, con un encogimiento de hombros—: Éste es un hotel pequeño. No hay ascensor.
Pete subió los escalones de dos en dos y avanzó por un pasillo, al final del cual había una ventana desde donde se veía un canal.
«Habitación 203…, 204…», iba diciéndose Pete. «Aquella del fondo debe ser la 205».
De pronto se detuvo en seco. La puerta estaba entreabierta. El muchachito se aproximó de puntillas, temeroso de hacer ruido. Apoyando las puntas de los dedos en la puerta, Pete empujó y la abrió un poco más. Luego escuchó.
No se oía nada.
Miró al interior, pero la estancia parecía vacía. Arrimada a la pared, bajo una ventana, había una cama. Al fondo, una cómoda, un escritorio y una silla de madera. Con el pulso latiéndole aceleradamente, Pete contuvo la respiración y avanzó un paso hacia la habitación. ¿Adónde habría ido el fugitivo? Si hubiera dejado alguna pista…
¡Plash! Un hombre saltó de detrás de la puerta, haciendo caer a Pete de cabeza. Luego, con el paquete de papel marrón y un maletín, el desconocido salió de la habitación y cerró la puerta de golpe. Inmediatamente, se oyó correr una llave en la cerradura. ¡Pete estaba prisionero!