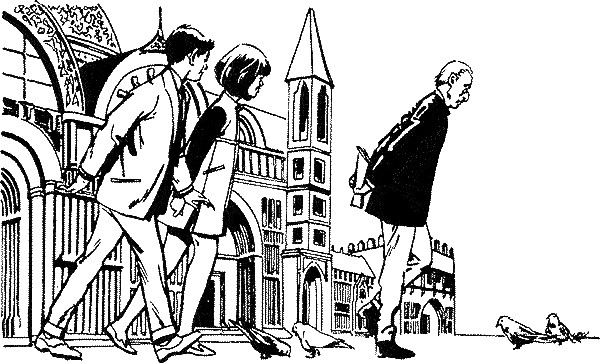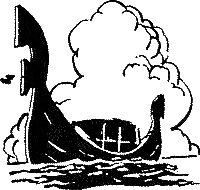
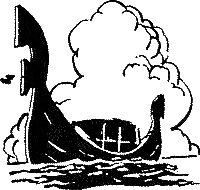
A la imaginación de Pam Hollister acudieron ideas terribles. ¿Acaso el hombre del bigote había secuestrado a su hermano? ¿Adónde le habría llevado? ¿Al lugar desconocido en donde retenían a Giovanni Boschi?
Asustadísima, Pam siguió mirando a todas partes e incluso se subió a la piedra para estar más segura de que Pete no se encontraba tras alguno de los visitantes del Duomo. A cierta distancia, pudo ver a un hombre uniformado que mostraba al público el camino hacia el ascensor.
Pam recogió el boceto y los lápices, y se encaminó a donde estaba el empleado. En su carrera, sobre las brillantes losas de mármol, una idea repentina acudió a su mente. Y Pam se volvió a mirar la espira principal, que se elevaba sobre la cúpula.
Allí vio dos siluetas, apoyadas sobre la barandilla, tomando fotografías. ¿Podían ser Pete y el desconocido? En aquel momento, oyó gritar:
—¡No te vayas, Pam! ¡En seguida bajo!
Pam suspiró, tranquilizada, y un escalofrío sacudió sus hombros. A los pocos minutos, Pete bajaba por la escalera de caracol para correr junto a su hermana con una alegre sonrisa. Pero, al estar cerca, exclamó:
—¡Zambomba! Estás pálida, Pam. ¿Te encuentras bien?
La niña asintió con la cabeza y dijo:
—Estaba un poco preocupada por ti.
El conde Gallino, que llegaba detrás de Pete y oyó a la niña, se apresuró a decir:
—No tengas miedo, Pam. Tu hermano no corre peligro conmigo.
En aquel momento, pasó junto al grupo un sacerdote que acompañaba a los niños de una escuela.
—«Ciao» —dijo el sacerdote al conde, el cual movió la cabeza y respondió al saludo.
—El conde está de nuestro lado —explicó Pete a su hermana, que ya estaba perdiendo la palidez—. Está interesado en el caso Boschi.
—Tu hermano me habló de una misión especial que teníais que llevar a cabo —sonrió el italiano, dirigiéndose a Pam—, pero no me dijo de qué se trataba hasta que le probé mi identidad. Sois cautelosos, lo cual me da a entender que sois también buenos detectives.
Los tres charlaron un rato más y el conde dijo a los niños que si pasaban por Venecia no dejasen de ir a verle a la fábrica de cristal.
—Me encantará ayudaros —aseguró, inclinándose cortésmente ante Pam. Y en seguida estrechó la mano de los niños, que tomaron el ascensor para regresar rápidamente al hotel.
—¡Caramba! —murmuró Pam, mientras entraban, en el vestíbulo—. Si hoy tenemos una sorpresa más…
En aquel momento, al dejar atrás un grupo de tiestos, oyó exclamar:
—¡Eh!
Una diminuta personilla de cabello rubio llegó, saltando, junto a Pam. La mayor de los Hollister dio un grito de sorpresa, al tiempo que abrazaba a la pequeñita Sue.
—¡Queridita! ¿De dónde has salido?
—De la nada, pero estoy aquí —dijo Sue, repitiendo, entre risillas, una frase que su madre solía emplear.
Sonaron risas apagadas entre los tiestos antes de que aparecieran Holly, Ricky y la señora Hollister. Las personas que cruzaban el vestíbulo se volvían a mirar, con simpatía, a la familia que tan cariñosamente se abrazaba y tesaba. Todos los niños empezaron a hablar a un tiempo, hasta que Pete pidió silencio, diciendo:
—Dejad que lo explique mamá.
Todos se sentaron en el largo sofá del vestíbulo y la señora Hollister contó a Pam y Pete lo que había sucedido. Los organizadores del concurso habían accedido a que el viaje por todo el mundo, para dos personas, fuese de sólo medio mundo, para cuatro viajeros.
—De modo que podemos visitar Italia juntos —concluyó la madre, rebosante de alegría.
Aún no habían tenido tiempo de subir a sus habitaciones cuando llegó el tío Russ.
—¡Caramba! Parezco el tío de unas mónitas —rió, mientras Sue y Holly trepaban, literalmente, por él, para abrazarle.
Volvieron a repetirse las explicaciones de los recién llegados de América y, luego, tío Russ dijo:
—Ha sido una suerte que ya estéis aquí. Tengo que acudir urgentemente a Alemania, concretamente a Frankfort, y ya debo salir de viaje.
Los niños lamentaron mucho que su tío tuviera que dejarles, pero por suerte ya tenían la compañía de la señora Hollister.
—Tenemos que ir a Venecia lo antes posible —dijo Pete—. Yo creo que a Giovanni Boschi le tienen prisionero allí.
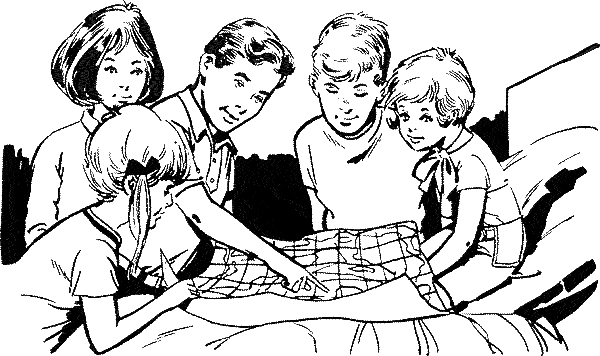
El resto de la tarde, lo pasó la familia muy entretenida, oyendo a Pete y Pam contar las novedades sobre el misterio que debían resolver en Italia. Después de la cena, el tío Russ se excusó para retirarse, porque tenía que escribir unas cartas sobre negocios. Los niños se reunieron en la habitación de la señora Hollister y en la cama de matrimonio extendieron un gran mapa de Italia. Sue montó a horcajadas sobre una almohada, mientras Holly y Ricky se quitaban los zapatos para instalarse en la cabecera y poder ver mejor.
—Cuidado, Ricky. Estás aplastando Venecia con una rodilla —advirtió el hermano mayor.
—Mirad. Es este trecho de la costa —añadió Pam.
Y la señora Hollister explicó:
—La ciudad fue construida sobre pequeñas islas, hace cientos de años.
—¿En islas? ¿A todos les gustaba nadar? —preguntó Holly.
—No. Es que creían que así estaban más a salvo de los invasores que solían bajar por los Alpes y guerrear en las ciudades italianas —explicó Pete, quien también pudo informar a sus hermanos de que la ciudad estaba comunicada por canales que hacían las veces de calles. Varias docenas de puentecillos permitían pasar de un lado a otro.
—¿Y qué hacen con los automóviles? —preguntó Ricky, atónito.
—Aparte de andar, no usan más medio de transporte que las embarcaciones —contestó la madre.
Pam consultó la guía turística y se enteró de que los autobuses acuáticos se llamaban «vaporetti». «Se detienen en diversas paradas, como los autobuses en las calles de una ciudad», leyó Pam.
—Y no olvidéis que también hay góndolas —dijo Pete.
—Aquí veo la fotografía de una —contestó Pam, levantando la guía de manera que todos pudieran ver la alargada y baja embarcación. En la parte posterior se veía un hombre que sostenía con ambas manos un gran remo.
—Ése es el gondolero —dijo Pete.
—¡Canastos! ¡Qué divertido! —exclamó Ricky y, rápido como una centella, saltó al borde del tablero de los pies de la cama—. ¡Miradme! —gritó, empuñando un imaginario remo—: ¡Soy un bandolero!
—¡Gondolero, tonto! —le rectificó Holly que, al instante se estremecía y gritaba, asustada—: ¡Ricky!
—¡Cuidado! —le advirtieron los demás, a coro, mientras el pecoso sacudía los brazos con desespero, hasta acabar cayendo en la cama, justamente en el centro del mapa.
En aquel momento, llamaron a la puerta. Abrió la señora Hollister y el tío Russ entró.
—¿Qué pasa aquí? —preguntó—. Os he oído desde el pasillo.
—Estábamos estudiando el mapa —dijo Ricky, gateando por la cama, mientras los demás reían.
Antes de que cada uno se retirase a dormir, la señora Hollister dijo que, al día siguiente, irían a Venecia, en un coche de alquiler. Y telefoneó a un hotel para que les reservasen habitaciones. Tío Russ no sabía cuánto tiempo habría de estar en Frankfort, pero prometió ponerse en contacto con su familia cuando regresase a Pompeya a recoger el camafeo.
—Dejad una nota al señor Caramagna, diciéndole dónde estáis —pidió el dibujante.
A la mañana siguiente, toda la familia se levantó temprano para hacer las maletas antes de desayunar. Después del desayuno fueron al coche, donde había una caja de cartón con bocadillos y refrescos, que la señora Hollister había encargado para comer.
Tío Russ se despidió y los niños se pusieron en camino para Venecia, con la madre al volante del coche de alquiler. La señora Hollister condujo habilidosamente a través del abundante tráfico de Milán, llegó a la Autostrada y por ella tomó la dirección este. Por el camino, Pete y Pam señalaron el lugar en donde habían encontrado la cabeza del polichinela.
Al cabo de un rato, la carretera empezó a discurrir entre viñedos y trigales. Cada pocos kilómetros surgía algún castillo antiguo, en la cima de algún montículo, rodeado por un pueblecillo.
—Yo no sabía que en Italia hubiera tantos castillos —dijo Pam, contemplando aquel paisaje que parecía propio de algún cuento de hadas.
La señora Hollister conducía a una velocidad prudente, mientras otros coches pasaban junto a ellos como una exhalación. Faltaban unos cincuenta kilómetros para llegar a su destino, cuando la familia se detuvo a un lado de la carretera y comió los bocadillos.
—¡Venecia, próxima parada! —gritó alegremente Ricky, cuando el coche reanudó la marcha.
Media hora más tarde el coche llegaba a un puente y Holly exclamó:
—¡Ya hemos llegado!
—¡Canastos! ¿Qué haremos con el coche? —preguntó el pecoso.
—Anoche, mientras vosotros dormíais, yo leí unos folletos y me enteré de lo que hay que hacer al entrar en Venecia —explicó la madre, sonriendo.
—¡Un hurra por mamá! —pidió Sue—. Es tan listísima…
A los pocos minutos, la señora Hollister demostró que sabía perfectamente lo que había que hacer. Después de cruzar el puente, los niños vieron varios coches alineados a la entrada de un gran garaje de aparcamiento. Un amable policía les hizo señas para que entrasen en el edificio. La señora Hollister embocó un largo camino subterráneo y al poco se detuvo para que todos, excepto Pete, bajasen. Cuando se hubieron descargado los equipajes, pidió:
—Esperad a que Pete y yo regresemos.
Entonces, condujo por una rampa en espiral que subía y subía… En el quinto piso, la señora Hollister aparcó el coche. Luego, ella y Pete se encaminaron al ascensor para bajar al primer piso. Allí se encontraron con los demás, que estaban hablando con un robusto mozo de cuerda que llevaba un blusón de percal.
—Vamos al «vaporetto» —dijo la señora Hollister, dando al hombre un puñado de monedas.
—«Grazie» —dijo el mozo, empezando a cargar los equipajes en una carretilla de mano.
La familia Hollister le siguió, saliendo del edificio y cruzando la calle hasta un gran embarcadero de madera… Allí la señora Hollister adquirió billetes para el «autobús» y dijo a los niños:
—A ver si estáis todos juntos y me seguís.
Todavía siguiendo al mozo de equipajes, todos se acercaron al borde del muelle. Un pequeño vapor se detuvo junto al embarcadero. En la parte delantera y en la posterior del vapor, había bancos para los pasajeros. En el centro, bajo una alta cabina en donde iba el piloto, había espacio para equipajes y pasajeros de pie.
Dos empleados amarraron la embarcación con una sólida cuerda y los pasajeros fueron subiendo a bordo con gran rapidez. La oleada de personas que entraba a toda prisa obligó a Holly a soltar la mano de Pam.
—Ven aquí, Holly —llamó, al momento, la hermana mayor.
El mozo subió al «vaporetto» delante de la familia y a los pocos momentos volvía a tierra, abriéndose paso entre los pasajeros que seguían subiendo. Tan pronto como el último pasajero hubo subido a bordo, se soltaron las amarras y se oyó zumbar el motor. En aquel momento, Pam exclamó:
—¡Holly! ¿Dónde estás?
La señora Hollister miró a su alrededor, contando a sus hijos. ¡Faltaba Holly!
—¡Está allí! —anunció Pete.
La pobre Holly estaba en el embarcadero, sacudiendo una mano, para llamar la atención de los suyos, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas.
—No podemos dejar a Holly. ¿Qué vernos a hacer? —preguntó Ricky, muy preocupado.
En aquel momento, pasaba una góndola junto al vapor. Pete, ante la mirada perpleja del gondolero, saltó a la cubierta de la pequeña embarcación y gritó a su madre:
—Haz que el piloto detenga el vapor. Yo iré a buscar a Holly.
Por gestos hizo comprender al gondolero que necesitaba recoger a su hermanita. El hombre asintió, con un cabeceo, y con enérgicos movimientos remó hasta el embarcadero. Holly saltó inmediatamente a la góndola. Entre tanto, el «vaporetto» se había detenido en mitad del Gran Canal. La góndola le dio alcance en dos minutos y, mientras Pete y su hermana subían a bordo, la señora Hollister tendió al gondolero unas monedas. El hombre sonrió, saludó con la mano a los niños y se alejó, remando.
—¡Vaya una entrada en Venecia! —suspiró la señora Hollister, mientras Holly la abrazaba.
El susto quedó pronto olvidado, mientras el «autobús» acuático avanzaba a lo largo del canal. Los Hollister veían ir y venir cientos de embarcaciones, mientras contemplaban las casas construidas a uno y otro lado del canal. Algunas tenían hasta tres y cuatro pisos, fachadas ornamentales y balaustradas.
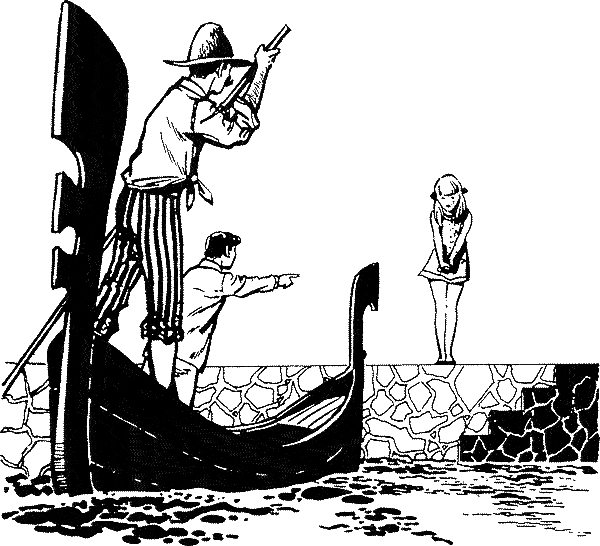
—Esto es aún más bonito de lo que yo pensaba —dijo Pam.
El vaporcillo iba haciendo paradas, lo mismo que los autobuses en Shoreham. Primero se paraba a un lado del canal, luego al otro y la gente saltaba a tierra con gran prontitud.
—¡Zambomba! Hay que estar preparado, o alguien más se quedará rezagado —dijo Pete.
Al cabo de media hora la embarcación llegó ante un hermoso edificio rectangular, de mármol.
—Éste es el palacio de los Duces —informó la señora Hollister—. Nuestro hotel está muy cerca de aquí.
Los Duces, explicó la madre, habían sido los primeros gobernadores de Venecia. El vaporcillo se aproximó a la orilla y los niños pudieron ver una gran plaza en la que se levantaba la Catedral de San Marcos. Al lado se veía un alto campanario.
—¡El campanario! —gritó, sin poderlo evitar, Pam—. ¡El campanario de la postal de Giovanni!
—Ésta es la Plaza San Marcos —informó la madre.
La plaza desapareció de la vista de los pasajeros, mientras la embarcación seguía adelante, hasta la pared. Allí descendieron los Hollister y colocaron el equipaje en el muelle. En seguida apareció otro mozo, que les llevó las maletas a un hotel, próximo a la orilla del agua.
Cuando la familia se hubo acomodado en su «suite» ya era hora de cenar. Terminada la cena todos salieron a pasear a orillas del canal, giraron en una esquina, hacia el Palacio de los Duces y llegaron a la plaza de San Marcos. Había muchas mesas preparadas por los restaurantes de la plaza, para quienes querían cenar al aire libre y, además, las orquestas invadían el aire con su suave música.
Iba anocheciendo, mientras los viajeros americanos caminaban por calles estrechas donde abundaban las tiendas y restaurantes. El laberinto de callejas estaba atravesado por puentes que daban paso sobre los canales más pequeños.
—Éste sería un sitio estupendo para que alguien se escondiera —comentó Pete, hablando con su hermana mayor.
—Sí —concordó ella—. Creo que nos va a dar mucho trabajo encontrar a Giovanni Boschi.
—¿En dónde buscamos primero? —preguntó Ricky, mientras se acercaba y aplastaba la naricilla en el escaparate de una tienda de recuerdos.
Pam opinó que lo mejor era empezar por el Campanile. A lo mejor la postal era una pista.
—Bien —asintió la madre—. Será lo primero que visitemos, mañana por la mañana.
Como no había tráfico rodado, la ciudad resultaba silenciosa y pacífica. Aquella noche los niños se durmieron en seguida y apenas les pareció que habían transcurrido unos minutos cuando ya era hora de levantarse.
En cuanto terminaron el desayuno, salieron todos a la calle, inundada de sol, y se encaminaron directamente al Campanile. La señora Hollister compró tickets para subir a la torre de observación y todos entraron en el ascensor.
¡Qué maravilloso panorama se contemplaba desde arriba! Los niños se aproximaron a la barandilla para mirar la vasta ciudad que se extendía abajo. Los viandantes de la Piazza San Marcos parecían minúsculas marionetas, movidas por hilos invisibles. Y las casas, con sus tejados de terracota, parecían formar un pueblecito de juguete.
Los jóvenes detectives escudriñaron el paisaje desde los cuatro lados de la torre.
—¿Ves alguna pista? —preguntó Ricky, a su hermano.
Pete tuvo que confesar que nada de lo que veía desde lo alto del Campanile le daba una idea de dónde podía estar Giovanni Boschi.
—Ya he visto bastante —dijo al poco rato, Holly—. ¿Por qué no bajamos?
El ascensor les llevó al pie del Campanile. Cuando salían a la plaza, Sue extendió su dedo gordezuelo, al tiempo que gritaba:
—¡Le veo! ¡Está allí!
Los niños se volvieron y vieron un anciano alto que cruzaba la plaza. Pam contuvo un grito. ¡El viejecito era igual que Giovanni Boschi! Pete y Pam avanzaron a grandes zancadas hacia el hombre, pero no echaron a correr porque no querían asustarle.
De pronto, cuando estaban en mitad de la plaza, las grandes campanas de la iglesia empezaron a sonar, dando las nueve de la mañana. Al instante, de todas partes surgieron bandadas de palomas.
—¡Canastos! —gritó Ricky—. ¡Hay un millón de palomas!
Las aves descendían en tropel hacia el extremo más apartado de la plaza, formando una negra nube que ocultó al hombre de cabellos blancos.