

La mano de Pam Hollister temblaba de nerviosismo, mientras la niña leía la nota que el capitán del avión acababa de darle.
—¡Oh! —exclamó—. ¡No!
—¿Qué ha ocurrido? —preguntó Pete, muy alarmado.
Incluso el tío Russ, por lo general siempre sonriente, se había puesto muy serio.
—He ganado el primer premio del concurso. ¡Un viaje alrededor del mundo para dos! Me lo comunica mamá.
El capitán sonrió, al decir:
—Estaba seguro de que el recado iba a complacerte.
Y se ofreció para enviar a América, por radio, cualquier mensaje que la niña quisiera redactar.
Varios pasajeros se habían vuelto a mirar al grupo. Cuando Pete les explicó cuál era la emocionante noticia que su hermana acababa de recibir, todos movieron la cabeza, comprensivamente, y sonrieron. Una señora que iba cerca de Pam, al otro lado del pasillo, comentó:
—Pero tú ya has salido de viaje. Puede que no les importe darte el dinero, en lugar de los pasajes.
—No. No voy a pedir el dinero —contestó la niña.
Los Hollister hablaron del asunto, mientras el gran avión sobrevolaba el océano.
—Tal vez convenga que Pam regrese —dijo tío Russ.
—A mí eso me parece una pérdida de tiempo —objetó Pam.
—Tienes razón —concordó el tío.
Después de permanecer unos minutos en silencio, Pam se volvió a los otros dos con el rostro resplandeciente de alegría.
—¡Ya sé lo que podemos hacer! En lugar de un viaje alrededor del mundo para dos, puedo pedir un viaje a la mitad del mundo, para cuatro.
—No te entiendo —confesó Pete.
—¿No te das cuenta? Con cuatro billetes, mamá, Sue, Holly y Ricky podrían reunirse con nosotros en Italia.
—Eres muy generosa, Pam —dijo el tío, con admiración—. Bien pensado, me parece una gran idea. Si tu madre y tus hermanos vienen, podréis quedaros en Italia más tiempo del que iba a estar yo.
—¡Eso es! ¡Hasta que se resuelva el misterio de Giovanni Boschi! —dijo Pete.
Pam empezó a hacer planes sobre dónde podrían reunirse, pero el tío Russ aconsejó, sensatamente:
—Antes, hay que averiguar si puede hacerse.
Y dio a su sobrina lápiz y papel para que ella redactase un telegrama para su familia. Acompañados por una azafata, Pete y Pam fueron a entregar el mensaje al capitán, que, al leerlo, sonrió ampliamente.
—Una gran idea —aplaudió, pasando la nota al radiotelegrafista.
Cuando el avión tomó tierra en Milán, Russ Hollister estaba tan nervioso, a causa del premio de Pam, como los mismos niños.
—Tu madre sabe el nombre del hotel. En cuanto haga las averiguaciones sobre el premio, puede ponerse en contacto con nosotros.
Pam cogió fuertemente, en una mano, el estuche de tocador, y bajó del aparato. En la terminal, tío Russ dijo:
—Pete, Pam y tú vigilad los equipajes, que bajarán por la plataforma, mientras yo voy a cambiar algunos dólares por dinero italiano.
Los pasajeros se arremolinaron ante la plataforma baja donde se iban entregando los equipajes. Pete miró a su alrededor, observando que el pasillo de salida llevaba hasta un uniformado oficial de aduanas, que se sentaba tras una cabina de cristal. En la puerta, ante el corredor, se veía un guardia uniformado.
—Mira. Ahí llegan algunos equipajes —dijo Pam.
Los dos hermanos observaron atentamente, mientras las maletas iban descendiendo por la plataforma. Pete vio, a distancia, los que les pertenecían y se acercó a pedirlas. Pam quedó unos momentos sola, y se puso de puntillas para poder mirar entre los hombros de los mayores. De repente, sintió cómo una mano se apoderaba de su estuche de tocador. Y tiró con tal fuerza que arrancó el asa de la mano de Pam. Girando sobre sus talones, vio a una robusta mujer que la miraba con ojos de indignación.
—¡Dame ese estuche! —ordenó la mujer, enfurecida—. ¡Se necesita frescura para llevarse el equipaje ajeno!
—¡Es mío! —protestó Pam—. ¡Devuélvamelo, por favor!
La mujer no estaba de humor para discutir. Con la maleta en una mano y en la otra el estuche con la concha, la viajera se abrió paso entre la multitud, camino del oficial de aduanas. En el primer momento, Pam buscó con desespero a Pete y su tío. Pero no viendo a ninguno de los dos, intentó abrirse camino entre el gentío para alcanzar a la mujer. Cuando la niña llegó a la puerta de la aduana, la viajera estaba ya mostrando su pasaporte. Delante de ella había tres pasajeros más y Pam se sintió desesperada.
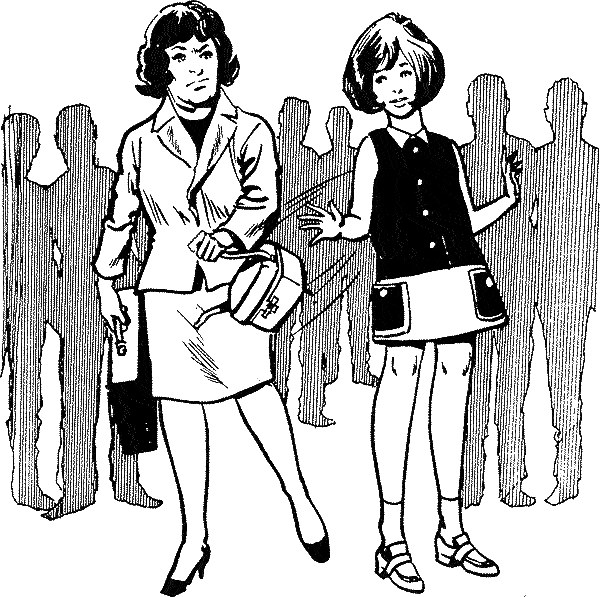
—¡Espere, señora! ¡Espere! —gritó la niña—. ¡Ha tomado usted mi estuche por equivocación!
Pam quiso adelantar a la gente que aguardaba, en fila, pero el hombre uniformado la detuvo.
—Tengo que alcanzar a aquella señora —le explicó la niña—. Se ha llevado una cosa mía, sin darse cuenta.
La señora se guardó el pasaporte en el bolso y volvió la cabeza, haciendo un gesto de enfado.
—Esa jovencita se equivoca —dijo, tranquilamente, y se alejó a buen paso.
A Pam le latía el corazón apresuradamente. Tío Russell había confiado la concha para el camafeo del Presidente… ¡Y ahora ella lo acababa de perder!
—¡Por favor! «Per favore!». ¡Déjeme pasar! —suplicó, muy apurada, Pam, dirigiéndose al guardia—. ¡Volveré ahora mismo! En cuanto me devuelvan mi estuche.
Entre tanto la mujer estaba a punto de desaparecer, caminando a buen paso hacia la parada de taxis. El guardia, que parecía muy confuso, preguntó:
—¿Dónde está tu madre?
—En América… Pero ahora no puedo explicarle nada. Déjeme pasar. Le prometo que vuelvo en seguida.
El guardia hizo señas a otro hombre uniformado que estaba cerca del mostrador de equipajes y que se acercó en seguida. Los dos hablaron unos instantes en italiano y el segundo guardia dijo, al poco:
—Ven conmigo.
Y escoltó a la niña hasta pasar la oficina de aduanas. Una vez al otro lado de la puerta, Pam corrió hacia la parada de taxis. La mujer estaba a punto de entrar en un vehículo y Pam se acercó como una flecha y cogió el estuche con las dos manos. La gruesa viajera se volvió, sorprendida, y gritó:
—¡Vete de aquí!
Ya el guardia estaba junto a Pam y, como hablaba inglés, pudo preguntar qué era lo que estaba sucediendo.
—Esta cría quiere robarme el estuche —declaró la señora carnosa.
—Puede que usted tenga uno igual, pero éste es mío —protestó Pam—. Mire. Aquí está el nombre de mi madre.
Los tres se quedaron mirando la plaquita de identificación que colgaba del asa.
—¿Es usted la señora Elaine Hollister? —preguntó el guardia a la señora gruesa.
—¿Yo…? No… No.
—¡Pues yo me llamo Pam Hollister! —anunció la niña.
—En tal caso, esto pertenece a la jovencita —decidió el guardia.
La señora gruesa estaba más colorada que un tomate maduro.
—Bueno… Cualquiera puede equivocarse —masculló—. Mi estuche es exactamente igual a éste. No. Puede que un poquito más grande.
Pam dio las gracias al guardia y volvió a toda prisa a donde se había quedado su hermano. Cuando llegó a la plataforma de equipajes, Pete y tío Russ la estaban buscando.
—¡Por fin estás aquí! —exclamó el tío—. ¿Dónde te habías metido, Pam?
Mientras la niña explicaba lo ocurrido, Pete vio en la plataforma de equipajes un último estuche. Era igual al de Pam, aunque un poco más grande. La mujer gruesa se acercó a buen paso, lo cogió y, sacudiendo la cabeza en señal de enfado, se alejó con actitud muy digna.
—¡Bueno! Por lo menos, has salvado la concha para el camafeo —dijo Pete.
Russ Hollister alabó la firmeza de Pam, que no se había dejado amilanar por nada, hasta que recobró el maletín. Entre los tres recogieron las maletas y, después de presentar los pasaportes, subieron a un taxi.
—¡Por fin estamos en Italia! —exclamó Pete, mientras el conductor les llevaba hacia la ciudad.
A lo lejos, por el norte, se podía ver el contorno de unas montañas.
—Ahí empiezan los Alpes —explicó el tío.
Y añadió que Milán estaba enclavada en una vasta y fértil planicie que ocupaba la mayor parte del norte de Italia. El taxi avanzaba a toda prisa por la carretera y no tardó en penetrar en unas calles que llevaban al centro de Milán. Allí se detuvieron a la entrada de un hotel.
A cada uno de los recién llegados se le dio la llave de una habitación individual. Al entrar en la suya el tío dijo a los niños:
—Nos reuniremos en el vestíbulo, dentro de una hora. Será cuando llegue el señor Caramagna.
Pam entregó a su tío el estuche y cada uno se metió en su habitación para descansar y refrescarse después del viaje sobre el océano.
Una hora más tarde los dos hermanos se encontraron en el vestíbulo, donde el tío Russ ya estaba hablando con un caballero italiano de aspecto distinguido. El señor Caramagna era alto y tenía el rostro delgado y la expresión preocupada. Sus manos eran largas y delgadas, pero resultaron muy firmes cuando estrecharon las de los niños americanos.
—Celebro que hayas recobrado la caracola —dijo a Pam el señor Caramagna, haciendo una ligera inclinación de cabeza. Y se volvió a tío Russ para añadir—: Lamento no cenar con ustedes, pero debo volver inmediatamente a Nápoles con la caracola.
—¿Allí es donde tiene usted la fábrica? —preguntó Pete.
—Está entre Nápoles y Pompeya.
El señor Caramagna explicó que tendría que trabajar de firme, noche y día, si quería tener acabado el camafeo para el cumpleaños de la primera dama norteamericana.
—Sentimos mucho que no pueda usted acompañarnos —dijo Russ Hollister.
—Hay mucho trabajo, no sólo para mí sino también para los empleados de mi fábrica.
Por lo visto había una gran demanda de camafeos tanto modernos como antiguos.
—Cuando vayan ustedes hacia el sur, les mostraré la mayor colección de camafeos que hay en Italia. Los tengo en las salas de exhibición de la fábrica Caramagna.
Después de guardar la caracola en su maletín, el señor Caramagna se despidió de los Hollister y dejó el hotel.
—¿Qué hacemos ahora? —preguntó Pete a su tío.
—La Galería está cerca de aquí —repuso el dibujante—. Quizá podamos cenar allí.
—¡Zambomba! Vamos —dijo Pete, alegremente.
Salieron del hotel y, al poco rato, llegaron al edificio más extraño que Pete o Pam vieran nunca. En la parte central, como si fuera una amplia calle, había una arcada de varios pisos de altura. Estaba cubierta por un cristal curvado. A ambos lados de la Galería había tiendas y restaurantes.
Tío Russ llevó a los niños a un café, con mesas y sillas instaladas en el exterior, a un lado de la arcada. Allí cenaron y observaron a la gente que entraba y salía. Cuando terminaron, tío Russ dijo:
—Ahora tengo una gran sorpresa para vosotros.
—¿Qué es? ¿Qué es? —preguntó Pam.
—Ya veréis.
Los tres se encaminaron al otro extremo de la Galería y se encontraron con una escena que quitaba el aliento. Ante ellos aparecía una gran plaza o «piazza» y a un lado se elevaba una bella catedral.
—¡Ooh! —se entusiasmó Pam—. ¡Qué preciosidad!
—Esto se llama el Duomo de Milán y su construcción llevó cuatrocientos años.
—¡Qué espiras tan bonitas! —observó Pam, mientras se acercaban a la antigua iglesia.
Los visitantes admiraron las estatuas que decoraban la parte superior. En el extremo de casi cada una de las espiras, había una de dichas estatuas.
Después de contemplar largamente la catedral y regresar al hotel, Pete propuso ir a la policía para hacer averiguaciones sobre la desaparición de Giovanni Boschi. Un taxi les llevó en poco rato al cuartelillo, donde encontraron a un hombre de expresión severa, sentado a una mesa escritorio, donde un cartelito decía: «Il Capitano». El hombre escuchó las explicaciones de los Hollister y luego contestó:
—Es un misterio para nosotros. Aceptaremos de buena gana la ayuda de cualquiera.
El día en que se encontró la motocicleta de Giovanni Boschi había estado lloviendo muchas horas.
—Daba la impresión de que el vehículo hubiera sido atropellado por un coche —concluyó el capitán.
—¿Podríamos visitar el lugar donde se encontró? —preguntó Pam.
—Ésta es una petición muy singular —dijo el hombre, que se quedó contemplando unos momentos los rostros serios de sus visitantes. Por fin, con una sonrisa, anunció—: Lo arreglaré para mañana. Uno de mis «carabinieri» les esperará a ustedes frente al hotel, a las diez de la mañana.
—«Grazie, Capitano» —dijo Pete.
—«Prego» —le repuso el oficial.
A la mañana siguiente, a las nueve, tío Russ pidió que le proporcionasen un coche de alquiler. Puntualmente, a las diez, un oficial de policía apareció en su motocicleta.
—Si me siguen, yo les llevaré a donde tuvo lugar el accidente —dijo el «carabinieri».
La motocicleta corría delante de los Hollister, ascendiendo por una calle, descendiendo por otra, hasta llegar a las afueras de la ciudad, al este de la Autostrada. Varios kilómetros después de haber salido de los límites de la ciudad, el policía se detuvo a un lado de la carretera y tío Russ aparcó detrás.
—Éste es el lugar —dijo el hombre de la policía.
El trecho que señalaba, a un lado de la carretera, era una superficie de barro seco con unas pocas briznas de hierba. Mientras los Hollister salían del coche, el hombre dijo:
—Ahora debo irme.
Y después de saludar, volvió a poner en marcha la moto.
—Tenemos que buscar pistas —decidió Pam—. Ven, tío Russ, tú puedes ayudarnos.
—Pero ¿por dónde empiezo? Yo no soy detective como vosotros.
Pam opinó que, si Giovanni Boschi había dejado caer algo en el lodo aquel día, lo más fácil era que se hubiese endurecido en el barro. Pete y ella encontraron unos palitos y con ellos empezaron a hurgar en el barro seco. *
De vez en cuando encontraban piedrecillas, pero nada más. El tío les ayudó en la búsqueda, utilizando una varilla de hierro que encontró en el coche.
—Por aquí no hay nada —sentenció Pete, cuando llevaban casi una hora escarbando. Y en aquel mismo instante exclamó—: ¡Vaya! ¿Qué será esto? Un trozo de tela…
Pam se acercó, inmediatamente, a su hermano, y los dos con mucho cuidado escarbaron la tierra alrededor de la tela. Luego, Pete dio un tirón de ello y sacó un pequeño polichinela.
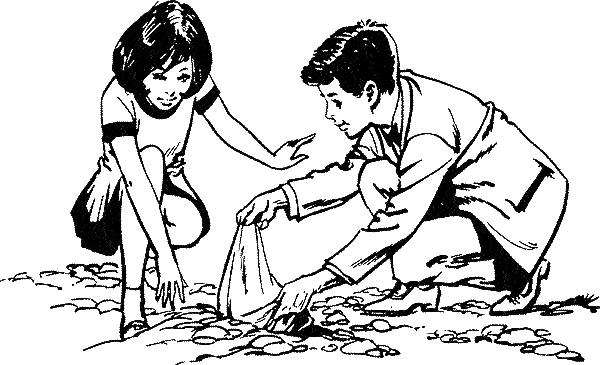
—Se parece al que nos dio Nadia —dijo Pam.
Pete sacudió el barro seco que cubría al muñequito y Pam lo limpió con su pañuelo. A un lado de la nariz del polichinela se veía un lunar. Era el distintivo de Giovanni Boschi.
Pete volvió el muñequito boca abajo, para mirar el interior de la cabeza, pero el hueco correspondiente al cuello estaba taponado de barro seco. Pete hurgó con el dedo y pronto rozó con la uña un pedazo de papel. Después de sacarlo con cuidado y alisarlo, pudo leer la palabra «aiuto» escrito allí.
—¡Qué pista tan buena! —exclamó Pam—. Aunque no sé lo que quiere decir.
Los tres Hollister subieron al coche y se trasladaron con toda la rapidez posible al hotel. Mientras su tío buscaba sitio donde aparcar, los dos hermanos corrieron a hablar con el conserje del hotel.
—¿Qué quiere decir esto? —preguntó Pam, mostrando al hombre la nota.
El empleado leyó el papel y, luego, miró a los niños con extrañeza, contestando:
—Quiere decir «ayuda» o «socorro».