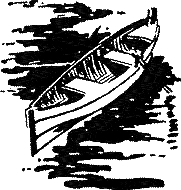
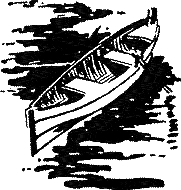
—¡Canastos! ¿Es algún rompecabezas, tío Russ? —preguntó el pecoso.
Desde lo alto de las escaleras llegó la vocecita de Sue, disculpándose.
—No he querido ser traviesa —dijo, empezando a bajar paso a paso—, pero no podía abrir tu maletín, tío Russ. Por eso he querido bajarlo todo y… ¡plum! Se cayó.
El dibujante manipuló en la cremallera del maletín y lo abrió. Mientras toda la familia Hollister le miraba, intrigada, tío Russ sacó con cuidado una caja de cartón. Levantó la tapa de la caja y dentro apareció un objeto, envuelto en papel de seda, que crujió ligeramente cuando el dibujante lo sacó con muchas precauciones.
¡Era una hermosa concha marina, blanca y rosada, tan grande como la cabeza de Ricky!
Tío Russ le dio vueltas en sus manos y exhaló un suspiro de alivio.
—Gracias a Dios no está rota.
—Entonces, el Presidente no se enfadará contigo —dijo Holly.
—¡Zambomba! —exclamó Pete, rascándose la cabeza—. ¿Qué es todo esto, tío Russ?
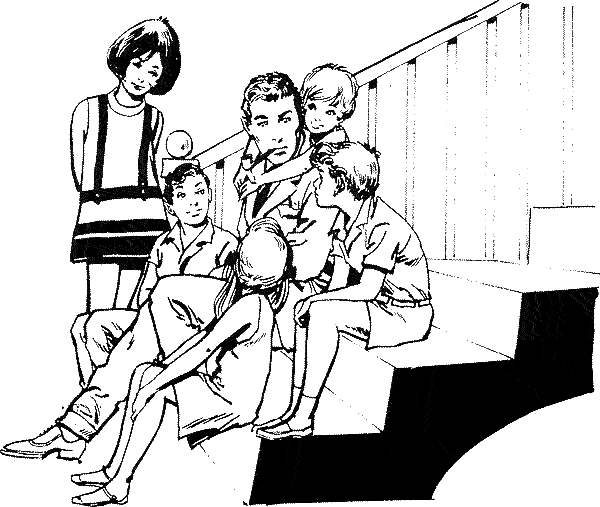
—Una historia singular.
Los niños se sentaron en los escalones y el señor y la señora Hollister escucharon con gran interés, mientras su huésped empezaba a hablar.
—El Presidente de los Estados Unidos —explicó tío Russ— encontró esta concha tan perfecta, hace muchos años, en una isla del sur del Pacífico. Ahora quiere hacer con ella un camafeo para regalárselo a la Primera Dama del país el día de su cumpleaños.
—¿Un camafeo? ¿Qué es eso? —quiso saber el pecoso.
La señora Hollister explicó a sus hijos que un camafeo era una pieza de joyería que se hacía esculpiendo una piedra preciosa o una bonita concha marina.
—Eso es —concordó el dibujante—. Y esta concha tiene un delicado color rosa. ¿Lo veis? Un famoso artista italiano que se llama Pietro Caramagna quitará esta parte de aquí y esculpirá un camafeo que se parezca al rostro de la Primera Dama.
—¡Qué interesante! —dijo Pam—. ¿Y tú eres el mensajero que va a llevar la concha a Italia, tío Russ?
Él asintió, sonriendo.
—Conozco bien al señor Caramagna y también al secretario del Presidente. Éste me encargó que fuese a Milán para ver a Pietro y entregarle la concha.
Pam fue a consultar su enciclopedia y, en poco rato, se enteró de muchas cosas sobre los camafeos. Descubrió que el arte de hacer camafeos empezó en Mesopotamia y Egipto.
—¿Y siempre tienen cara de señora? —preguntó Ricky, algo aburrido.
—No —respondió Pam—. En la enciclopedia dice que los griegos y los romanos grababan en los camafeos, además de retratos, escenas de guerra y caza. Debe de ser difícil de hacer.
Entonces, Pam leyó en la enciclopedia que los artesanos esculpían las figuras en la capa más exterior de la concha para que quedase en relieve sobre una capa inferior, de color diferente.
—Y escuchad esto otro —continuó Pam—. En las épocas de decadencia del arte se perdió la costumbre de los camafeos. Pero volvió a revivir en Italia, durante el Renacimiento. Se utilizaron los camafeos en pulseras, pendientes, collares y broches.
El tío informó:
—Los grabadores de conchas italianos son muy expertos. El señor Caramagna tiene una fábrica y muchos artesanos empleados.
—¡Qué emocionante! —comentó la señora Hollister—. Pensar que esta concha va a convertirse en una joya para la esposa del Presidente, en la Casa Blanca…
Los niños miraron con orgullo a su tío, que tenía conocidos tan importantes.
—Russ —dijo, entonces, el señor Hollister—, conviene que tengas cuidado con esta concha.
—Tienes razón, John. Por eso necesito dos guardaespaldas durante mi viaje a Milán —bromeó tío Russ.
—Aquí tienes uno —dijo Pete, poniéndose en pie muy erguido.
—Pam, tú eres el otro guardaespaldas —decidió Holly, pasando cariñosamente el brazo por la cintura de su hermana—. No nos importa que te vayas. De verdad.
—Creo que Holly tiene razón —concordó la señora Hollister—. Si el tío quiere llevaros, a mí me parece estupendo.
—Iré contigo, tío Russ —accedió Pam, muy contenta—. Tengo algo para que puedas llevar bien esa concha.
Inmediatamente subió las escaleras y volvió al poco con un «neceser» cuadrado, de su madre. Allí encajó la concha, diciendo:
—No la perderé de vista hasta que lleguemos a Milán.
—¡Viva! ¡Pete y Pam se van a Italia! —gritó, alegremente, Ricky, dando una voltereta sobre la alfombra de la sala.
Pam se volvió a su madre para preguntarle si sería tan amable de darle la noticia, en el caso de que hubiera ganado algún premio pequeño en el concurso.
—Claro que sí, hijita —prometió la señora Hollister—. Ahora hay mucho que hacer, si os habéis de preparar para el viaje.
Después de ayudar a su madre en los quehaceres de la casa, Pam fue a casa de Ann Hunter a darle la noticia.
—¿A que no sabes una cosa, Nadia? —dijo a la niña italiana que salió a recibirla a la puerta—. ¡Nos vamos a Italia!
Casi sin aliento, Pam contó los planes de tío Russ a sus dos amigas.
—Y mientras estemos allí, procuraré resolver el misterio de la desaparición de tu tío —prometió a Nadia.
—¡Ojalá puedas! —repuso la italiana—. Pero debes aprender a decir algunas palabras en italiano.
—Me parece bien. Ven a casa que buscaremos un rincón tranquilo para que puedas enseñarnos a Pete y a mí a hablar algo en tu idioma.
Las tres niñas marcharon a casa de los Hollister. Pete propuso salir en la barca de remos por el lago, para que nadie les estorbase. A toda prisa buscó Pam cuatro lápices y cuadernos, y todos corrieron al embarcadero.
Nadia se sentó en frente de Ann y Pam, en el asiento posterior y Pete se encargó de remar. El agua estaba calmada y tibia, en la mañana llena de sol. Cuando Pete dejó los remos y se volvió de frente a la niña italiana, Ann, con una risilla, dijo:
—¡Pareces una maestra frente a una clase, Nadia!
—Pues la primera palabra que vais a aprender es «hola» —contestó la morenita, con una sonrisa.
Pam repartió lápices y papel. En grandes letras Nadia escribió «c-i-a-o» y lo sostuvo en alto para que sus alumnos lo vieran.
Pete sonrió, preguntando:
—¿Hay que decirlo o estornudarlo?
—Se pronuncia «chao» —dijo Nadia.
—«Chao» —repitieron todos, y copiaron en sus cuadernos lo que Nadia había escrito.
—La misma palabra vale para decir adiós —explicó la italiana.
—Una palabra de doble significado —dijo Pam.
—Otro modo de decir adiós es «arrivederci» —añadió Nadia—. Es una palabra más seria y quiere decir «hasta la vista».
—¿Cómo se dice «por favor»? —preguntó Pam.
—«Per favore» y gracias se dice «grazie».
—«Per favore» —dijeron los alumnos a coro—. «Grazie».
—«Prego» —añadió Nadia, escribiendo la palabra en grandes letras.
—Eso quiere decir «perdón», ¿verdad? —dijo Pam.
—Eso es —contestó la joven maestra, que señalándose a sí misma, siguió diciendo—: «Mi chiamo» Nadia Boschi. Ahora tú, Ann, dinos cómo te llamas.
—«Mi chiamo» Ann Hunter —dijo su amiga, con una risita.
—Estupendo —aplaudió Nadia—. Si necesitáis preguntar a un desconocido su nombre, debéis decir: «¿Cómo si chiama?».
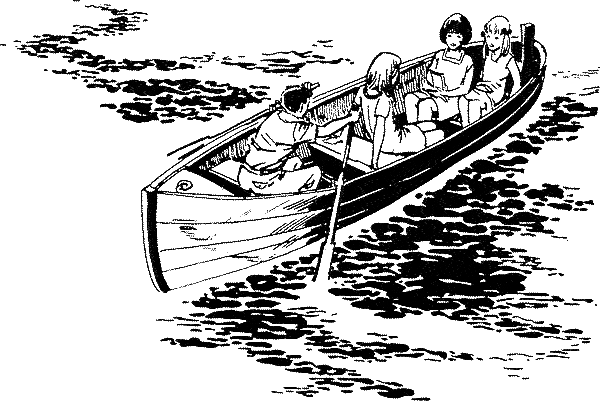
Como fuera que, al decir aquella frase, Nadia miraba a Pete, éste contestó con premura:
—«Mi chiamo» Pete Hollister.
Y todos rieron alegremente. Llevaban un rato practicando, cuando la señora Hollister les llamó desde el embarcadero y Pete remó hacia allí.
—Pam —dijo la madre—, tenemos que hablar sobre tus vestidos. Estoy segura de que tus amigas nos disculparán.
—Sí, señora Hollister —contestó Nadia, sonriendo.
—«Ciao» —dijo Pam, también sonriente.
Y sus amigas respondieron con la misma palabra.
—Esto me recuerda que estoy hambriento —dijo Pete.
—La comida estará dentro de una hora, hijo.
A la hora prometida la madre sirvió bocadillos de queso fundido, leche y pastel de chocolate. Apenas habían acabado los niños de comer, cuando se detuvieron ante la casa los Hunter, Nadia y su madre. La señora Hollister y sus hijos se acercaron al coche para saludarles.
—Hemos venido a decirles «arrivederci» —dijo la señora Boschi—. Nos ha emocionado saber que Pete y Pam van a ir a Italia.
—Ojalá pudiéramos ir todos los demás —repuso la señora Hollister.
—Si sus hijos pasan por Roma, no deben dejar de visitarnos —insistió la madre de Nadia.
—Te hemos traído una cosa —dijo Nadia a Pam, abriendo su bolsito. De él sacó una minúscula cabeza de polichinela—. El tío Giovanni hizo varias. Él siempre llevaba una, como amuleto de la suerte. Es igual que los polichinelas que hacía en tamaño corriente. Se reconoce por esto.
Nadia señalaba un lunar chiquitín, pintado en un lado de la nariz del polichinela.
—¿Puedo quedarme con él? —preguntó Pam.
—Claro. Es tuyo, Y hay algo más —dijo la niña italiana, dando a Pam una pequeña fotografía de su tío-abuelo.
—Pues es muy guapo —afirmó Pam, mirando la foto.
Giovanni Boschi era un hombre de aspecto aristocrático. Tenía la nariz recta, los ojos oscuros y profundos, el cabello blanco y abundante y un blanco bigotillo de guías.
—¡Zambomba! —exclamó Pete—. Yo le reconocería ya en cualquier parte.
—«Grazie» —dijo Pam, inclinándose a dar un beso a Nadia.
Mientras el coche se alejaba, Pete dio un ligero codazo a su hermana, diciendo:
—Ya tenemos dos buenas pistas, para empezar.
—¡Estoy deseando que nos vayamos! —repuso su hermana.
Los dos siguientes días pasaron igual que un sueño para Pete y Pam. Los dos hicieron aceleradamente los preparativos para cruzar en avión, con el tío Russ, el océano Atlántico. Por fin, el lunes, llegó el momento de marchar. La señora Hollister iba al volante de la furgoneta, mientras que su marido se sentó al volante del coche de su hermano.
—¿Todos preparados? —preguntó la madre.
El coro de «¡sí, sí!» fue interrumpido por el timbre del teléfono.
—¿Quieres bajar a averiguar quién es, Ricky? —pidió la señora Hollister.
El chiquillo bajó de la furgoneta y corrió a la casa.
—Ricky Hollister al aparato, ¿con quién hablo?
La voz que llegaba desde el otro extremo era clara y profunda.
—Tengo un mensaje para Pam Hollister. Ha ganado…
—¡Ya no puedes engañarnos, Joey! —atajó Ricky—. Además, tenemos mucha prisa. Adiós.
El pequeño colgó, muy decidido, y salió a todo correr.
—No era nada importante —dijo, mientras subía a la parte posterior de la furgoneta.
Pero, cuando los dos vehículos de su familia salían por el camino del jardín, los ojos del pecoso se abrieron y abrieron hasta casi desorbitarse. Allí, en la curva inmediata a la casa, estaba Joey y Will, pedaleando en sus bicicletas.
Durante todo el trayecto al aeropuerto, Ricky estuvo reflexionando sobre el extraño aspecto que toman, a veces, los acontecimientos. ¿Habría sido, realmente, Joey quien telefoneó? Y si fue él, ¿cómo pudo llegar tan rápidamente frente a la casa de los Hollister?
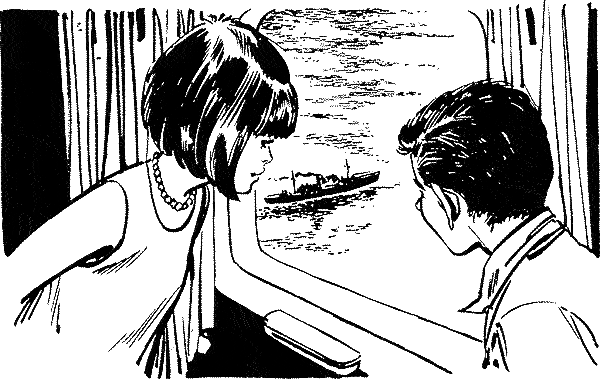
«¿Quién es quién, canastos?», pensaba el pecoso.
Y siguió pensando en lo mismo, mientras observaba cómo Pete, Pam y tío Russ dejaban los equipajes para encaminarse al aparato.
Unos minutos más tarde, el avión se elevaba por los cielos y parecía que apenas habían pasado unos minutos cuando, en Nueva York, cambiaron de aparato, para instalarse en el que les había de llevar a través del Atlántico.
—Pellízcame, Pete —pidió Pam, cuando estuvieron a cientos de metros sobre el nivel del mar—. No me parece verdad lo que está pasando.
—Claro que lo es —replicó Pete—. Ahí abajo tenemos un océano de verdad. ¿No ves aquel barco tan pequeño?
Al poco rato sirvieron una apetitosa comida y, al terminarla, Pam se reclinó en el asiento. Empezaba a adormilarse cuando alguien le dio un golpecito en el hombro. Pam levantó la vista y pudo ver una manga azul con cuatro galones.
—¡Ponte de pie, zambomba! —exclamó Pete—. Es el capitán del avión.
—¿Pam Hollister? —preguntó el oficial a la niña.
—Sí, señor.
—Tengo un recado urgente para ti.