

—¡«Zip», trae aquí el bebé de los Polichinela! —gritó Holly, mientras ella y el pecoso corrían como gamos detrás del perro fugitivo.
El animal dio una vuelta alrededor del teatro sin que nadie consiguiese alcanzarle y acabó desapareciendo entre un grupo de arbustos, a un lado del parque.
—¡Ven aquí! —ordenó, severamente, Ricky.
Los niños oyeron varios ladridos, pero, en lugar de «Zip», quienes aparecieron a cuatro pies fueron… ¡Joey y Will!
—¿Qué estabais haciendo aquí? —preguntó Holly, sorprendida.
Joey no contestó, limitándose a ponerse en pie y a alejarse, seguido de Will. Ninguno de los dos tenía tiempo de contestar a preguntas porque acababa de aparecer «Zip» por el otro extremo de los arbustos. Un momento después, surgió un perrazo negro, empeñado en morder a bebé Polichinela.
«Zip» dejó el Polichinela bebé sobre la hierba y gruñó al intruso. El perro negro dio un salto, dispuesto a caer sobre el muñeco, pero «Zip» agarró al «bebé» y echó a correr con él, parque adelante. El perrazo negro probó a darle alcance; pero pronto tuvo que darse por vencido y se alejó, desencantado.
Ahora la persecución resultó más divertida. Los espectadores se inclinaban, intentando detener a «Zip», que huía, zigzagueando entre ellos, con el polichinela entre los dientes.
—¡Oficial Cal! ¡Ayúdenos a detener a este perro travieso! —pidió Holly a gritos, dirigiéndose al joven oficial que pasaba en aquel momento en el coche patrulla.
El simpático oficial, que conocía muy bien a los Hollister, aparcó cerca y se unió a la persecución. Pero «Zip» parecía un cohete encendido, divirtiéndose en escabullirse de sus perseguidores.
En su décima vuelta por el césped del parque, «Zip» avanzó hacia Sue. La chiquitina aprovechó el momento para pedir:
—Por favor, estate quietecín, para que yo pueda atraparte, «Zip», guapito.
El perro se detuvo al instante y dejó caer el muñeco a los pies de su pequeña amita.
—Muchas gracias, «Zip» —dijo Sue, muy seria.
Y mientras el buenazo de «Zip» meneaba el rabo, muy orgulloso, ella devolvió al teatro el bebé de los Polichinela.
En vez de perjudicar la representación, la inesperada conmoción atrajo más espectadores y continuaron cayendo peniques, con alegre tintineo, en el bote de hojalata.
Continuó la función, en la que el señor Polichinela recibió su merecido por los malos tratos dados al bebé. La plaza Mayor se llenó de risas, mientras niños y mayores se divertían con la excelente representación.
Cuando todo concluyó, Ricky empezó a pesar los peniques en la pequeña balanza de Sue. Cogía las monedas a puñados y las iba echando en una bolsa de papel, hasta que el fiel de la balanza señalaba un peso de diez libras. De este modo, llenó cuatro bolsas.
—¡Canastos! ¡Mirad todos! —gritó Ricky, al pesar la quinta bolsa de monedas.
—¡Lo hemos conseguido! —exclamó, alegremente Pete—. Cincuenta libras de peniques.
Entre las felicitaciones de los que pasaban, una voz preguntó a Pete:
—¿He oído bien?
Al volverse, el muchachito se encontró frente a un hombre joven, con un periódico bajo el brazo, que se presentó como Ken Speed, periodista del «Shoreham Times».
—Sí. Lo hemos conseguido —dijo Pam, muy orgullosa.
—Magnífico. Mi periódico hizo lo que pudo por ayudaros —dijo el joven, desdoblando el periódico y señalando un artículo de la primera página que informaba sobre la representación de polichinelas.
—No es extraño que haya venido tanta gente —dijo Pam—. Muchas gracias, señor Speed. Habíamos pensado llevar el dinero al periódico esta tarde.
—Muy bien. Pues cuando vayáis, pasad a verme. Me gustaría tener más información sobre vuestro proyecto con Polichinela y Judy.
Mientras los demás hablaban, Nadia se había acercado a leer la información. De repente dio un gritito de sorpresa.
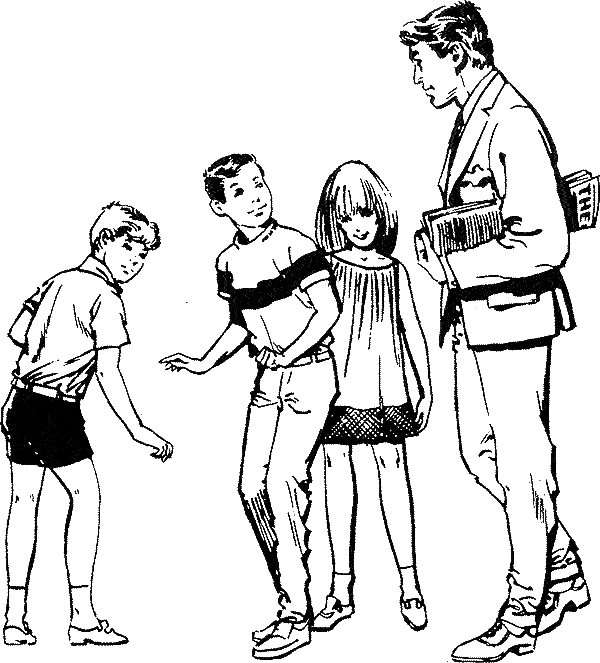
—¡Mira, Pam! —exclamó.
La niña italiana señalaba una nota debajo del artículo sobre Polichinela.
—«Florencia, Italia —leyó Nadia en voz alta—. La búsqueda de Giovanni Boschi, famoso artista de polichinelas, cuenta hoy con nuevas esperanzas, al aparecer a la venta, en Florencia, unos auténticos polichinelas Boschi».
—¿Quién es Florencia? —preguntó Ricky, que no lo había oído todo—. ¿Tu hermana?
Pam se encargó de explicar al pecoso que Florencia es el nombre de Una ciudad de Italia.
—Los italianos la llamamos Firenze —aclaró Nadia.
—¡La de los polichinelas es una pista estupenda! —exclamó Pam—. Seguramente encontraréis a tu tío muy pronto.
Nadia contestó que estaba deseando regresar a Italia para ayudar en la búsqueda.
—Pero mamá quiere pasar primero por París —añadió—. Dios quiera que no nos entretengamos muchos días.
Mientras las niñas recogían los polichinelas, los chicos ayudaron a Indy a cargar en el camión el escenario. Todos estaban demasiado ocupados para darse cuenta de que Joey y Will pasaban, como por casualidad, junto a las bolsas de peniques, alineadas al lado de las pequeñas balanzas.
Will se quedó algo rezagado, observando, mientras Joey se inclinaba y cogía una de las bolsas. Pero Pete vio, al chicazo por el rabillo del ojo y corrió hacia él.
—¡Joey!… —empezó a decir.
Pero, por fortuna, un hombre alto y robusto, de cabello blanco, intervino, sonriendo, y quitó a Joey la bolsa del dinero.
—Muchas gracias —dijo, jovial el desconocido, poniendo una mano en el hombro de Joey, mientras le aseguraba que era el muchacho más servicial de todo Shoreham.
El camorrista quedó con la boca abierta de par en par.
—Supongo que perteneces a la compañía de Polichinelas.
Joey no pudo hacer otra cosa que mover la cabeza, diciendo que no, y Pete tuvo que taparse la boca con una mano para contener la risa.
—Me llamo Rader —siguió diciendo el desconocido— y he venido a invitar a la compañía de Polichinela y Judy a que coma hoy con los socios del Rotary.
—¡Zambomba, es estupendo! —exclamó Pete, llamando a los demás.
El señor Rader repitió la invitación y mientras los Hollister y sus amigos daban las gracias, aceptando, Joey frunció el ceño, porque la mano robusta del señor Rader seguía sujetándole firmemente por un hombro.
Después de que Pete, Ricky, Pam, Nadia y Dave cogieron cada uno una bolsa de peniques, el señor Rader soltó a Joey, que se alejó a toda prisa, todavía con el ceño arrugado.
—Por aquí. Exactamente en frente —orientó el señor Rader, acompañando a los alegres pequeños hasta un restaurante con aire acondicionado.
En la entrada, Pete y Ricky se volvieron para ver cómo Indy acababa de cargar las cosas en el camión y subía a la cabina. Cuando el simpático indio se alejaba, Pete descubrió que Joey y Will estaban en la salida del parque, mirándoles con cara de indignación. Cuando Pete llamó la atención de Ricky con un codazo, el pequeño exclamó:
—¡Hay que ver lo malotes que son!
En el restaurante, los niños encontraron una mesa especialmente dispuesta para ellos. En el centro había un banderín del club y una gran tarta bañada en azúcar color de rosa y las caras de Polichinela y Judy hechas de azúcar rojo y blanco.
Pam levantó a Sue en alto para que la pequeñita pudiera ver la parte más alta del pastel. Los ojos de Sue se abrieron inmensamente.
—¡Oooh! —exclamó, alargando un dedito hasta el azúcar rosado.
—¡No! —exclamaron a un tiempo Pam y Holly.
—¡Ahora no, Sue! —añadió Pete.
Y Ricky, con los ojillos desorbitados, dijo, prometedor:
—Más tarde.
Cuando todo el mundo estaba ya sentado, los niños vieron que su padre entraba apresuradamente e iba a ocupar su puesto en la mesa de oradores. Mientras el presidente daba unos golpes en la mesa, pidiendo un poco de orden, el señor Hollister miró a sus hijos y les hizo un guiño. Todos le saludaron en silencio y Holly levantó una mano, alegremente.
Al iniciarse la celebración, el señor Hollister presentó a sus hijos y a los amigos de éstos. Luego, los miembros del club entonaron una canción de bienvenida para los niños y todos aplaudieron.
Pete se puso en pie y dio las gracias a todo el Club Rotary por su amabilidad.
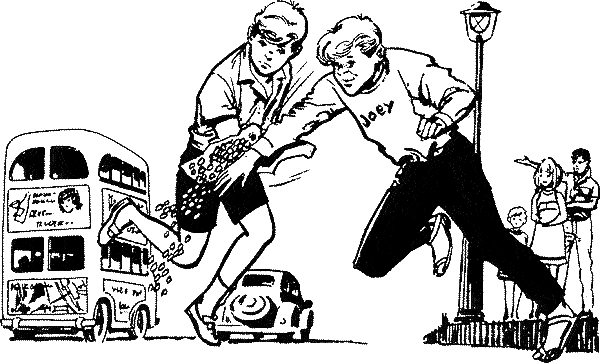
Cuando acabó la comida, el presidente del club dio permiso a los niños para que fuesen a llevar los peniques a la oficina del «Times». De nuevo fueron Dave, Pete, Pam, Ricky y Nadia quienes cargaron con las bolsas de papel. Ann y Holly iban detrás, llevando en medio a Sue, asida de la mano.
Al salir del restaurante, Ricky pestañeó, cegado por el brillante sol. Los demás le adelantaron y cruzaron a la otra acera, aprovechando la luz verde del semáforo.
Apretando fuertemente, con ambas manos la bolsa de peniques contra su pecho, Ricky llegó al bordillo en el momento en que se encendía la luz roja.
Apenas se había detenido allí cuando, inesperadamente, Joey Brill pasó a todo correr. El grandullón golpeó con su puño la bolsa de monedas, arrancándola de las manos de Ricky.
La bolsa fue a parar al suelo ruidosamente, se rompió y… los peniques rodaron en todas direcciones.