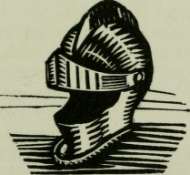HASTA ahora hemos ido precisando el desarrollo de esta burguesa historia sin emplear para contarla más tiempo del que a ella le ha sido necesario para suceder; y ahora, a pesar de nuestro respeto, o, mejor aún, de nuestra estima profunda por la unidad de la novela, nos vemos obligados a dar un salto de algunas jornadas, aun violando esa unidad. Las tribulaciones que a Eustaquio inspiró su futuro sobrino serían bastante interesantes para relatarlas; pero fueron bastante menos amargas de lo que pudiera pensarse por lo que llevamos dicho. Eustaquio se sintió muy pronto tranquilo en lo tocante a su novia; Javotte, en realidad, no había hecho otra cosa que experimentar una impresión, acaso demasiado grata, de sus recuerdos de niña, que en una vida tan sosegada como la suya adquirían extraordinaria importancia. De momento ella sólo había visto en el arcabucero de caballería el niño alegre y bullicioso, antiguo compañero de travesuras; pero no tardó en notar que este niño había crecido, que había tomado otros rumbos, y se tornó reservada para con él.
En cuanto al militar, aparte de algunas familiaridades que eran en él un hábito, no aparentaba abrigar malas intenciones acerca de su joven tía; hasta puede decirse que era uno de esos muchachos, bastante numerosos por cierto, a los que las muchachas hacendosas inspiraban pocos deseos; y «por ahora —decía con Tabarín—, la botella es mi querida». Los tres primeros días que estuvo en París no dejó un momento a Javotte y la llevó por las noches al Cours de la Reine, acompañados únicamente por el ama de llaves de su casa, con gran pena para Eustaquio. Pero esto no duró mucho; él no tardó en aburrirse de su compañía y se dedicó a salir solo durante todo el día, guardando, hay que decirlo, el respeto a las horas de las comidas.
Por tanto, lo único que inquietaba ya al futuro esposo era ver tan bien establecido en la casa que iba a ser suya después del matrimonio a ese pariente que no parecía muy fácil de desahuciar dulcemente, pues cada día se le veía como incrustado más sólidamente en ella. Y eso que de Javotte sólo era sobrino afín, pues era hijo del primer matrimonio de la difunta esposa de maese Goubard.
¿Pero cómo decirle que exageraba la importancia de los vínculos familiares y que tenía ideas demasiado exigentes, demasiado arriesgadas y hasta cierto punto demasiado patriarcales respecto a los derechos y privilegios de su parentesco?
Sin embargo, era posible que él mismo se diese cuenta de su indiscreción, y Eustaquio se consideró obligado a tener paciencia como las damas de Fontainebleau cuando la corte está en París, según reza el refrán.
Pero una vez celebrada la boda, el arcabucero no sólo no mudó de costumbres, sino que todavía pensó que, gracias a la tranquilidad de los villanos, podría conseguir un permiso para quedarse en París hasta que llegase su cuerpo. Eustaquio intentó algunas alusiones epigramáticas, como, por ejemplo, decir que hay gentes que confunden las tiendas con fondas, y muchas más, que o no fueron por él apreciadas o le parecieron débiles; por otra parte, tampoco Eustaquio se atrevía a dirigirse francamente a su mujer o a su suegro, para no adquirir un aspecto de hombre interesado desde los primeros días de su matrimonio, cuando realmente a éste debía todo lo que era.
Además, la compañía del soldado no tenía nada atrayente: su boca era constante campana de su gloria, que había conquistado en parte por sus triunfos en los más formidables combates, llegando a ser el terror de los ejércitos, y en parte también por sus proezas contra los villanos, infelices aldeanos franceses a los que los soldados del rey Enrique combatían porque no podían pagar el tributo y no podrían aquéllos gozar de su famosa olla de gallina.
Era bastante frecuente en aquellos tiempos esa fanfarronería jactanciosa, y así puede verse en los tipos de los Taillebras y de los capitanes Matamoros, constantemente reproducidos por las obras cómicas del teatro de la época, y seguramente, a mi juicio, provocados por la irrupción victoriosa de la Gascuña en París.
Esta presunción ridícula se fue debilitando a medida que se extendía, y algunos años más tarde el barón Foeneste era ya una víctima muy débilmente atacada, pero mucho más cómica, y ya en la comedia del Monteur se mostró, en 1662, reducida a proporciones casi comunes.
Pero lo que al bueno de Eustaquio le llamaba más la atención en las costumbres del militar era una inclinación natural a tratarle a él como si fuese un pobre crío, burlándose de los rasgos poco afortunados de su cara, y, en resumen, a ponerle en ridículo delante de Javotte, cosa muy perjudicial en los primeros días de matrimonio, cuando el recién casado ha de establecer su prestigio asentándolo con pie firme y tomar sus posiciones para el porvenir; téngase en cuenta además que era muy fácil herir la vanidad, todavía flamante y empingorotada, de un hombre recién establecido, patentado y juramentado.
No tardó en colmar la medida una nueva tribulación. Como Eustaquio iba a formar parte de la ronda gremial, y como no quería, al igual que el honrado maese Goubard, desempeñar su oficio vestido de burgués y con una alabarda de alquiler, se compró una espada de cazoleta que no tenía ya cazoleta, una celada y una loriga de cobre rojo que exigía ya el martillo de un calderero, y después de pasar tres días limpiándolas y bruñéndolas consiguió darles el brillo que antes no tenían; pero cuando, engalanado con tales armas, se puso a pasear orgullosamente por la tienda, preguntando si tenía mucha gracia para llevar la armadura, el arcabucero se echó a reír como si le hiciesen cosquillas en la planta de los pies y le aseguró que parecía ir vestido con la batería de cocina.