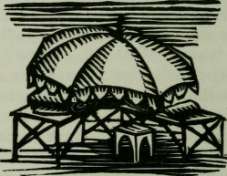ERA ciertísimo que Eustaquio Bouteroue iba a casarse a vuelta de poco con la hija del calcetero. Era él un muchacho muy sensato, muy listo para el negocio y que no empleaba sus ratos libres, como muchos jóvenes, jugando a los bolos o a la pelota, sino, por lo contrario, consagrábalos a la contabilidad, a la lectura del Bocage des six corporations y a aprender un poco de español, muy conveniente entonces para un comerciante, como lo es hoy el inglés por el gran número de ingleses residentes en París.
Convencido maese Goubard, a la vuelta de seis años, de la perfecta honradez y el excelente carácter de su dependiente, y habiendo advertido además entre su hija y el muchacho cierta inclinación muy virtuosa y ponderada, decidió unirlos el día de San Juan Bautista y retirarse luego a Laon, en Picardía, donde conservaba algunos bienes de familia.
Eustaquio carecía de fortuna; pero entonces no había costumbre de casar a un saco de escudos con otro saco de escudos; los padres frecuentemente consultaban los gustos y simpatías de los futuros esposos y se dedicaban a estudiar sin prisas la índole, el proceder y las condiciones de las personas destinadas a casarse. Muy distintos son los padres de familia de nuestra época, que exigen mayores garantías morales a un criado que a un futuro yerno.
Ahora bien: hasta tal punto la predicción del prestidigitador había lastimado los pensamientos nunca muy fluidos del hortera, que se quedó completamente embobado en medio del semicírculo, sin oír las voces argentinas de las campanitas de la Samaritana, que decían, parlanchinas: «¡Mediodía! ¡Mediodía!». Pero en París están dando las doce durante una hora: a poco el reloj del Louvre tomó la palabra con mayor solemnidad; luego el de los Agustinos y después el del Châtelet, de modo que Eustaquio, asustado porque se le había hecho muy tarde, comenzó a correr con todas sus fuerzas, dejando atrás en pocos minutos las calles de la Moneda, del Borel y Tirechappe; al llegar a esta última contuvo el paso y, una vez en la calle de la Boucherie-de-Beauvais, alegrósele el semblante al vislumbrar los toldos rojos del mercado, los tingladillos de los Niños Abandonados, la escala y la cruz, y el hermoso farol de la picota con su tejadillo de plomo. En aquella plaza y bajo uno de aquellos toldos era donde Javotte Goubard, novia de Eustaquio, aguardaba el regreso de éste. La mayor parte de los dueños de tiendas tenían en la plaza de los Mercados un puesto, que servía de sucursal a sus lóbregas tenduchas y que vigilaba una persona de la casa. Javotte se instalaba todas las mañanas en el de su padre, y allí, ora sentada sobre las mercancías, se dedicaba a hacer ganchito, ora se ponía de pie y llamaba a los transeúntes, los cogía del brazo y no los soltaba hasta que hacían alguna compra; lo cual, por otra parte, no le impedía ser al mismo tiempo la más temida doncella de cuantas sin haberse casado habían llegado ya a la edad de una solterona; toda llena de gracia, linda, rubia, alta y un poco encorvada, como la mayoría de las muchachas dedicadas al comercio, que tienen un tipo esbelto y débil, y además fácil al rubor hasta teñirse con el matiz rojo de la fresa, que le subía al rostro por la más inocente palabra si la pronunciaba u oía fuera del puesto, y en éste, no obstante, aventajaba a todas sus compañeras de oficio por su labia y su desparpajo —bagou et la platine—, estilo mercantil de entonces.
A las doce generalmente Eustaquio iba a relevarla y se quedaba bajo el rojo tolducho mientras ella iba a la tienda a comer con su padre. A cumplir ese relevo se encaminaba entonces, temiendo mucho que su tardanza hubiese impacientado a Javotte. Pero en cuanto la divisó desde lejos le pareció observar que estaba muy tranquila. Acodada en una pieza de tela y muy pendiente de la trivial y ruidosa conversación de un bizarro militar que, apoyado en la misma pieza, lo mismo podía parecer un parroquiano que cualquier otra cosa que a uno pudiera ocurrírsele.
—¡Es mi novio! —dijo Javotte, sonriendo, al desconocido, que hizo un leve movimiento de cabeza sin cambiar de postura, mientras medía al dependiente de arriba abajo con ese desdén que los militares tienen para los paisanos cuyo aspecto no es muy imponente.
—Tiene cierta facha de corneta —observó gravemente— ahora que el corneta tiene más marcialidad en el paso; y ya sabes, Javotte; el corneta en un escuadrón es algo menos que un caballo y poco más que un perro…
—Aquí tienes a mi sobrino —dijo la muchacha a Eustaquio mirándole con sus ojazos azules y sonriendo con una sonrisa de franca satisfacción—. Ha conseguido un permiso para asistir a nuestra boda. ¡Qué bien! ¿Verdad? Es arcabucero de caballería. ¡Oh! ¡Un cuerpo estupendo! ¡Si tú te vistieses así, Eustaquio! Pero no eres ni bastante alto ni bastante fuerte.
—¿Y cuánto tiempo —insinuó con timidez el buen Eustaquio— nos hará el señor la honra de permanecer con nosotros en París?
—Depende… —dijo el arcabucero irguiéndose y no sin retrasar un poco su respuesta—. Nos han enviado a Berry para exterminar a los villanos; si por algún tiempo permanecen todavía tranquilos les concederé a ustedes hasta un mes; pero, de todos modos, por San Martín nos destinarán a París para reemplazar al regimiento de M. de Humières, y entonces podré verlos a diario ya indefinidamente.
Eustaquio examinaba al arcabucero cuando podía evitar su mirada, y decididamente le encontraba un desarrollo físico muy excesivo para lo que es natural en un sobrino.
—He dicho a diario y he dicho mal —prosiguió el militar—, pues los jueves tenemos que asistir a la gran parada; pero como disponemos de la noche, ese día cenaré siempre con ustedes.
«¿Pero es que también se propone comer los demás días?» —pensó Eustaquio. Y dirigiéndose a Javotte—: Pues no me habíais dicho nunca, señorita Goubard, que vuestro sobrino fuese tan…
—¿Tan buen mozo? ¡Oh, sí! ¡Cómo ha crecido! ¡Caramba, es que hace siete años que no habíamos visto a este pobre José, y desde entonces ha pasado mucha agua por el río!
«Y mucho vino por su gaznate —pensó el hortera, deslumbrado por la cara resplandeciente de su futuro sobrino—. No se le enciende a uno el rostro bebiendo vino aguado, y las botellas de maese Goubard van a bailar la danza de los muertos antes (y acaso después) de la boda».
—¡Vamos a comer! Papá debe estar impaciente —dijo Javotte abandonando su sitio—. ¡Ay, José, dame el brazo! Y pensar que antes, cuando yo tenía doce años y tú diez, era yo la más alta; me llamabas la mamá… ¡Y qué orgullosa que voy a ir del brazo de un arcabucero! Me llevarás de paseo, ¿verdad? ¡Salgo tan poco! Y como no puedo salir sola… Los domingos por la tarde tengo que asistir a los ejercicios piadosos porque pertenezco a la Cofradía de la Virgen en los Santos Inocentes; llevo una cinta del estandarte.
Este charloteo de chiquilla rimado con el retumbante paso del militar, y esta forma grácil y ligera que andaba a saltitos cogida del brazo del cuerpo pesadote y rígido se perdieron pronto en la sombra callada de los pilares que bordean la calle de la Tonelería, dejando ante los ojos de Eustaquio como una niebla y en sus oídos un zumbido de voces.