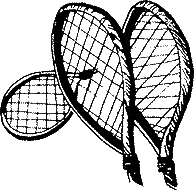
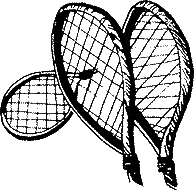
Desde lo alto de la cuesta, Pam vio a sus hermanas caer del trineo. ¡Y el chico que había provocado el accidente era Joey Brill!
Sentándose en su trineo, Pam bajó a toda prisa por la cuesta. Un momento después ayudaba a levantarse a Holly. A la pobre se le había caído la capucha hacia atrás y tenía los ojos, las orejas y las trenzas llenas de nieve. Pam acudió, luego, en socorro de Sue, que tosía e hipaba a causa de la nieve que le había entrado en la nariz y la boca.
—¡Ay, ay! —se lamentó—. Me duele la cabeza.
Y, muy apurada, señalaba un bulto encarnado que le había salido en la frente. Otras niñas fueron rodeando a las hermanas Hollister. Una de ellas era Donna Martin.
—Joey es el malo más malo de toda la ciudad —afirmó sentenciosa—. ¡Si yo fuera tan mayorzota como él, le lavaría la cara con nieve!
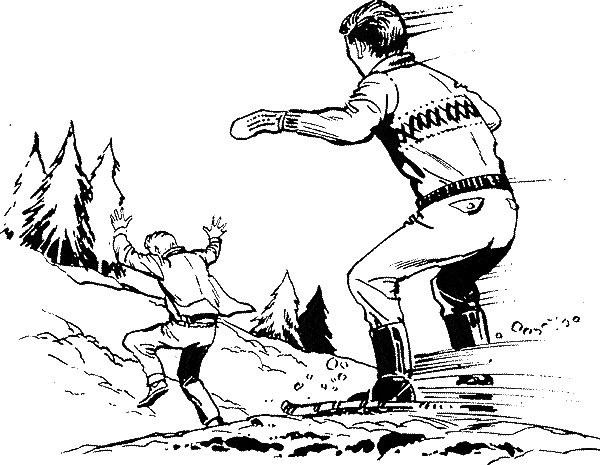
—El muy cobarde se ha marchado en seguida —dijo otra niña, indignada.
—¿A dónde ha ido? —preguntó Pam.
—Camino abajo. Hacia la ciudad.
—Quisiera que Pete hubiera estado aquí —dijo Pam, mientras sacudía la nieve que cubría a Sue.
Desde luego, pensaba explicar a su hermano lo que el malintencionado Joey les había hecho.
En ese mismo momento, Pete y Ricky se acercaban a la cuesta, caminando con sus raquetas, para la nieve. Al verlos, Holly corrió a su encuentro y les explicó cómo Joey había hecho rodar a Sue y a ella por la nieve.
—¿Eso ha hecho? —preguntó Pete, apretando los puños—. Pues esta vez no se quedará sin castigo.
—¡Atacar a dos pobres pequeñas! —exclamó, gravemente, Ricky—. ¡Vamos a buscarle, Pete!
Los dos hermanos se encaminaron a toda prisa a la ciudad. Los dos habían aprendido pronto a utilizar las raquetas y ya no caminaban con ellas lenta y torpemente.
A lo lejos, vieron a Joey Brill y le llamaron, pero el chico no hizo más que mirarlos por encima del hombro y en seguida echó a correr a campo traviesa.
—Quiere tomar un atajo, pero no va a servirle de nada —dijo Pete—. Por aquí se anda mejor con las raquetas que con zapatos.
—Sí. Joey habría ido mejor por el camino —opinó Ricky, caminando a grandes zancadas para no quedar rezagado de Pete.
Cuanto más se esforzaba Joey por correr, más resbalaba sobre la espesa nieve.
—¡Marchaos! ¡Dejadme en paz! —gritó, viendo que Pete y Ricky le daban alcance.
—No nos iremos —le contestó Ricky—. Vamos a lavarte la cara por lo que les has hecho a nuestras hermanas.
El pensar en el castigo que iba a recibir hizo a Joey aumentar la velocidad de sus piernas. Por fin dejó atrás el campo y corrió por el camino que había quedado bastante limpio gracias al quitanieves.
Pronto se encontró Joey bajando a todo correr por la calle en que se encontraba la tienda del señor Hollister. Pete y Ricky se quitaron entonces, las raquetas, las colocaron bajo su brazo y corrieron tras Joey. Éste pasó como una flecha por delante del Centro Comercial. En cambio Ricky, al llegar allí, se detuvo:
—¡Espera, Pete! ¡Toma una!
Y se agachó junto al poste de telégrafos, tras el que había escondido las bolas de nieve. Dejando las raquetas, cada chico cogió un puñado de bolas de nieve. Apuntando con cuidado, fueron arrojando una tras otra contra el fugitivo Joey. Una bola acertó al camorrista en la pierna, la otra en el hombro.
Pete tomó puntería, con todo cuidado, y arrojó su última pieza de munición. ¡Siiiiizz! La bola de nieve arrancó la gorra de la cabeza de Joey. Cuando el chico se agachó, para recogerla, Pete corrió por el bordillo y cayó sobre él. Los dos rodaron por la nieve.
Aunque Joey era más alto que Pete, este último luchaba con más destreza. Finalmente, Joey quedó tumbado de espaldas con Pete encima, aprisionándole con las rodillas.
—¡Hurra! —exclamó Ricky.
Pete cogió un puñado de nieve y lavó la cara de Joey.
—Después de esto, supongo que no volverás a molestar a mis hermanas —dijo el mayor de los Hollister, levantándose.
Joey se puso en pie y ya no hizo intención de pelear. Se alejó calle abajo, mascullando insultos y prometiendo vengarse.
—No nos verás durante unos días —le gritó Ricky—. Nos vamos a Froston esta noche.
Pete se sacudió la nieve de la ropa y él y su hermano entraron en el Centro Comercial. Su padre se disponía a marchar a casa y por el camino rió de buena gana, oyendo contar cómo habían lavado la cara a Joey. Encontraron a Pam ayudando a su madre a preparar la comida. ¡Y qué aplauso sonó cuando los dos hermanos volvieron a explicar lo que le habían hecho a Joey Brill!
Todos volvieron a aplaudir cuando el señor Hollister anunció que tenía los billetes para el tren. La tarde resultó muy ajetreada, pues tanto los niños como sus padres tuvieron que preparar las maletas. Sue guardó una muñeca en su bolsito, y Holly, en el suyo, un rompecabezas. Pam se puso de acuerdo con Tinker para que el buen hombre se ocupase de dar de comer a «Zip» y a «Morro Blanco» y sus hijos.
Después que tomaron una merienda cena, Tinker se puso al volante de la furgoneta para llevar a toda la familia a la estación. Cuando subieron al tren, Sue era quien más emocionada estaba.
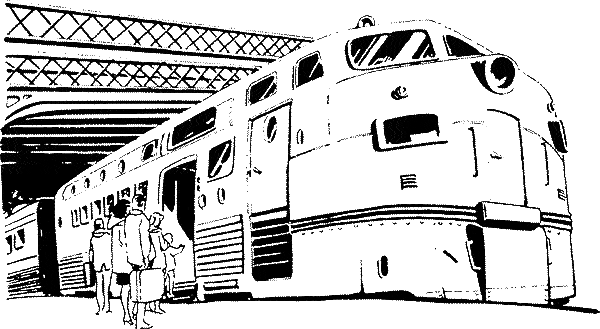
—¡Adiós! ¡Adiós! —gritaba por la ventanilla. Y luego se volvió a Pam para preguntar, incrédula—: ¿Es verdad que vamos a dormir aquí?
—¡Claro que es verdad! —contestó su hermana mayor.
—¿Es que el tren también dormirá?
Pam soltó una risilla y explicó que el tren continuaría bien despierto y despejado, para que los pasajeros, mientras dormían, pudiesen llegar a su destino.
—Igual que en los cuentos de hadas —reflexionó la pequeña—. Pero ¿dónde están nuestras camas?
—Es una cosa de magia. Luego lo verás.
Un momento antes de la hora de acostarse, el señor Hollister llevó a su familia al vagón-restaurante para que todos tomasen un bocadillo. Pero ¡cómo había cambiado todo cuando volvieron a sus asientos! Ya no había asientos, sino camas.
—¡Oh, qué divertido! —exclamó Holly—. ¿Podré dormir en la litera de arriba, mamá?
La señora Hollister contestó que sí podía.
—Y Pam dormirá contigo. Creo que Pete y Ricky deben acostarse en la litera de enfrente. Los demás dormiremos en las literas de abajo.
Un poco más tarde llegaba un mozo con una escalera y todos los hermanos, menos Sue, subieron por ella.
Pam y Holly echaron en seguida las cortinas y las ajustaron, pero la más pequeña estuvo largo rato riendo bajito y cuchicheando. Y acabó por asomar la cabeza entre las cortinas y llamar a los chicos.
—¿Qué pasa? —preguntó, en seguida, el pelirrojo, asomando también la cabeza, entre las cortinas.
En seguida se echó a reír, porque Holly sostenía las puntas de sus trenzas sobre los labios y parecía una hechicera, con la cortinilla alrededor de su cara, y la mano con los dedos crispados como los de una bruja. Ricky se inclinó, para tomarla. ¡Un momento después el pequeño perdía el equilibrio y se caía de la litera!
Pete, que había visto a su hermano inclinarse excesivamente, tuvo tiempo de agarrarle por una pierna. Y así le tuvo sujeto hasta que el señor Hollister acudió a levantar al pequeño.
—Será preferible que no os dediquéis a jugar —aconsejó el padre.
Muy pronto el «taca-tá, taca-tá» y otros ruidos embelesadores que hacen los trenes durante la noche, adormecieron a los niños. Al despertar, por la mañana, Pete quedó sorprendido al ver que Ricky se había marchado. Todas sus ropas de calle estaban allí, pero faltaba la bata y las zapatillas.
«Habrá ido a lavarse», pensó Pete.
También se puso la bata y bajó al suelo. Pero Ricky no estaba en el lavabo, del fondo del vagón, ni se le veía por parte alguna. Encontrando a su padre en el pasillo, Pete le preguntó dónde estaba Ricky.
—No lo sé —contestó el señor Hollister—. ¿No está contigo?
—No.
La señora Hollister, que ocupaba una litera con Sue, exclamó, alarmada:
—¿Dónde puede haber ido este chiquillo?
Cuando se comprobó que ninguno de la familia sabía dónde estaba Ricky, el señor Hollister llamó al empleado del tren, un hombre muy amable, con gorra y chaquetilla blanca, y le preguntó si había visto al pequeño.
—No, señor —contestó el empleado, con expresión preocupada.
Se interrogó a otros pasajeros. Nadie había visto a Ricky salir del vagón. Mientras las dos salían de la litera, Sue se asió con fuerza a la mano de su madre y dijo, entre hipidos:
—Pue… puede que Ricky se… haya caído del tren.
Estas palabras dejaron a todos muy inquietos, pero la madre se apresuró a decir:
—Creo que mi hijo es demasiado sensato para que pueda ocurrirle una cosa así. —Y en seguida, con una expresión de alegría, exclamó—: Creo que ya sé dónde puede estar… En la cocina.
—Yo iré a averiguarlo —se ofreció Pam, encaminándose al coche restaurante.
Al final del vagón había una puertecita que daba a la cocina. Pam la abrió… y allí estaba Ricky, con la bata, un blanco delantal y un gran gorro de cocinero.
—Hola —dijo a su hermana, sin pensar para nada en que alguien podía haber estado preocupado por él—. ¡El cocinero me ha permitido que le ayude a hacer pestiños!
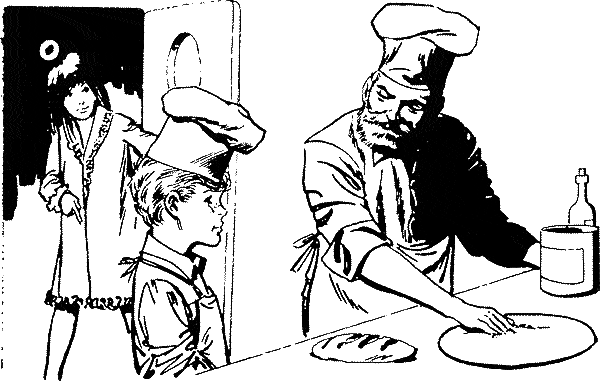
—Nos tenías a todos asustados —dijo Pam—. Ven en seguida.
Ricky se quitó el gorro y el delantal y, cuando salía, su nuevo amigo, el cocinero, le hizo un guiño. Más tarde, cuando Ricky estaba desayunando con su familia, el camarero le sirvió una ración extraordinaria de pestiños.
—De parte de tu amigo, el cocinero —dijo el camarero, sonriendo.
Las horas de la mañana pasaron lentamente para los niños, que estaban desando llegar a Froston. Pam hizo amistad con un veterinario que viajaba en el mismo vagón y le contó historias relacionadas con su trabajo.
Pete iba sentado, mirando por la ventanilla, pensando en el Carnaval de los Tramperos y preguntándose si «Fluff» volvería a correr este año.
«Puede que no, si el señor Stockman y el señor Gates han averiguado dónde está el hermano de la señorita Nelson» —se dijo.
El tren marchaba ahora por una zona montañosa, salpicada de pinos. Pete apretaba la mejilla contra la ventanilla, queriendo echar un vistazo a la locomotora, en alguna de las continuas curvas.
De repente vio algo que le aterrorizó. Y sin vacilar ni un momento, se puso en pie y tocó el timbre de alarma. Con grandes chirridos y una sacudida, mezclada con gritos de susto de los pasajeros, el tren se detuvo en seco.
—¿Por… por qué has hecho esto? —preguntó Ricky.
Pete señaló algo por la ventanilla.