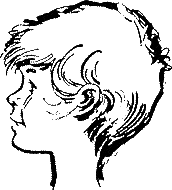
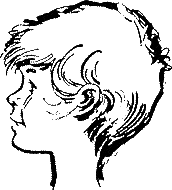
Mientras los otros niños ayudaban a la madre a fregar los platos, Pam se sentó para escribir una carta que enviaría a Froston.
Cuando los platos estuvieron limpios y la cocina barrida, Pam ya tenía la carta terminada y el sobre escrito con la pulcritud habitual en la niña.
—Yo llevaré la carta al buzón —se ofreció Holly.
—Yo te ayudo —dijo, inmediatamente, Sue.
Las dos pequeñas se pusieron sus gruesos chaquetones y corrieron calle abajo para echar en el buzón la carta de tanta importancia. Los árboles que bordeaban la acera estaban casi totalmente desprovistos de hojas y la hierba tenía un color marrón. Pero el Lago de los Pinos, en la parte posterior de la bonita y gran casa de los Hollister, estaba tan bello y atractivo como en verano. Las aguas estaban límpidas y los pinos de la orilla tenían el mismo verdor de siempre.
Mientras echaba la carta en el buzón, Holly dijo:
—Deseo, deseo, señor cartero con coche para la nieve, que nos mandes una buena contestación en seguida.
—Eso, eso —concordó Sue.
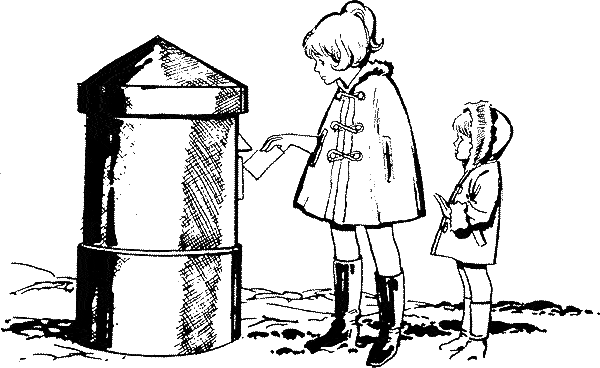
Cuando las niñas volvieron a casa, en el patio encontraron a Ricky bajo el álamo de la orilla del lago. El niño sostenía una bolsa de papel que parecía muy pesada.
—¿Qué llevas ahí, Ricky? —preguntó Holly, acercándose a husmear en el interior de la bolsa.
—Nieve —repuso el pecoso.
—¡Qué va a ser nieve! —dijo Holly, arrugando la naricita—. Es harina.
Con una risa traviesa, Ricky repuso:
—Pero parece nieve. Os voy a enseñar el principio de un gran juego. Imagínate que estamos en Froston, en el Carnaval de los Tramperos.
Empezó a salpicar harina por tierra, anunciando:
—Estamos bajo una tormenta de nieve.
—¡Yo seré el viento del norte! —se ofreció Sue, llenando de aire sus carrillos y soplando, luego, con fuerza.
—Voy a hacer unas raquetas para andar en la nieve —explicó Ricky, después de cubrir el suelo con harina—. ¿Queréis ayudarme?
—Sí, sí. ¿Qué tenemos que hacer? —preguntó Holly.
—¿Me traes un ovillo de cordel?
Holly corrió a la casa y regresó en seguida con el cordel para su hermano. En el suelo, a su alrededor, había muchas ramitas caídas del álamo. Ricky eligió dos y las dobló, dándoles la forma de raquetas. Luego entregó una a Holly, diciendo:
—Tú recubre una de las raquetas, mientras yo hago la otra.
Sue estuvo observando cómo sus dos hermanos entrelazaban el cordel alrededor de la rama doblada y, finalmente, ataban los extremos.
—Parecen raquetas de tenis —dijo, al poco rato, la pequeñita.
—Ya verás cuando empecemos el juego —murmuró el pecoso, prometedor.
Cuando las dos extrañas raquetas estuvieron terminadas, Ricky las colocó una junto a otra, en el suelo. Luego, mientras se las ataba a los pies, exclamó:
—¡Ahora, a seguir la pista de los lobo%! ¡Soy un trampero!
En aquel momento, Holly vio a «Zip», retozando entre la hierba del embarcadero. ¡Justamente lo que necesitaban para el juego! Holly llamó al animal, que llegó corriendo, a su lado.
—Ahora tú eres un lobo —le explicó la niña, conduciéndole por el camino cubierto de «nieve»—. Y Ricky te seguirá la pista.
«Zip» levantó la cabeza y aulló débilmente, como si quisiera decir que no comprendía el juego. Pero, cuando Holly le hizo recorrer por segunda vez el trecho enharinado, el inteligente animal pareció empezar a hacerse cargo de la situación.
—¡Ahora yo te persigo! —gritó Ricky, echando a correr sobre la polvorienta nieve.
Sue y Holly prorrumpieron en risillas, viendo a su hermano correr igual que un pato, con los extraños artefactos en los pies.
—Tengo que caminar levantando bien los pies —explicó el pelirrojo—. Así es como lo hacen los buscadores de pieles.
«Zip», participando ya completamente del juego, echó a correr y tardó un rato en dejarse atrapar por Ricky.
—Ahora me toca a mí. Déjame usar los zapatos de nieve —rogó Holly.
Ricky ayudó a su hermana a colocarse las extrañas raquetas. Para entonces «Zip» sabía muy bien cuál era su papel en el juego. Se movió en círculo sobre la harina, unas cuantas veces, y luego echó a correr, dejando blancas huellas de harina en la hierba, con sus pezuñas. Holly le persiguió, riendo y levantando mucho los pies.
—¡Viva! ¡Ya he cazado al lobo malo! —gritó, mientras «Zip» se revolcaba por tierra, dejándose «apresar» por la niña.
—Yo quiero jugar también —pidió Sue, entusiasmada.
—Claro que sí, guapa.
Mientras Holly le ataba las raquetas a los pies, la pequeñita dijo:
—No quiero andar sólo sobre nieve. Pon un poco de hielo, Ricky.
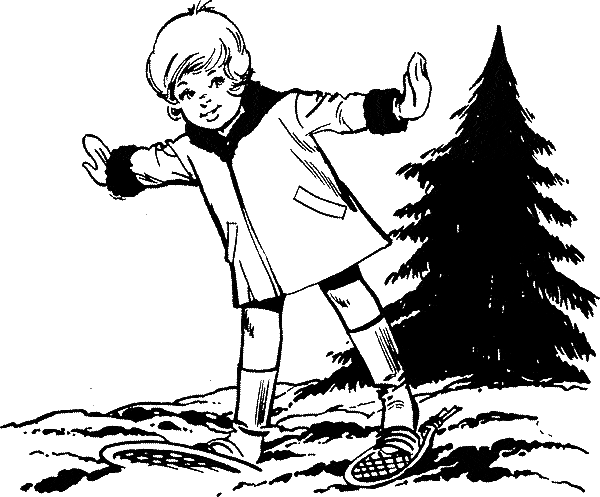
—Eso es fácil —repuso el pecoso—. Echaremos agua sobre la nieve y en seguida se helará.
Y acercándose al agua, buscó un bote que, a veces usaba para meter lombrices con las que pescar. Con el bote cogió un poco de agua y volvió al trecho «nevado» para salpicarlo de agua.
—Ya está. El mejor hielo artificial de todo Shoreham —dijo rebosando de orgullo.
Sue sonrió, echando a andar sobre la viscosa masa blanca que empezó a pegársele en las raquetas.
—¡Ay! Nunca he visto un hielo tan pringoso —se lamentó, inclinándose para quitar la pasta de sus pies.
Pero al hacerlo… ¡Zas! ¡Pum! Sue resbaló y quedó sentada, dándose un soberano porrazo.
—¡Sí que la has hecho buena! —gruñó Ricky—. Todo el vestido se te ha llenado de «hielo».
Entre él y Holly ayudaron a la pequeña a levantarse. Todos se esforzaron por quitar la harina del vestido de Sue, pero no consiguieron otra cosa más que llenarse las manos de la pegajosa masa. Hasta que Holly opinó:
—Lo mejor será ir a casa para limpiarlo. Nosotros te acompañaremos.
Estaban los tres a mitad de camino de los escalones, cuando la señora Hollister asomó a la puerta.
—¡Por Dios! —exclamó—. ¿Qué habéis estado haciendo? No vayas a dejarme esas huellas pastosas en la casa, Sue. Espera que traeré una bayeta.
La señora Hollister desapareció unos minutos para volver en seguida con un paño mojado, con el que empezó a quitar la harinosa pasta del vestido y los zapatos de Sue. También dio a Ricky y Holly unas bayetas, pidiendo:
—Limpiaos todos los pies y jugad a otra cosa. ¿Por qué no os entretenéis en recoger las hojas del jardín?
A los pequeños les gustó la idea.
—Haremos un montón con las hojas y saltaremos sobre ellas —propuso Holly.
Ricky fue inmediatamente al garaje a buscar dos rastrillos con las púas en forma de abanico, y otro de juguete para Sue. Pronto estuvieron los tres muy atareados, rastrillando las resecas hojas, de color marrón o rojizo. En pocos minutos tuvieron una gran pila en el centro del patio.
—¡Preparados para los saltos! —dijo Ricky, colocando a sus hermanas en fila, ante el montón de hojas.
Primero echó a correr Sue, que saltó entre las hojas, dando grititos de contento. Cuando se levantó tenía hojarasca adherida al cabello y a la nariz. Luego le correspondió a Holly y después a Ricky, que rodó sobre las hojas, varias veces, diseminándolas.
—Tengo otra idea —dijo Holly—. Puedo ponerme debajo y vosotros me tapáis con las hojas.
En cuanto ella se tumbó en el suelo, Ricky y Sue cogieron brazadas de hojas y las dejaron caer sobre su hermana, hasta que no pudo verse a Holly por ningún resquicio. Estaba Ricky echando más hojas, como medida de precaución, cuando Dave Meade, el amigo de Pete, entró en el patio, montando en bicicleta.
—Hola. ¿Dónde está Pete? —preguntó, mientras avanzaba en línea recta hacia la pila de hojarasca.
Ricky pensó que el otro se detendría a tiempo, pero Dave gritó, alegremente:
—¡Voy a atravesar vuestro montón de hojas!
Ricky y Sue quedaron tan asustados que, en el primer momento, no pudieron pronunciar una palabra. Pero al fin el pecoso logró gritar:
—¡Para, Dave! Holly está ahí debajo.
Dave apretó los frenos. La rueda trasera se inmovilizó y la bicicleta patinó hacia un lado, a unos centímetros de la cabeza de Holly. Al oír el rechinar de los frenos, ella asomó la carita y, no dándose cuenta del peligro, saludó afablemente:
—Hola, Dave. Si quieres ver a Pete, está en casa.
—¡Vaya! —fue todo lo que pudo decir el ciclista, muy feliz de no haber hecho daño a la niña.
—¿Acaso los chicos vais a formar un equipo de fútbol? —preguntó Ricky, con la esperanza de que le invitasen a ser uno de los jugadores.
—No —contestó Dave, que ya estaba dejando la bicicleta apoyada en un árbol—. Pero he venido a daros algunas noticias.
Pete y Pam salían entonces de la casa y corrieron a unirse a los demás.
—¿A que no adivináis una cosa? —dijo Dave—. He oído que se va a formar un nuevo club en el colegio.
—¿De verdad? ¿Qué clase de club? —preguntó Pam.
—No lo sé. Dicen que el señor Russell nos lo explicará todo el limes.
El señor Rusell era el director de la escuela Lincoln, donde los Hollister estaban matriculados, desde hacía meses. A los niños les agradaban sus nuevos profesores, y en especial la señorita Nelson, que daba clase a Pam. Los Hollister eran buenos amigos de sus compañeros de clase, menos de Joey Brill, el camorrista de la vecindad. Este chico, muy mal educado, siempre estaba buscando complicaciones.
Todos se sintieron entusiasmados pensando en el nuevo club.
—Estoy deseando que llegue el lunes —confesó Pam—. Espero que sea un club donde yo también pueda entrar.
Estuvieron haciendo mil suposiciones sobre la clase de club que podría ser, hasta que todos entraron en casa, para ver por televisión un partido de fútbol. Pero la idea del nuevo club era lo que más inquietos les tenía.
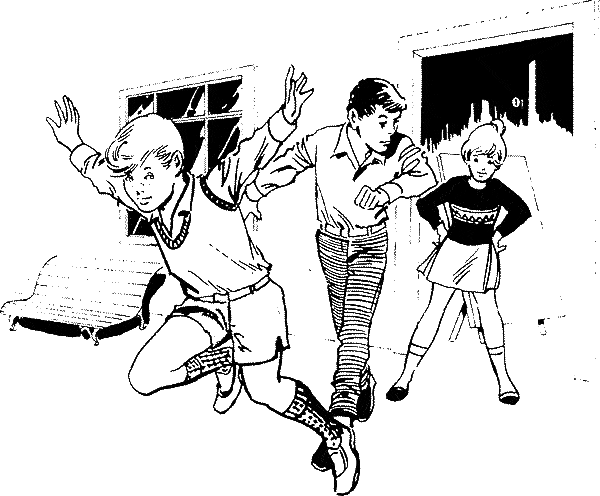
Cuando llegó el lunes, Pete, Pam, Ricky y Holly salieron veloces hacia el colegio. Al llegar encontraron a otros niños que hablaban de un club misterioso. Pero nadie sabía con certeza de qué se trataba.
—Ya no tendremos que esperar mucho para saberlo —dijo Pam, nerviosísima, mientras sonaba el timbre de entrada.
Cuando todos los estudiantes estuvieron en fila y entonaron el «Bandera Estrellada», el director Russell les dijo que se sentasen. Dio varias noticias antes de mencionar el club y todos empezaron a sentirse desilusionados. Pero, por fin, notificó:
—La señorita Nelson va a formar un club de aficionados a los animales. Todo él que quiera puede inscribirse.
Los niños palmotearon con entusiasmo. Cuando concluyeron, el señor Rusell añadió:
—Celebro que os guste la idea. Muchos niños que tienen animales domésticos, desean aprender más sobre las costumbres de los animales, de modo que será una buena oportunidad para estudiarlos. El club se organizará en el aula de la señorita Nelson, esta tarde, después de las clases.
Los Hollister estuvieron esperando, ansiosamente, que sonase el timbre de salida. En cuanto sonó, Pete, Ricky y Holly corrieron a reunirse con Pam en la clase de la señorita Nelson. Cuando la maestra se puso en pie para hablar, la sala estaba llena de niños. La señorita Nelson, una mujer baja, de cabello negro y afable sonrisa, contó a los presentes:
—¡Veinticinco miembros para el club! ¡Esto es magnífico!
Luego dijo que el club de animales sostendría reuniones una vez a la semana. Primero se elegirían los directivos y luego se haría un programa.
—¡Yo seré el presidente! —informó una voz, desde el fondo de la clase.
Los niños se volvieron para ver quién había hablado.
—¡Vaya! ¡Es Joey Brill! —se lamentó Ricky, mirando al alto y robusto muchacho de doce años.
—¿Alguien vota por Joey? —preguntó la señorita Nelson.
Un chico sentado junto a Joey, votó por éste, sonriendo. Y otro tanto hizo una niña que se llamaba Alma.
—Joey debió de planear esto de antemano —dijo Dave a Pete, en un susurro. Y en seguida levantó una mano, anunciando—: Yo voto por Pam Hollister. Le gustan los animales y entiende mucho sobre ellos.
—También yo voto por Pam —dijo Ann Hunter, la mejor amiga de Pam.
—¡Una chica no puede ser presidente! —gritó Joey, hecho un fiera.
La señorita Nelson golpeó la mesa, pidiendo silencio.
—Claro que una chica puede ser presidente —dijo, con calma—. ¿Hay alguien que vote por otra persona?
Como nadie repuso, la señorita Nelson entregó a cada uno un papel en blanco, y explicó:
—Haremos una elección secreta. Que cada uno escriba el nombre de quien elija, doble el papel y se lo entregue a Donna Martin.
Se produjo un zumbido de cuchicheos cuando casi todos los niños empezaron a hacer comentarios. Pero, en el fondo de la clase, los amigos de Joey hablaban a voces, como queriendo convencer a los demás de que debían votar por el camorrista. Todos entregaron las papeletas a Donna, una de las amigas de Holly, que tenía grandes ojos castaños y hoyuelos en las mejillas.
—Haz el favor de leer las votaciones, Donna —pidió la profesora.
Los niños escuchaban, llenos de inquietud. Al final, cada candidato se encontró con doce votos. ¡Sólo quedaba una papeleta por abrir!
Donna miró a la señorita Nelson, con cara de preocupación.
—Este voto decidirá quién va a ser el presidente —dijo, tartamudeando.