

—No. Esta casa no es para la calle Cedro. Va a la calle Cereza —dijo el hombre a Holly y Ricky.
—¡Qué bien! —murmuró Holly, tranquilizada.
Después de dar las gracias al hombre por su información, los dos niños siguieron su camino, pedaleando lentamente, calle abajo.
—¡Veo un terreno! —anunció al poco, Ricky.
—¡Pero si está en frente de la casa de Indy! —exclamó Holly.
En seguida se deslizó del sillín de la bicicleta y aparcó en el bordillo. Ricky hizo otro tanto.
—Es un terreno muy grande —dijo Ricky.
La parcela era algo más grande que las otras donde ya había casas. La hierba estaba bien recortada y grandes árboles se alineaban alrededor de la propiedad.
—Y casi parece un bosque —opinó Holly, contemplando la arboleda—. Me gustaría saber quién es el dueño.
—Preguntaré a la señora de la casa de al lado —decidió el niño, echando a correr hacia una señora que tendía ropa en el patio trasero de su casa.
Ella, que tenía una pinza en la boca, se la quitó para contestar a Ricky.
—No. Nosotros no somos los propietarios de esa parcela. Pero sé que no está en venta.
Ricky quedó desencantado, pero de todos modos preguntó:
—¿Puede decirme quién es el dueño?
—El señor Roades, que vive allí en frente. Conserva muy bien su terreno, ¿verdad?
—Sí. Indy es amigo nuestro —dijo Ricky, muy nervioso.
—Sé que él ha rechazado muchas buenas ofertas de comprar su terreno —repuso la mujer.
Ricky le dio las gracias y fue a comunicar la noticia a Holly.
—¡Viva! —exclamó la niña—. ¿Verdad que eso es tener suerte?
Los niños llamaron al timbre de Indy, pero al ver que no respondía estuvieron seguros de que ya había salido para el Centro Comercial. Por lo tanto, pedalearon a toda prisa hacia el centro de la ciudad. Después de dejar las bicicletas en el patio trasero de la tienda de su padre, entraron en el establecimiento. Indy estaba pesando varios cientos de clavos de un barril de madera.
El simpático y joven indio tenía el cabello muy negro, los pómulos salientes y la piel rojiza. Llevaba sin abotonar el cuello de la camisa, dejando a la vista el colgante de turquesas que se ponía con frecuencia. Mientras los niños se aproximaban, Indy metió los clavos en unas bolsas de papel y se los entregó al cliente. Los dos pequeños Hollister aguardaron, prudentemente, a que Indy cobrase. Luego Holly, cogiendo cariñosamente la mano de su amigo, exclamó:
—¡Hola, Indy, qué contenta estoy de verte!
Indy sonrió a los niños y dijo:
—Hablas como si no nos viéramos más que una vez cada cien años. —Luego, viendo que Ricky y Holly sonreían de manera extraña, preguntó—: ¿Puede saberse qué travesura os traéis entre manos?
En ese momento el señor Hollister se acercó a sus hijos, diciendo:
—Tenéis el aspecto de un gato que acabara de engullirse un canario.
—Necesitamos que Indy nos haga un favor —explicó Holly.
—¿De qué se trata? —quiso saber el indio.
—De que nos vendas tu terreno de la calle Cedro.
Al oír aquello, Indy abrió inmensamente los ojos.
—¿Queréis comprar mi terreno? —preguntó. Y en seguida se echó a reír—. Si lo que queréis es construir una casita entre los árboles, podéis hacerlo. Ni siquiera os cobraré alquiler.
Ahora fueron los niños quienes rieron de buena gana.
—No queremos comprar el terreno para nosotros —explicó Ricky—. Es para unos amigos.
Esta vez fue el señor Hollister quien quedó atónito.
—De modo que habéis encontrado un terreno para los Hancock —exclamó—. Y es propiedad de Indy. ¡Bien!… ¡Bien!
—Pero yo no he dicho que desee vender mi terreno —dijo Indy.
—¡Vaya! —se lamentó Ricky, desilusionado.
A continuación explicó a Indy el apuro en que se encontraban los Hancock.
—¿Por qué no quieres vender tu terreno? —indagó Holly.
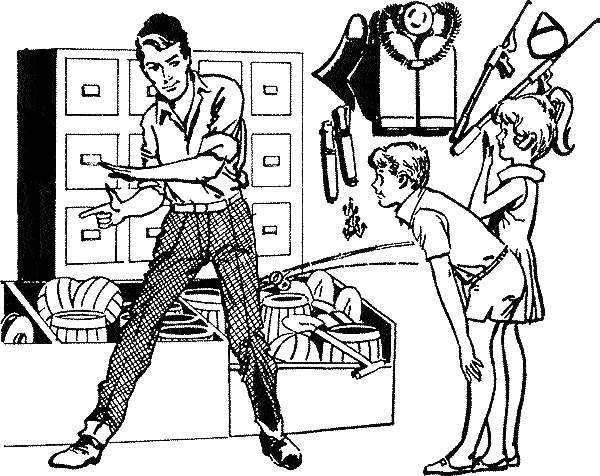
—Porque me gustan los espacios abiertos —repuso Indy—. Me recuerdan el Oeste, donde yo nací.
Al ver la desilusión que sus palabras producían en los dos niños, el indio añadió:
—De todos modos, hace tiempo que me intereso por una granja que hay en las afueras de la ciudad. Podría comprarla y vender mi casa y el terreno de la calle Cedro.
—¡Sí, sí! Hazlo, por favor —suplicó Holly—. Allí tendrás más espacios abiertos.
Los otros se echaron a reír y el bueno de Indy dijo:
—Está bien. Venderé el terreno. ¿Quiénes son esas personas?
—La familia Hancock —contestó Holly, mientras obligaba a Indy a bajar la cabeza, para darle un beso—. ¡Qué felices van a ser ahora!
—Me pondré en contacto con ellos esta noche y cerraremos el trato —prometió Indy.
El señor Hollister se alegró mucho de que sus hijos hubieran encontrado un lugar a donde los Hancock pudieran trasladarse.
—Sería oportuno que fueseis esta tarde a darles la buena noticia —sugirió.
Los dos niños se despidieron de su padre con un beso y salieron a buscar sus bicicletas. Apenas habían llegado a la esquina de la manzana cuando vieron a Pete y Pam que se acercaban hacia ellos.
—¡Qué! ¿Habéis tenido suerte? —preguntó Pete.
—¡Claro que sí! —replicó Ricky.
Cuando entre él y Holly contaron cuál había sido el resultado de la búsqueda de terreno, los hermanos mayores también se alegraron mucho.
—¡Un aplauso para los dos! —dijeron, sonrientes.
—Y vosotros ¿qué hacéis por esta parte de la ciudad? —preguntó Ricky.
Pam repuso que acababan de salir del relojero que había reparado el reloj de Johnny «Cuestas». Y señaló un pequeño estuche blanco que llevaba en el bolsillo de la chaqueta.
—Iré a llevárselo a Johnny después de comer —dijo la hermana mayor.
Al llegar a casa ya encontraron a punto, los cuatro hambrientos hermanos, sopa caliente y bocadillos. Entre bocado, uno tras otro fueron contando a la señora Hollister cómo habían localizado el terreno que resultó ser de Indy, y tan pronto como acabaron la comida montaron en sus bicicletas y los cuatro se dirigieron a la granja de los Hancock.
Por el camino se encontraron con Dave Meade, que también iba en su bicicleta y los Hollister le pidieron que les acompañase. Los cinco pedalearon por la Avenida Belleville y luego colina arriba, hasta la casa de los Hancok. Ralph y Mary estaban en el prado, jugando con una pelota. Pete presentó a Dave a los niños Hancock y en seguida Mary preguntó:
—¿Habéis encontrado sitio para trasladar nuestra casa?
—¡Sí, sí! —contestó Holly, dando alegres brincos—. Lo hemos encontrado.
—¡Hurra! ¡Hurra! —gritaron, a un tiempo, Mary y Ralph.
El niño se puso tan contento que lanzó por el aire la pelota. Ésta rebotó en el tejado de la casa, saltó varias veces por el suelo y acabó yendo a parar a la tapa de madera que cubría un viejo pozo. Ralph corrió a buscar su pelota y luego los siete niños fueron a ver a la señora Hancock.
—¡Mamá, mamá! ¡Ya tenemos terreno! —gritó Mary—. Los Hollister nos lo han encontrado. Ahora esos hombres de la carretera no tendrán que derribar la casa. ¡Podremos trasladarla!
La señora Hancock, de más edad que la señora Hollister y con vetas plateadas en su cabello, apenas podía creer lo que estaba oyendo.
—Pero ¿vosotros…? ¿Vosotros sois quienes habéis encontrado un terreno para nuestra casa?
—Sí. En la calle Cedro —contestó Holly—. Tiene árboles y hierbas… Todo.
—¡Qué gran abrazo os merecéis! —dijo, llena de felicidad, la señora Hancock—. Cuando mi marido se entere no va a saber cómo agradecéroslo.
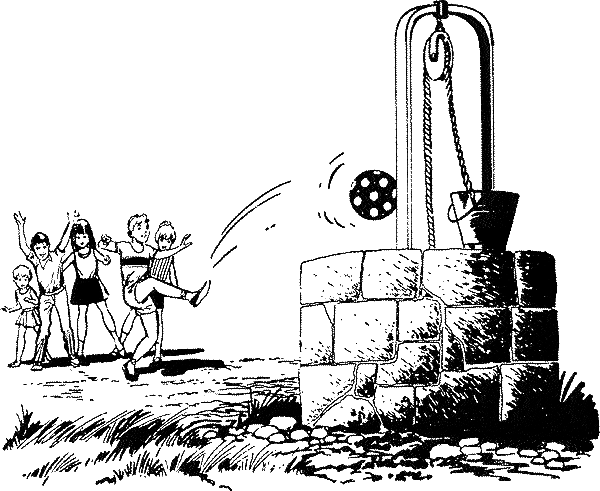
Mientras Pam explicaba a la señora Hancock que Indy pensaba ponerse en contacto con ellos aquella noche, Dave se acercó a la ventana de la salita, que daba al nuevo paseo.
—Pero ¿qué están haciendo esos hombres en el patio? —exclamó.
Todos los demás se acercaron a mirar.
—Son agrimensores, Dave —dijo Pete.
—¡Caramba! Tengo que ir a ver qué quieren —dijo la señora Hancock, mostrándose preocupada.
Cuando ella salió al patio, los niños la siguieron hasta donde un hombre estaba colocando un alto poste. Otro estaba mirando a través de un instrumento que tenía colocado sobre un trípode.
—¿Por qué están ustedes trabajando aquí? —preguntó la señora Hancock al hombre del poste.
El agrimensor se quitó el sombrero y repuso:
—Estamos verificando el trecho por donde tiene que pasar la nueva carretera, señora. Dentro de pocos días estará todo preparado para derribar esta casa.
—Ya no tendrán que hacer eso —contestó la señora Hancock—, porque vamos a trasladarla a otro lugar.
—Pues conviene que lo hagan pronto —aconsejó el agrimensor—. Según tengo entendido, la excavadora debe empezar mañana a trabajar en este patio.
—¡Pero tienen que darnos tiempo! —protestó la señora—. Acabamos de encontrar un terreno. No hemos tenido tiempo de buscar un transportista.
El agrimensor se encogió de hombros, diciendo que no tenía autoridad para cambiar los planes. La señora Hancock se había puesto muy pálida y los demás pensaron que iba a echarse a llorar. También Ralph y Mary se pusieron muy tristes.
—No se preocupen —dijo Pam, intentando tranquilizar a los desgraciados Hancock—. Estoy segura de que los obreros de la carretera les darán a ustedes tiempo para trasladar su casa.
—Eso espero —contestó la señora, mientras ella y los niños entraban en la casa—. Habéis sido tan amables y serviciales… ¿Queréis tomar unos pastelitos? Los he hecho esta mañana.
—¡Canastos! —exclamó Ricky—. ¡Tengo más hambre que un oso!
—¡Ricky! —reprendió Holly a su hermano—. Si has comido hace un momento. No puedes tener hambre.
—Sí, puedo. He estado pedaleando sin parar desde entonces —se defendió el pequeño, siguiendo de cerca a la señora Hancock.
—Los chiquillos están siempre hambrientos. Y las niñas también, desde luego —opinó la señora Hancock, amablemente, buscando el tarro de las pastas que tenía en un estante de la despensa.
Fue pasando el tarro a cada uno de los niños, quienes cogieron un espléndido y dorado pastelillo de melaza. ¡Qué rico estaba y qué bien olía!
—Gracias, señora Hancock —dijeron los Hollister, saliendo al patio.
Mientras Ralph mordía su pastel, Holly se fijó en que el niño tenía la mano derecha manchada de rojo.
—Ralph, ¿estuviste anoche en la nueva carretera, jugando cerca de la excavadora? —preguntó la niña.
—¿Yo? No —repuso Ralph, entre bocado y bocado—. Estuve en casa, pintando mi bicicleta. ¡No sabes lo bonita que ha quedado!
—¿Entonces fue cuando te manchaste de rojo la mano?
—Oye, ¿por qué quieres saberlo? —preguntó el niño.
—Por nada. Sólo pensaba… —fue la contestación de Holly.
Repentinamente Pam se acordó de que debía devolver el reloj a Johnny «Cuestas» antes de la hora de dejar el trabajo, de modo que los Hollister y Dave Meade se despidieron de sus nuevos amigos. Montados en sus bicicletas, rodaban entre trechos polvorientos y, de vez en cuando, sufrían una sacudida, en aquel terreno desigual.
Encontraron a Johnny «Cuestas» junto a la excavadora grande. Se estaba secando el sudor y hablaba gravemente con el capataz. Sólo dedicó a los niños una semisonrisa, cuando les vio aproximarse.
—Aquí tiene su reloj, Johnny —dijo Pam—. Ya está arreglado.
—Muchas gracias —contestó él.
Pam notó que la voz del hombre no sonaba tan alegre como siempre.
—¿Qué pasa, Johnny? —preguntó preocupada—. ¿Pasa algo malo?
El joven se inclinó primero hacia un costado, luego hacia el otro, como si se sintiera demasiado apurado para poder hablar. Por fin, explicó:
—Un chico ha explicado a nuestro capataz que vosotros estuvisteis haciendo travesuras en esta excavadora nueva anoche. ¿Es verdad?
—¡No! ¡Nosotros no estuvimos! —casi gritó Pete.
—Pues la descripción que me hizo era sin ninguna duda de vosotros, los Hollister —afirmó el capataz.
—Pe… pero… —tartamudeó Holly, con la barbilla temblorosa.
—Son demasiadas las cosas extrañas que están sucediendo aquí —continuó diciendo el capataz—. En adelante tendremos que prohibir que se acerquen niños por aquí. Voy a dar órdenes para que se haga efectiva en seguida esa prohibición.
—¿Quiere usted decir que ya no podremos volver por aquí a ver cómo van los trabajos? —preguntó Pam. notando un extraño nudo en la garganta.
—Sí —respondió el capataz, mientras Johnny «Cuestas» permanecía con la vista fija en el suelo—. En adelante no se permitirá la entrada de ningún niño en estas zonas de trabajo. ¡En eso quedáis incluidos vosotros! ¡Ahora, largo de aquí!