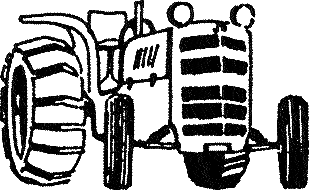
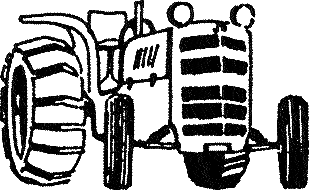
Todo el día siguiente Pete y Pam estuvieron hablando sobre su lamentable pérdida. Si la vieja carta había desaparecido para siempre, tendrían que encontrar otra manera de localizar el Fuerte Libertad. La señora Hollister intentó animar a sus hijos, diciendo que podía ocurrir que la carta tardase varios días en aparecer, si la persona que la hubiera encontrado olvidaba echarla al correo inmediatamente.
Pete no podía dejar de pensar en Joey.
—Mira que tendría gracia que Joey hubiera abierto la carta y sea él quien encuentre el fuerte… —comentó, preocupado.
A primera hora de la tarde llegó Ricky, corriendo, con un ejemplar de «El Águila de Shoreham».
—¡Mirad! ¡Aquí está nuestra fotografía! —notificó el pequeño.
En la primera página aparecía una fotografía de los hermanos Hollister con la vieja carta. Debajo había un artículo hablando de la tarea detectivesca que habían hecho los cinco hermanos y alabando sus esfuerzos por localizar el Fuerte Libertad.
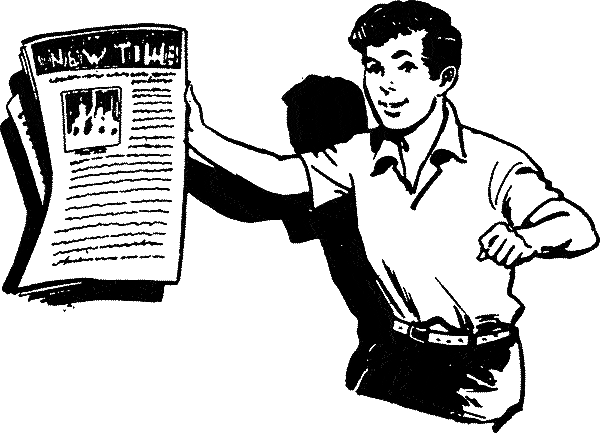
—Y ahora lo hemos perdido todo —masculló Pete, enfurruñado, y fue a contestar al teléfono que acababa de empezar a sonar.
—Diga. ¡Ah! ¿Qué tal, Johnny «Cuestas»? —Pete escuchó con atención durante unos segundos—. Iremos en seguida —contestó antes de colgar.
—¿Qué pasa? —preguntó Ricky.
—Johnny «Cuestas» sólo me ha dicho que tenía una sorpresa para enseñarnos. Ha dicho que nos encontremos con él junto a la caseta del vigilante a las tres y media, que es la hora en que acaba su turno.
—Pues sólo falta una hora —calculó Ricky.
A las tres en punto, los cinco niños Hollister salieron de casa. Todos iban en bicicleta, menos Sue. La pequeñita se había instalado en una carretilla de Ricky, atada a la parte posterior de la bicicleta del pecoso.
A Sue le encantaba circular de un lado a otro por aquel medio y para Ricky era una gran diversión tirar de ella. Pronto llegaron a la Avenida Belleville por donde se entraba al nuevo bulevar. El camino era desnivelado y pedregoso, de modo que todos desmontaron y arrastraron las bicicletas hasta la caseta del vigilante. En seguida se encontraron con Johnny «Cuestas».
Los Hollister siguieron al hombre, pasando ante grandes montículos de escombros que la «bulldozer» había ido apilando. Pronto apareció ante sus ojos un gran vehículo amarillo.
—¿Qué os parece? —preguntó Johnny.
—Grandísimo —contestó Pete.
—¡Canastos! —exclamó Ricky—. ¿Qué es eso?
Johnny explicó que era una niveladora de terreno, llamada mototraílla.
—¡Zambomba! ¡Si sólo las ruedas son más altas que usted, Johnny! —calculó Pete.
Aquel nuevo vehículo era muy largo, enorme. El motor y el asiento del conductor iban delante. La parte posterior parecía la caja de un camión, con la diferencia de que sólo la separaban unos pocos centímetros del suelo. Y debajo había una gran pala de acero.
—Hace muy pocas semanas que conduzco este armatoste —dijo Johnny a los Hollister.
—¿Cómo funciona? —preguntó Pete.
Johnny contestó que cuando el vehículo avanzaba, la pala se hundía en el suelo, levantando la tierra y echándola en la parte posterior. Cuando esta parte se llenaba, los grandes neumáticos permitían trasladar la carga de un lado a otro, para descargar en el lugar oportuno.
—Este vehículo, de todos modos, no es bastante potente para levantar una carga sin ayuda. Necesita que se la empuje.
—¿Y quién la empuja? —preguntó Pete.
—Spud y su «gato embestidor» —sonrió Johnny—. Ahora os mostraré lo que quiero decir.
Johnny se metió dos dedos en la boca y silbó con fuerza. A lo lejos, una voz contestó:
—En seguida estoy contigo, Johnny.
A los pocos minutos llegaba Spud en un tractor.
—A esto llamamos un «gato embestidor» —explicó Johnny—. Ahora lo veréis funcionar todo.
El simpático «Cuestas» se subió a la excavadora y puso en marcha el motor. Rugiendo, la gigantesca maquinaria empezó a avanzar, hundiendo profundamente la pala de acero en la tierra, para luego levantarla hacia la caja. Sin embargo, no tardó en detenerse.
—Necesito una embestida —dijo Johnny.
El vehículo de Spud se puso en funcionamiento. Y con furiosos chirridos empujó a la excavadora, hasta que se hubieron recogido varias toneladas de tierra. Entonces el «gato embestidor» retrocedió y Johnny movió los mandos que subían la pala de acero y ganó velocidad.
—¡Caramba! —exclamó Pete, atónito—. ¡Mirad cómo corre!
Johnny llevó la carga por una pendiente del camino. Cuando quiso descargar, hizo que se abriera el fondo de la excavadora y los escombros cayeron. Entonces, Johnny dio la vuelta y regresó junto a los niños. Mientras saltaba al suelo, preguntó:
—¿Qué os ha parecido?
—¡Estupendo! —respondieron todos, a coro.
Y con la más dulce de las vocecitas, Sue confesó:
—¡Yo «quiría» dar un paseo, Johnny!
—Era de esperar —repuso Johnny, sonriendo—. Y creo que podré complacerte.
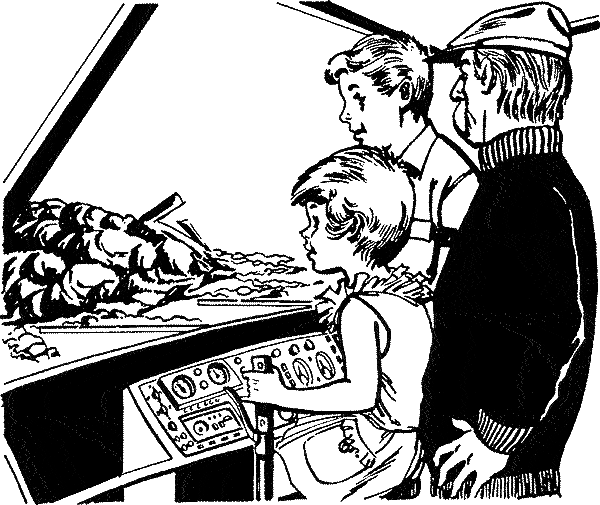
Johnny volvió a su asiento en el vehículo y pidió a Pete y Pam que levantasen a Sue en vilo para que él pudiera recogerla. Sentó a la pequeña en sus rodillas y, con un gran rugido, el artefacto se puso en movimiento. ¡Bam, patabam, bam, patabam! Al avanzar por el desigual terreno, el vehículo hizo saltar a Sue igual que si se tratase del muñeco de una caja de resorte. La chiquitina daba grititos de entusiasmo y se cogía fuertemente al volante. Cuando concluyó aquel paseo, Pete bajó a Sue al suelo.
—¿Podría conducir un rato, Johnny? —pidió Pete.
—Sube.
Pete ocupó el asiento y tomó el volante, mientras Johnny, de pie a su lado, dirigía las maniobras.
—Me gustaría ser un mecánico conductor como usted, Johnny —dijo Pete, cuando se detuvo el vehículo. Y al bajar exclamó—: ¡Mire! Mis hermanos están dando paseos en el «gato embestidor».
Los cuatro hermanos de Pete, por turnos, paseaban en el pequeño vehículo, sonriendo ampliamente, mientras la estrepitosa excavadora avanzaba. Spud daba dos vueltas con cada niño antes de hacerles bajar.
—¡Qué sorpresa tan maravillosa! —dijo Holly, echándose hacia atrás los cabellos.
Spud rió, contestando que a un favor hay que responder con otro favor.
—Si vosotros no nos hubierais indicado el camino hasta este lugar, puede que todavía no hubiéramos llegado.
Sue, que había estado mirando fijamente a Johnny «Cuestas», preguntó de pronto:
—¿Qué es lo que te cuelga del bolsillo?
—La leontina del reloj. ¿Os gustaría verlo?
Sin esperar contestación, Johnny sacó el reloj que estaba unido a una tira de cuero con una medalla en un extremo. Nunca hasta entonces habían visto los Hollister un reloj de bolsillo como aquél.
—Los relojes de bolsillo se han quedado anticuados —dijo Spud, con una sonrisa—. Pero los obreros como nosotros seguimos usándolos.
—Es un distintivo de nuestro oficio —añadió Johnny «Cuestas».
—¿Quiere usted decir que todos los mecánicos que conducen estos vehículos usan relojes de bolsillo? —preguntó Pam.
Johnny «Cuestas» explicó que, haciendo aquel trabajo, no podían llevar relojes de pulsera porque se les romperían con frecuencia.
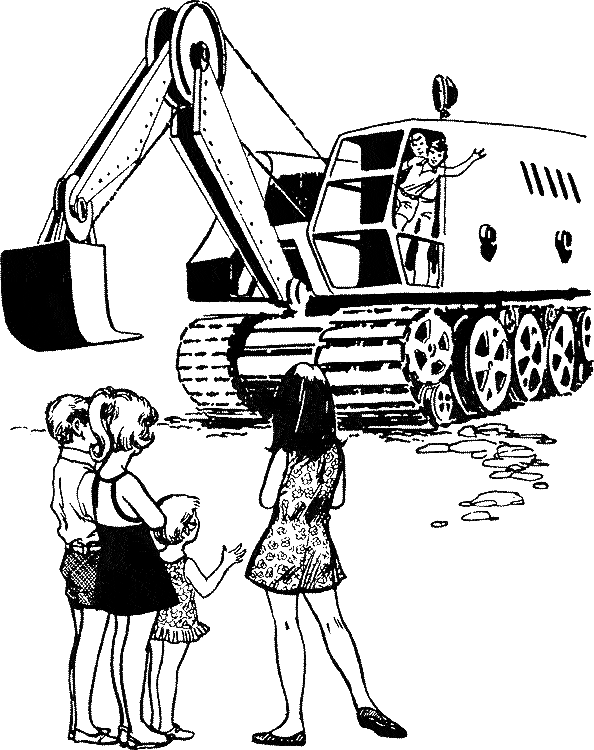
—Por eso llevamos reloj de bolsillo.
—¿Me dejas verlo? —preguntó Sue.
Johnny le entregó su reloj, mientras Spud volvía a su vehículo. Estaba Sue examinando con sumo interés el reloj, cuando se puso en marcha el motor del tractor. El ruido inesperado sobresaltó a Sue que dio un respingo y dejó escapar el reloj de sus manos. ¡Cras! El reloj cayó sobre una piedra y el cristal se rompió.
—¡Pero, Sue! —exclamó Pam, apurada.
—No lo he hecho queriendo… —se defendió la pequeñita, al tiempo que los ojos se le llenaban de lágrimas.
—No llores —dijo Johnny, inclinándose a recoger su reloj roto—. Esto se repara fácilmente.
—Nosotros nos encargaremos del arreglo —se ofreció, en seguida, Pete.
—Sí, sí —concordó Pam—. Conocemos un buen relojero que está cerca de la tienda de papá.
—Bueno… —accedió Johnny—. Si os empeñáis… Muchas gracias.
—Se lo traeremos el lunes —dijo Pam, recogiendo el reloj.
—No dejéis de hacerlo —repuso Johnny con un guiño—. De lo contrario no sabré cuándo debo dejar el trabajo.
Ahora Spud había aparcado el tractor en el camino y se acercaba al grupo.
—¿Qué tendremos que hacer el lunes, Johnny? —preguntó.
—Creo que tendremos que preparar otro trecho de carretera —replicó Johnny, señalando una pequeña colina que se levantaba entre el lugar en que ellos estaban y el río, y en cuya cima había una vieja granja.
—¿También derribarán esa casa? —preguntó Pete.
—No habrá más remedio, de no ser que la trasladen a otra parte —dijo Johnny—. La carretera atravesará esa colina para unirse con el acceso al puente, en el otro lado. Empezaremos a excavar allí el lunes.
Mientras el hombre hablaba, dos niños se acercaron a mirar la nueva excavadora amarilla. El niño aparentaba unos siete años y la niña, diez. Al oír lo que se hablaba sobre la casa, la niña se echó a llorar.
—¿Por qué lloras? —se interesó la compasiva Pam, acercándose a la otra niña.
No fue la niña, sino el chiquillo quien contestó:
—Mi hermana Mary llora por nuestra casa —dijo.
—¿Por aquella granja?
—Sí —dijo Mary, entre hipidos—. Mamá está muy triste y nosotros también, porque van a derribar nuestra casa y no tenemos a dónde ir.