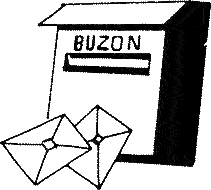
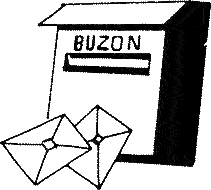
El conductor de la grúa no vio que Holly estaba en peligro. Pero el que sí lo vio fue Johnny «Cuestas», que puso en marcha su tractor para colocarlo entre la ondeante bola de hierro y la niña.
¡Baam!
El «cascanueces» golpeó un lateral del tractor de Johnny «Cuestas». El impacto fue tan fuerte que hizo saltar de su asiento a Johnny que, por suerte, logró sujetarse a los mandos.
Cuando el conductor de la grúa vio lo que había pasado, detuvo el vehículo, saltó de la cabina y corrió hacia Johnny.
—¿Estás herido? —le preguntó.
—No —contestó Johnny—. Pero te aseguro que esa bola dolorosa ha hecho estremecerse todos mis huesos.
—¿Por qué te has puesto en mi camino? —preguntó el otro. Y en seguida, viendo a Holly, comprendió.
Ya entonces todos los niños llegaban corriendo junto a su valiente amigo.
—Muchas gracias por haber salvado a mi hermana —dijo Pam, mientras Johnny «Cuestas» bajaba de su tractor.
—Sí, sí. Muchas gracias —balbució Holly, temblorosa.
Y el hombre se acercó para acariciarle la cabeza.
Un momento después sonó la voz de Ricky, diciendo:
—Johnny, ha llamado usted a eso «bola dolorosa». ¿Qué ha querido decir?
Johnny miró, sonriente, al conductor de la grúa, antes de explicar:
—Le llamamos la «bola dolorosa» porque el ruido que hace produce dolor de cabeza. ¡Y no cabe duda de que da un buen dolor de cabeza si te golpea!
El hombre de la grúa añadió:
—Su verdadero nombre es «bola de demolición».
—Pues yo creo que «cascanueces» es un nombre más lindo —opinó Holly.
—Bien, bien —dijo Johnny «Cuestas», volviendo al tractor—. Llámalo como quieras, pero permanece bien lejos de él.
Todos los Hollister prometieron no acercarse.
—Además, ya tenemos que irnos —dijo Pam— porque estamos buscando la pista del Fuerte Libertad.
—Buena suerte —les deseó Johnny, mientras la «bola dolorosa» se estrellaba contra otra parte del viejo edificio.
Los Hollister marcharon a buen paso hacia la casa de los Ellis, que resultó ser un edificio pequeño, en una calle tranquila. Pete fue el primero en subir los peldaños del porche. Cuando llamó, una señora bajita y delgada salió a abrirles. Pete presentó a todos y la señora dijo:
—Me alegro de conocer, por fin, a los Felices Hollister. Vuestro padre me ha hablado muchísimo de vosotros. Le conocemos porque somos clientes del Centro Comercial.
Añadió la señora que el señor Ellis acababa de llegar y en seguida les recibiría. Cuando la señora les hizo entrar a una acogedora salita, todos se sentaron. Un minuto después entraba un señor alto, de rostro sonrosado.
—Éste es el señor Ellis, niños —presentó su esposa, que luego fue diciendo al marido el nombre de cada uno de los visitantes.
El señor Ellis se sentó en una gran butaca, cruzó las piernas y haciendo un guiño, dijo:
—De modo que queréis hacerme preguntas sobre el abuelo Winthrop, ¿eh? ¿Me decís qué es lo que hizo?
—Encontró el Fuerte Libertad —dijo Ricky—. Él solo.
El señor Ellis se echó a reír.
—Algo había oído yo de eso cuando era niño. Pero lo había olvidado por completo.
—Hemos encontrado la pista en el museo —dijo Pam, que luego le habló del artículo de la revista.
—¡Bien! —murmuró el señor Ellis, calmosamente—. Yo nunca me enteré de lo que decía la carta desaparecida, de modo que no creo poder ayudaros.
—A lo mejor sí puede —dijo Pam, inclinándose hacia delante en su asiento—. ¿No tiene usted ninguna carta que enviase su abuelo a la madre de usted? En una de esas cartas pudo contar el secreto del Fuerte Libertad.
Estas palabras hicieron sonreír al señor Ellis.
—Eres toda una detective. Ya me he dado cuenta. —Luego se volvió a su esposa—: Fran, ¿tenemos algunas de las viejas cartas de mi madre? ¿Qué hicimos con ellas?
La señora Ellis se echó hacia atrás un mechón de sus cabellos grises y quedó unos momentos pensativa.
—Creo que tiramos todas las cartas de tu madre hace un mes, cuando limpiamos la buhardilla —replicó.
—¡Oh, qué lástima! —murmuró Pam.
De repente, los ojos de la señora Ellis se iluminaron.
—Pero quedó una papelera llena de cartas. Yo la llevé al garaje, para quemar el contenido. ¿Me has oído, querido?
Esta vez fue el señor Ellis quien quedó pensativo.
—¡Humm! —murmuró, frotándose la barbilla—. No. No creo que yo quemase esas cartas. El día que tuve intención de hacerlo soplaba demasiado viento.
Todo este tiempo la chiquitina Sue había estado muy quieta, mirando con atención a cada uno de los presentes. Pero de repente se le ocurrió exclamar:
—¡Qué «divirtido»! La carta saldría volando, como una pajarita de papel.
El señor Ellis siguió diciendo:
—Las cartas deben de estar todavía en el garaje.
—¡Estupendo! ¿Podríamos mirarlas, por si encontramos alguna pista? —preguntó Pete.
—Desde luego —contestó el señor Ellis.
El señor y la señora Ellis se encaminaron al garaje, seguidos de los Hollister. Allí, en un rincón, detrás de un rastrillo y un azadón, había una papelera con varios fajos de cartas. Pete se apresuró a ir mirando las fechas de los matasellos.
—¡Zambomba! ¡Qué antiguas son estas cartas! —se asombró Pete.
—Si son cartas privadas de su madre —dijo Pam al dueño de la casa—, ¿por qué no las leen usted y la señora Ellis?
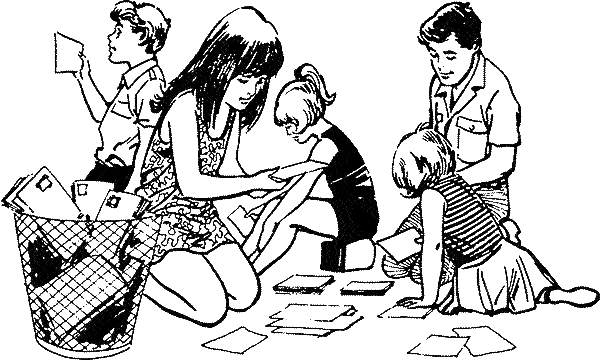
El señor Ellis llevó la papelera a los escalones del porche. Todos se sentaron, mientras los mayores leían una carta tras otra.
—No encuentro nada que se refiera al viejo Fuerte Libertad —dijo la señora Ellis, al cabo de un rato—. ¿Y tú, querido?
—No tengo más suerte que tú —repuso el marido—. Y ya estoy llegando a las últimas cartas del abuelo.
—Puede que encuentre usted algo en ésas —dijo Pam—. El artículo de la revista dice que escribió la carta poco antes de morir.
—¡Vaya! ¡Creo que es ésta! —anunció, por fin, el señor Ellis, mostrando a todos un sobre, con las señas escritas por alguien de pulso trémulo—. ¡Sí! Ésta es.
—Léala, por favor —suplicaron, a una, todos los Hollister.
Y todos contuvieron la respiración, mientras el señor Ellis empezaba la lectura de una vieja carta dirigida a su madre:
«Querida Jennie:
»He descubierto un gran secreto: la situación del Fuerte Libertad. Cuando te vea, te hablaré con detalle de todo. Acabo de escribir al Ayuntamiento, adjuntando un viejo mapa que he encontrado en un baúl perteneciente a mi padre».
El señor Ellis leyó unas líneas más, donde el anciano explicaba que no se encontraba muy bien. Luego añadía:
«Nellie, mi enfermera, tiene hoy el día libre. Va a tomar el tren de Clinton y ella se encargará de echar esta carta y la dirigida al Ayuntamiento».
El señor Ellis dobló la carta y comentó:
—Es una lástima que no diga dónde estaba el fuerte. Pero, de todos modos ¿podrá esto ayudaros en algo, mis jóvenes detectives?
Aunque estaba desencantado, Pete contestó:
—Sí. Al menos ahora sabemos con seguridad que se echaron dos cartas al correo, aunque una no llegó al Ayuntamiento.
—Y tenemos una idea de dónde pudieron sellarlas —añadió Pam.
—¿Dónde? —preguntó el señor Ellis.
—Pensamos que debió de ser en la antigua estación ferroviaria de Shoreham, a donde la enfermera fue a tomar el tren —repuso Pam—. Y hasta podría ser que la carta continuara estando allí.
—Entonces, esto os ha proporcionado una buena pista, ¿no es cierto? —preguntó la señora, asombradísima—. Pero ¿dónde puede haber estado oculta la carta todo este tiempo?
Nadie contestó, más que Ricky, para decir:
—A lo mejor es ya demasiado tarde para buscar en la vieja estación de ferrocarril. Seguramente ahora ya está todo el suelo más plano que una torta de cominos.
—Pero no perderemos nada yendo a mirar —dijo Pam, con una sonrisa—. Podríamos ir después de cenar.
La hermana mayor dio las gracias a los señores Ellis por su ayuda y todos se despidieron. Sue se sentía tan nerviosa y feliz que dio a la señora Ellis un beso y un abrazo, antes de marchar.
Cenaron temprano y mientras estaban en la mesa nadie habló de otra cosa más que de la aventura de los niños con el «cascanueces» y de la carta desaparecida.
—¿Podríamos ir a buscar entre las ruinas esta noche, papá? —preguntó Ricky, cuando terminó los postres.
Los señores Hollister consideraron que podían dar permiso a los niños. A aquella hora los obreros ya habían concluido su trabajo y no habría ningún peligro con la demoledora.
Al llegar al viejo edificio, los niños se sintieron muy contentos, viendo que todavía no se habían derribado por completo todas las paredes. Otros niños y niñas estaban ya buscando entre los escombros. Entre ellos se encontraba Joey Brill.
«Quién sabe si encontrará algo», pensó Pete que luego advirtió a su hermanos que procurasen no acercarse al molesto chico.
Todos empezaron a buscar entre los ladrillos, cemento y viejas vigas.
—¡Mirad! ¡Hay un señor haciendo fotografías! —informó Holly.
En un lateral se encontraba un fotógrafo. El flash de su máquina centelleaba una y otra vez.
—¿Para qué hace usted esas fotografías? —preguntó Ricky.
—Para «El Águila de Shoreham» —contestó el fotógrafo, apartando la cámara de sus ojos—. Mañana las veréis.
—¡Viva, viva! —se entusiasmó Holly—. ¿Estaremos nosotros?
—Tal vez.
Los niños siguieron buscando entre vigas, tablones astillados y ladrillos desmenuzados, y ya no volvieron a acordarse del fotógrafo. Una vez, Ricky se fijó en varios grupos de personas mayores que les observaban. En ese momento, un hombre de larga nariz se ocultó tras un árbol. Y Ricky se preguntó qué estaría haciendo aquel desconocido que se portaba igual que un niño jugando al escondite. Pero antes de que el pequeño tuviera tiempo de decir nada, se oyó gritar a Pete:
—¡Mirad lo que hay aquí! ¡Un viejo buzón de correspondencia!
Ricky y Holly corrieron junto a su hermano mayor. El buzón, todavía unido a un trecho de muro desprendido, se encontraba caído en el suelo.
—Hay que darle la vuelta —dijo Pete—. Una, dos y tres. ¡Arriba!
El buzón, a pesar de los esfuerzos de los niños, no se movió más que unos centímetros. Los Hollister volvieron a probar. Esta vez lograron colocarlo boca arriba. Sin embargo, a través de la ranura, no pudieron ver nada dentro.
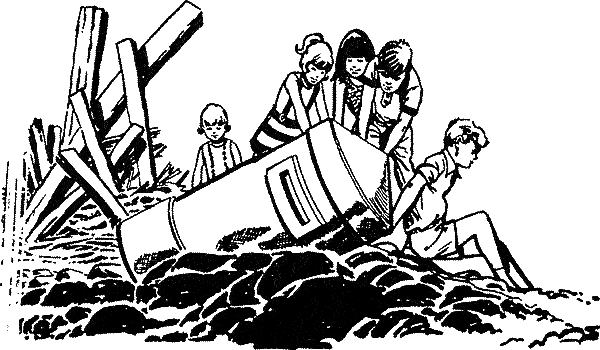
—No hay ninguna carta dentro —se lamentó Pete, desencantado.
—Y el pobre buzón está todo «rompido» —añadió Sue, señalando un gran agujero de la parte posterior del buzón.
Holly se sentó en un viejo tablón y hundió la barbilla entre las manos.
—Parece que nunca vamos a resolver este misterio —dijo, apesadumbrada, dejando escapar un suspiro.
Pero, de pronto, Pam exclamó:
—¡Caramba! ¿Qué es esto?
—¿De qué hablas? —preguntó Pete.
Muy nerviosa, Pam corrió junto al buzón, diciendo:
—Parece que hay algo encajado entre el buzón y la pared. Por ese agujero veo asomar una punta.
Pete buscó un palito delgado y hurgó con él entre la pared y el buzón.
—Algo se mueve —informó a los demás.
El muchachito siguió pasando el palito de un lado a otro hasta que salió a la vista un ángulo de un viejo sobre. Pam lo cogió con los dedos.
—¡Debe de ser una carta muy larga, con mucho papel! —dijo—. Tengo que tirar con cuidado o se romperá.
El nerviosismo de los Hollister atrajo allí a varios niños, entre ellos Joey Brill.
—¡Eh! ¿Qué habéis sacado de ahí? —preguntó mientras trepaba por los escombros para ver cómo Pam sacaba con todo cuidado la carta de aquel resquicio de la pared—. ¡Hombre! Una carta. ¡Qué gruesa! A lo mejor hay dinero dentro.
En ese momento la carta quedó suelta y Pam leyó las señas escritas en la parte delantera.
—¡Pete, Pete! —gritó, en seguida—. Está dirigida al Ayuntamiento de Shoreham.
—¿Hay remitente? —preguntó el hermano, cogiendo la carta y mirándola por detrás. Y en seguida exclamó—: ¡Zambomba! ¡Mirad! ¡Esta carta la envió el señor Hiram Winthrop!