

—¡Socorro! ¡Ayudadme! —siguió gritando Holly, mientras el pez descomunal la arrastraba por el agua.
Pete llegó a la orilla del lago y se echó al agua. A cinco metros de la orilla logró alcanzar a su hermana, le aflojó el hilo de la muñeca y se lo arrolló a su propio brazo. Después, con la ayuda de Holly, arrastró al lucio. Cuando llegaron a la orilla, también el señor Hollister cogió la caña y los tres, mano a mano, tiraron del gran pez.
—¡Qué modo tan gracioso de pescar! —murmuró Pam, entre risillas, mientras Ricky ayudaba a sacar del agua al gigantesco y amarronado pez, que tenía un morro alargado y afilados y grandes dientes.
—¡Tened cuidado! —advirtió el señor Hollister—. Que no os muerda.
—No me extraña que este pez haya tirado al agua a Holly —dijo Ricky—. Es casi tan grande como ella.
El padre aseguró que aquél era el lucio más grande que había visto en su vida.
—En un concurso, habrías ganado premio, Holly. ¡Menuda cena haremos!
La niña se echó a reír y, luego, ella y Pete se pusieron ropas secas. Entre tanto, la señora Hollister colocó al fuego la sartén y Ricky y su padre limpiaron el pescado que luego se cortó en rodajas y se echó en la sartén.
—¡Haaam! ¡Qué olor tan «delizoso»! —comentó Sue, cuando el aroma de pescado frito empezó a esparcirse por el bosque.
Más tarde, cuando toda la familia estaba cenando, la señora Hollister dijo:
—Es lo mejor que he probado nunca.
Después, los chicos encendieron una hoguera cerca del lago y la familia se sentó en círculo, y estuvo haciendo comentarios sobre los extraños acontecimientos de aquellos últimos días. «Zip» quedó adormilado y el señor Hollister les explicó luego historias ocurridas en los bosques.
—Si oís ruidos sospechosos durante la noche, no os alarméis —aconsejó—. Seguramente será que los animales del bosque vienen a ver quiénes somos.
Sue abrió enormemente los ojos:
—Huy, papaíto, yo no quiero que venga a olemos un oso.
Su padre aconsejó que no se preocupasen; que había personas que habían estado viviendo en el bosque durante años, sin llegar a ver nunca un oso.
—De vez en cuando se descubren las huellas de zarpas en un árbol —continuó el señor Hollister—, pero Don Oso no se aventura a buscar la proximidad de las personas, si puede evitarlo.
—¿Cómo son las huellas de un oso? —inquirió Holly.
El padre cogió una ramita y dibujó una zarpa de oso en el suelo. La parte equivalente al dedo pulgar quedaba separada del resto de la pata.
—Dudo que ningún oso venga a visitarnos —concluyó—. Ahora a dormir.
—¿Qué pensáis de «Espantapájaros»? —preguntó Ricky, mientras inflaba su colchón—. Puede que venga por aquí esta noche.
—Si viniera —replicó sonriendo la señora Hollister—, se encontraría con «Zip» para hacerle retroceder. Ataremos el perro a un árbol, cerca de las tiendas.
Al poco rato todo el mundo estaba acostado. Se apagaron las últimas linternas y no se oyó otra cosa más que los cuchicheos de los cinco hermanos. Muy pronto, todos los Hollister dormían y «Zip», tumbado sobre las pinochas, a la luz de la luna, también se adormiló.
Holly ignoraba cuánto rato habría dormido, cuando le despertó el aullar de su perro. A toda prisa despertó a Pam. Entre tanto, también Sue abrió los ojos. La mayor de las hermanas asomó la cabeza por la abertura de la tienda. Como no vio nada, encendió la linterna.
—Ahí está —cuchicheó, mientras el haz de la linterna iluminaba a un animalillo que se alejaba velozmente, hasta desaparecer en dirección a la orilla del lago.
—Vamos a seguirle —propuso Holly.
Sin pérdida de tiempo, abrió la cremallera que cerraba la tienda y las tres se deslizaron, sigilosas.
—¡Calla, «Zip»! —ordenó Holly en voz baja.
Sue tomó la mano de Pam y cuchicheó:
—¿Tú… tú crees que no es un… oso?
—No era bastante grande como para ser un oso —aseguró Pam.
Cuando llegaron a la orilla del lago, Holly dijo:
—¡Mirad! En la tierra húmeda ha dejado huellas. Inclinándose, las tres hermanas examinaron las huellas.
—¿Son de oso? —preguntó Sue, intentando recordar el dibujo que hiciera su padre.
Pam miró atentamente y vio que no había ningún dedo separado del resto de la pezuña, como en los osos. Además, las huellas eran pequeñas. Las tres caminaron a lo largo del borde del lago, siguiendo aquellas huellas. De pronto, Pam exclamó:
—¡Qué lindo!
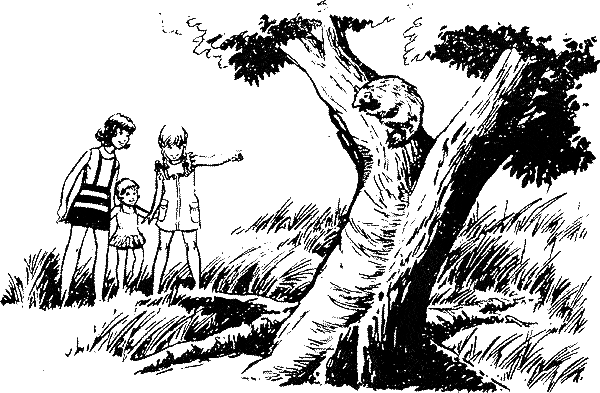
Sentado en un tronco se encontraba un mapache. La luz de la linterna le dio directamente en los ojos, que brillaron igual que bombillas encendidas.
—¿Así que eras tú quien andaba olfateándonos? —dijo, riendo, Pam.
—Seguro que buscaba un poco de comida —opinó Holly.
—¡Seguro! —concordó Sue—. Quítate la máscara, señor Mapache, que te hemos conocido.
El animalito las miró, asustado, durante unos momentos, y luego corrió a esconderse en una cueva, entre las rocas. Aunque las niñas quedaron esperando unos minutos, el animalillo no volvió a aparecer.
—Lo mejor será volver a la cama —aconsejó Pam.
Al día siguiente, durante el desayuno, las niñas contaron a los demás lo ocurrido. Ricky dijo, en seguida:
—Yo habría entrado en la cueva para atrapar al mapache.
—No habrías podido. Es muy pequeñita —contestó Holly.
El señor Hollister dijo a sus hijos que los nidos de los mapaches suelen encontrarse en los troncos de árbol huecos, pero que en ocasiones, esos animalitos también vivían en pequeñas cuevas. En cualquier caso, lo normal es que el nido lo hagan cerca del agua.
—Porque la comida de los mapaches se reduce a ranas, tortugas, almejas o peces.
—¿Y los mapaches no lo lavan meticulosamente todo, antes de comer? —preguntó la señora Hollister.
—Eso es lo que suele creerse —replicó el marido—, pero algunos habitantes del bosque dicen que los alimentos del mapache están húmedos porque el animal los saca del agua, no porque sea muy limpio y delicado.
—Vamos a buscar más huellas de animales —propuso Pete, cuando terminaron de desayunar.
El señor Hollister dijo que, probablemente, encontrarían algún mapache cerca de la orilla, y todos se encaminaron al lago. Las huellas de mapache que llevaban directamente al nido eran muy claras.
—Aquí hay otras —anunció Pete—. ¿De qué son?
Después de examinarlas atentamente, Pam dijo:
—Parecen de zarpas de gato.
El señor Hollister rió, burlón.
—De esa clase de gatos debéis manteneros alejados —dijo—. Estas huellas las ha dejado una mofeta. —Y añadió que las mofetas tenían cinco dedos y no cuatro, como los gatos—. Además, las mofetas tienen las patas dobladas hacia dentro.
—Me alegro de que el señor Mofeta no haya visitado nuestras tiendas —bromeó Ricky, riendo y tapándose la nariz.
—Si alguna vez nos visita, no le molestéis —aconsejó el señor Hollister—. Bien. ¿Qué os gustaría hacer esta mañana?
—Navegar en los rápidos —propuso Ricky.
—No estoy preparado todavía para eso —dijo el padre—. Primero tengo que probar la canoa en aguas tranquilas.
—Entonces, vayamos a buscar animales —sugirió Ricky.
—Os gustará hacerlo. Pero no vayáis lejos.
—¿Y si nos perdemos en el bosque? —insinuó, cautamente, Holly.
El señor Hollister contestó que podían contrarrestar fácilmente aquel problema y dio instrucciones a Ricky para que fuese a buscar una bolsa al guardaequipajes de la furgoneta. Cuando el pequeño volvió, el padre abrió la bolsa y buscó dentro. Sacó un puñado de discos amarillos, una caja de clavos y un martillito.
—¡Ya veo! —exclamó Pete—. Eso es para ir dejando marcas que sirvan de guía.
—Exacto —contestó el padre—. Éste es el medio moderno de ir marcando un camino.
Clavar aquellos discos de color en los árboles resultaba más fácil que cortar muescas en la corteza.
—Además, cada persona usa discos de color distinto por si se cruzan los caminos. Así se evitan confusiones y cada excursionista encuentra su camino.
Los niños escucharon con gran interés, mientras su padre les contaba algo sobre la antigua manera de ir marcando el camino en los bosques.
—Los hombres de los bosques solían hacer una muesca en los lados de cada árbol ante el que iban pasando. Esto les servía como guía a su regreso o guiaba a otra persona que quisiera encontrar a la primera. Una muesca en cada lado de un árbol, pero más cerca del suelo de lo habitual, indicaba que la persona pensaba volver allí. Tres muescas cortas en el centro de un tronco eran señal de peligro. Los tramperos acostumbraban a usar estas muescas.
Ricky sonrió, diciendo:
—Igual que las señales de tráfico de las carreteras, ¿verdad, papá?
—Exactamente. Una muesca larga, trazada verticalmente, en el centro de un árbol, y otra horizontal, al lado, indicaba la dirección de un campamento o una casa.
—Me siento ya igual que un viejo leñador —sonrió Pete, mientras se guardaba los discos amarillos en el bolsillo.
—Papá, ¿puedo llevarme el contador Geiger? —preguntó Holly antes de ponerse en camino—. A lo mejor encontramos uranio.
Cuando su padre le dio permiso, la niña corrió a buscar el contador a la furgoneta.
—Si oís que hace un chasquido sabréis que habéis encontrado un tesoro —dijo, risueño, el señor Hollister.
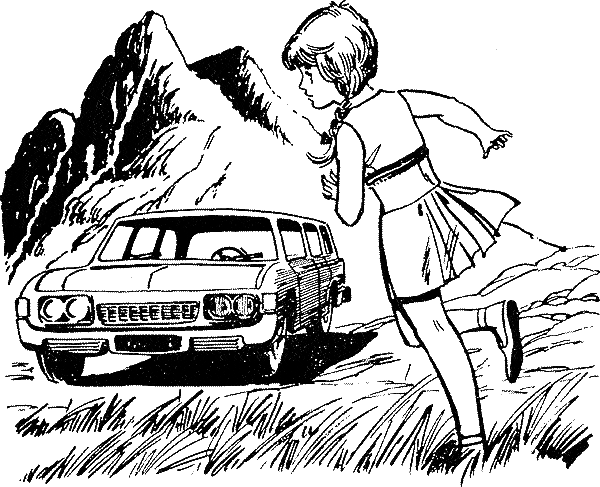
Se decidió que Sue se quedaría con sus padres. Los demás niños se pusieron en camino, muy emocionados. «Zip» correteó a su lado. Al llegar a un trecho pantanoso, el grupo se dirigió directamente a una zona de espeso bosque. A intervalos, Pete daba a Ricky uno de los discos amarillos que el pequeño clavaba en un árbol.
Habían recorrido medio kilómetro, buscando a derecha e izquierda huellas de animales, cuando Holly pidió:
—Ricky, ¿puedo clavar yo uno de esos redondeles?
—Claro que sí —contestó el pequeño—. Yo sostendré el contador Geiger.
Entregó el martillo y los clavos a su hermana y tomó con la mano derecha el contador. Al cabo de un rato se le ocurrió cambiarlo de mano. De repente, al cruzar sobre un montón de piedras, el Geiger empezó a sonar furiosamente.
Ricky se quedó inmóvil como un pedrusco.
—¡Escuchad! —gritó.
Los demás le rodearon, estremecidos.
¡Clic! ¡Clic!
—¡Canastos! —gritó el pequeño—. Hemos descubierto uranio.