

Esta vez, también despertó Pete.
—¿Qué ocurre? —preguntó, al tiempo que buscaba la linterna que había dejado junto a su cabeza.
—Alguien está tirando cosas contra nuestra tienda —le susurró Pam.
Los demás niños se despertaron también y un búho ululó en la distancia.
—¡Ay, Pete! ¿No puedes mirar quién anda ahí? —murmuró Holly.
El hermano mayor salió del saco de dormir y asomó la cabeza fuera de la tienda. ¡Plum! Algo le golpeó la nuca…
—¡Zambomba! ¡Es una manzana!
—Se están cayendo de los árboles —rió Pam, tranquilizada.
—¿Y quién se asusta de una manzana? —preguntó Ricky—. Vamos a dormir.
Despertaron de nuevo al amanecer y, habiendo salido de sus sacos de noche, se dirigieron silenciosamente a la casa, para vestirse. Cuando volvieron a bajar, Pam se fijó en una nota que había sobre la mesa de la cocina:
«Hijitos: probablemente os despertaréis antes que papá y yo y estaréis hambrientos. Os dejo las instrucciones para hacer pestiños. Avisadnos cuando estén preparados».
—¡Canastos! ¡Qué listísima es mamá! —dijo Ricky, con admiración—. ¿Cómo pudo saber que íbamos a estar hambrientos?
Pete propuso que se cociesen los pestiños en una hoguera encendida a orillas del lago.
—Vamos, Ricky. Nosotros encenderemos el fuego.
Mientras Ricky preparaba un fondo de papeles y ramitas, Pete fue a buscar pedazos de leña más grande. Pronto un estupendo fuego chisporroteaba bajo una rejilla.
Entre tanto, en la cocina, Pam había buscado un recipiente y los ingredientes necesarios. Consultando la receta de su madre, dijo:
—Primero verteremos leche en la harina, luego un huevo y algo de mantequilla fundida.
Mientras Pam mezclaba la leche y la harina, Holly calculó la cantidad de mantequilla y la derritió. Sue batió el huevo. Luego, las niñas se turnaron en el trabajo de remover la mezcla.
—Nosotras estamos casi preparadas —anunció Pam—. Holly, tú lleva la sartén y los platos de papel.
—Yo llevaré la masa —se ofreció Sue, cogiendo el recipiente de encima de la mesa.
¡CRASS! El recipiente resbaló de los dedos de la pequeña y cayó al suelo, salpicando en todas direcciones y cubriendo a Sue de pies a cabeza.
—¡Ayyy! —chilló la pequeñita—. Tengo ganas de llorar y no puedo porque se me han llenado los ojos de pasta.
Pam sintió una gran decepción al ver todo su trabajo desperdiciado por el suelo, pero supo contenerse y dijo con dulzura a la pequeña:
—Estate quieta, guapa, que yo te limpiaré.
Fue a buscar una toalla. Al oír él estrépito, «Zip» había llegado corriendo, empujó con el morro la puerta, y entró. ¡Inmediatamente empezó a lamer la cara, bañada en dulce pasta, de la pobre Sue!
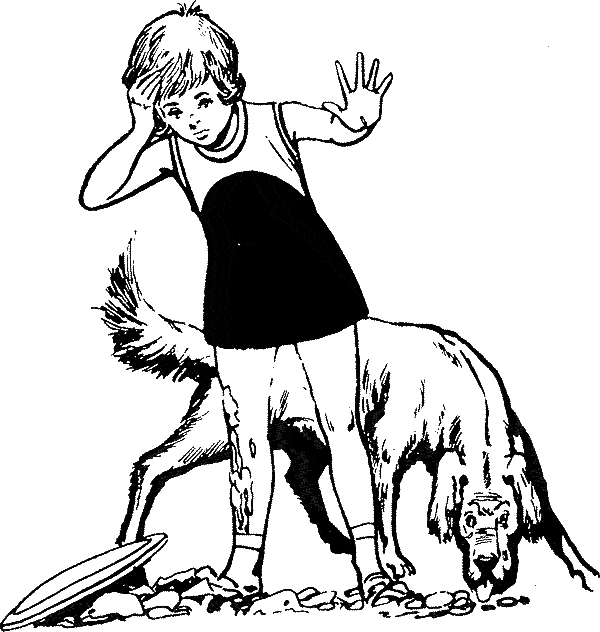
En ese momento se oyeron pasos en lo alto de las escaleras y apareció la señora Hollister.
—Lo siento mucho, mucho, mamita —dijo la pequeña, mientras su madre la llevaba a darle un baño.
Mientras tanto, Pam y Holly prepararon otra fuente de masa. Los chicos entraron en la cocina, anunciando:
—Tenemos preparado el fuego para los pestiños.
—También nosotras estamos preparadas.
Pronto toda la familia estuvo reunida a orillas del agua, y los dorados y crujientes pestiños despidieron un apetitoso aroma, desde la sartén. Ricky se mostró muy generoso al espolvorear azúcar y miel de arce sobre ellos.
—¡Yaaam! Son riquísimos —afirmó.
Naranjas y cacao caliente, que preparó la señora Hollister, completaron el apetitoso desayuno, durante el cual no cesó de hablarse de la excursión al Bosque de los Abetos.
—Papá, ¿hay uranio en el vedado de caza del señor Tucker? —preguntó Pete.
—Nunca he oído que lo hubiera —repuso el padre—, pero podríamos llevarnos un Geiger y hacer algún trabajo de prospección. Esta mañana os llevaré para que recojáis en la tienda todo lo que vaya a hacernos falta para acampar.
La idea gustó a todos. Cuando se hubieron quemado los platos en el fuego y se hubieron llevado los utensilios a la casa, ya era hora de que el señor Hollister marchase al Centro Comercial. Cuando sus hijos y él llegaron, Tinker e Indy ya estaban allí.
El indio dio los buenos días y luego informó:
—El oficial Cal ha estado aquí hace unos minutos. Opina que los ladrones de Geigers están buscando uranio cerca de Glendale.
Ricky se mostró entusiasmado.
—¡Entonces, nosotros les encontraremos!
El señor Hollister dijo, sonriendo:
—Entonces, cuanto antes nos pongamos en camino, mejor. Indy, ayúdanos a seleccionar nuestro equipo de acampar. Lo primero de nuestra lista son las tiendas de campaña.
—Ayer mismo recibimos el nuevo pedido —dijo Indy—. Las llaman tipo explorador.
Indy les enseñó las tiendas, que quedaban sostenidas por postes delante y detrás. El poste central era más alto y tenía una barra transversal. El indio explicó que aquellas tiendas eran ligeras de peso, fáciles de colocar y muy espaciosas. Sugirió que los excursionistas se llevasen tres: una grande para el señor y la señora Hollister, la medida siguiente para las tres niñas y otra tienda aún más pequeña para Pete y Ricky.
—¡Canastos! Tendremos un poblado de tiendas —dijo Ricky.
Los Hollister seleccionaron a continuación el resto de su equipo. Entre otras cosas, llevarían hachas, utensilios para cocinar, una bombona especial de gas para el fogón y colchones de aire. Pete eligió un contador Geiger especialmente sensible.
Ricky preguntó si podía quedarse con un reloj de pulsera de esfera luminosa.
—Así podré saber la hora en la oscuridad.
El señor Hollister le dio permiso y Ricky escogió un reloj enorme.
Todo el equipo quedó apilado en la parte trasera de la furgoneta y se llevó a casa.
—Creo que podremos salir mañana, Elaine —dijo el señor Hollister a su esposa.
—¿Y qué hacemos con nuestros animales? —preguntó Pam.
—Creo que a «Zip» debemos llevarle con nosotros —dijo el padre—. Puede sernos útil en los bosques.
—¡Puede olfatear la pista que dejen los ladrones! —declaró Ricky, emocionado.
Se acordó que «Morro Blanco» y sus hijos quedarían en casa de Jeff y Ann Hunter, amigos de los Hollister, que vivían cerca. Holly lo arreglaría todo con aquellos vecinos.
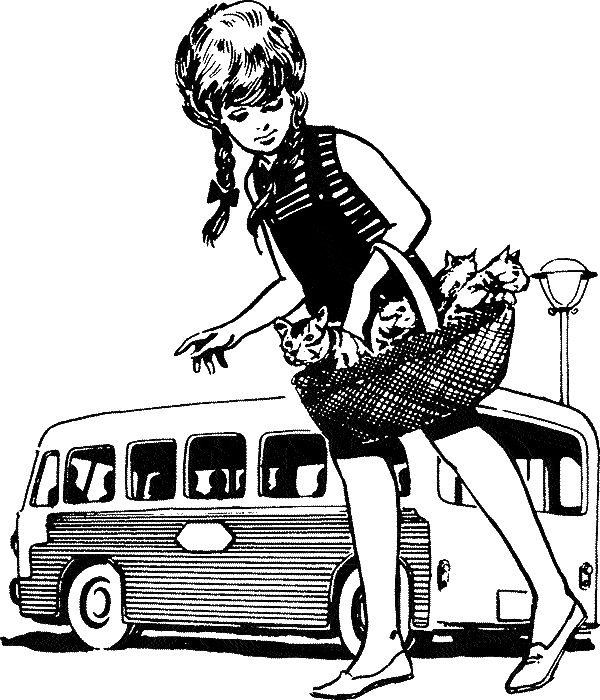
El resto del día lo pasaron haciendo preparativos para el viaje. La señora Hollister se ocupó de las vituallas, mientras Pam seleccionaba las ropas más apropiadas para sus hermanos y ella: pantalones cortos, camisas, jerséis y botas gruesas.
A la mañana siguiente, Holly llevó los gatos a casa de los Hunter. Cuando regresó, todo estaba cargado en la furgoneta. Las tiendas habían sido colocadas sobre un portaequipajes especial, encima del vehículo, que parecía haberse hinchado con tanta carga. Sue decidió llevarse su muñeca, pero la diminuta maleta la dejó detrás con las demás. «Zip» fue el último pasajero en subir a la furgoneta. Se instaló en la parte trasera. Luego se cerró la puerta.
—¡Nos vamos al Bosque de los Abetos! —gritó Holly.
El señor Hollister anunció que pasarían la primera noche en un motel del camino. A las cinco llegaron allí. El motel tenía un restaurante donde saborearon una deliciosa ternera asada, pastel de manzana y helado. Los viajeros se acostaron muy temprano y se levantaron a las seis de la mañana.
Se alejaban ya de los terrenos del motel, después de desayunar, cuando el propietario se acercó a la furgoneta para preguntar:
—¿Han dormido bien y están contentos de su estancia en mi casa?
—Mucho —repuso el señor Hollister.
—¿Adónde se dirigen?
—Al Bosque de los Abetos.
—Les deseo suerte.
El tono del propietario del motel hizo sentir curiosidad a Pam.
—¿Por qué necesitamos suerte? —preguntó la niña.
—Porque están ocurriendo cosas muy extrañas en esa zona ahora.
El señor Hollister quiso hacer más averiguaciones, pero el hombre no parecía tener ganas de hablar de aquello. Sacudió una mano, despidiéndose, y se alejó.
—¡Zambomba! ¡Parece que vamos a tener aventuras muy importantes! —calculó Pete.
La mayor parte de la mañana, los niños se entretuvieron imaginando lo que podría ocurrirles en el Bosque de los Abetos. Se detuvieron a comer y, dos horas más tarde, llegaban a las afueras de una pequeña población.
Ricky fue el primero en leer un poste de la carretera:
—Papá, esto es Glendale.
El señor Hollister condujo la furgoneta por la calle principal, bordeada por edificios de piedra, y llegaron a la zona comercial, compuesta por un puñado de tiendas, situadas alrededor de una plaza, con una casa en una de las esquinas. En esa casa un letrero decía:
E. D. RICE, Doctor
—Será el médico del pueblo —opinó Pam.
—¡Y hay una gasolinera! —exclamó Pete—. ¡Será la misma en donde los ladrones dejaron caer el hacha!
El señor Hollister llevó el vehículo ante el surtidor de gasolina y oprimió la bocina.
—Lléneme el depósito —dijo cuando el empleado, un joven sonriente, salió del garaje.
Mientras la gasolina gorgoteaba por la manguera, el señor Hollister explicó que era el propietario del Centro Comercial, y preguntó:
—¿Es aquí donde se encontró el hacha robada?
—Sí, señor. Aquí es.
—¿Qué aspecto tenían los ladrones? —preguntó Pete.
—Parecían cazadores —repuso el joven—. Me resultó raro, porque no estamos en época de caza.
—¿Llevaban escopetas? —quiso saber Ricky.
—Vi dos en el asiento trasero.
—¿Cómo se cayó el hacha del coche? —inquirió Pam.
El empleado contestó que el hombre que se sentaba a la derecha salió para pagar la gasolina.
—Vi varias hachas y dos artefactos extraños en el suelo del coche.
—¡Los contadores Geiger! —exclamó Ricky.
—Bien pensado, puede que fueran eso. Cuando el hombre volvió a sentarse, una de las hachas debió de resbalar. Yo no me di cuenta hasta que se hubieron marchado.
El brocal de la manguera hizo un ruidito y el empleado enroscó el tapón. Mientras el hombre sacaba un trapo del bolsillo y se frotaba las manos, el señor Hollister preguntó:
—¿Había en aquellos hombres algo desusual que pueda servir para identificarlos?
El joven quedó unos momentos pensativo.
—El hombre que pagó tenía las cejas negras y muy espesas. Le confería un aspecto un poco… fiero.
La chiquitina Sue se estremeció de pies a cabeza.
—¿Qué dirección siguieron? —preguntó el señor Hollister, mientras sacaba el billetero.
—Aquélla —señaló el hombre—. Iban hacia el Bosque de los Abetos. Pero no creo que se detuvieran allí. El señor Tucker no deja que nadie entre en su terreno de caza, si no se tiene un permiso especial.
—Nosotros vamos allí —informó Sue, muy complacida.
—A ver si os divertís mucho —dijo, risueño, el hombre.
Mientras el señor Hollister ponía la furgoneta en marcha, Holly asomó la cabeza por la ventanilla:
—Señor, avísenos si vuelve a ver a los hombres malos.
—Lo haré —prometió el empleado.
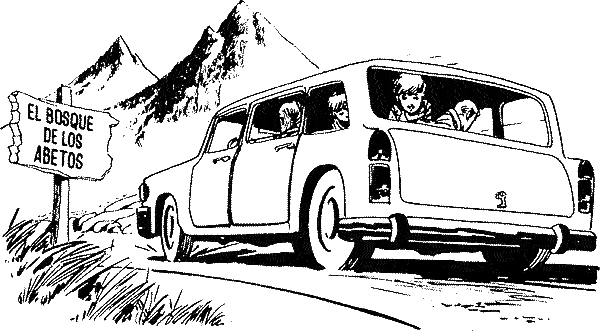
Recorridos unos veinticinco kilómetros, los viajeros vieron un tosco letrero que decía: «Bosque de los Abetos». Una flecha señalaba un angosto camino. Los árboles crecían tan cerca del camino, a uno y otro lado, que las hojas rozaban el vehículo. Holly alargó una mano para coger unas cuantas hojas.
—Cada vez está haciéndose todo más tenebroso —dijo.
Su madre consultaba un mapa que tenía desplegado sobre las rodillas.
—Creo que este camino lleva a la orilla del Lago del Zorro —dijo—. En realidad, acaba en la parte posterior del zorro.
Sólo habían recorrido un kilómetro cuando un hombre harapiento apareció en la distancia, con los brazos extendidos. Estaba en mitad del camino.
Los niños contuvieron exclamaciones de susto y el padre se apresuró a apretar los frenos. Mientras tanto, dos palabras resonaron misteriosamente en todo el bosque:
—¡Marchaos! ¡Marchaos!