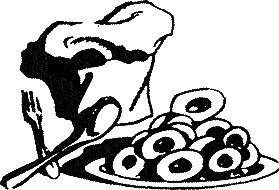
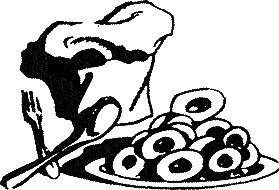
—Buen trabajo, Sue —sonrió Pam, inclinándose para dar un beso en la sonrosada mejilla de su hermana menor—. Has encontrado una pista, querida.
Sue se mostró encantada de su éxito, mientras el sombrerito iba pasando de mano en mano, para que toda la familia lo examinase.
—El nombre de la tienda de Montreal parece ser la única pista —dijo el señor Hollister.
—Puede que no, papá —contestó Pete, examinando el interior de la cinta—. Aquí hay algo escrito en tinta, aunque está muy borroso.
—Iré a buscar una lupa —se ofreció el señor Hollister, yendo a su escritorio, que se encontraba en una esquina de las tienda. Volviendo con la lupa, examinó la borrosa escritura.
—¿Puedes leerlo, John? —preguntó la señora Hollister a su marido.
—Sí, puedo, Elaine. Las letras son F-r-a-n-c-é-s.
—¡Francés! Ése debe de ser el propietario del sombrero —opinó Pete.
—¡Canastos! ¡Entonces no tenemos más que encontrar a «Francés» y tendremos al ladrón! —exclamó Ricky.
—Supongo que será el apodo de algún descendiente de franceses —reflexionó el señor Hollister.
Entonces intervino Indy, diciendo:
—El único francés que yo conozco aquí es el encargado de la pastelería de Pierre.
—Pero yo no puedo imaginarme que sea un ladrón —se apresuró a decir la señora Hollister—. Muchas veces compro dulces en esa tienda. Y él es un hombre muy agradable.
—De todos modos, hay que investigar —declaró gravemente, Ricky, procurando dar a su voz un tono opaco para parecerse a un policía.
—De acuerdo —accedió el padre—. Vosotros podríais ir a la tienda de Pierre, mientras yo envío a Indy a la policía con este sombrero.
Pam tomó a Sue de la mano y los cinco hermanos salieron a buen paso del Centro Comercial y caminaron calle abajo.
—Ya huelo a bollos cocidos —anunció Holly a los pocos minutos.
El apetitoso olorcillo de los pasteles se fue haciendo más intenso, a medida que los niños se aproximaban. Pierre, que llevaba un blanco gorro de cocinero, salió de un cuarto trasero, cargado con una bandeja de bollos de leche. Era un hombre bajo, de cara redonda y bigote de guías engomadas.
—¿Qué deseáis? —preguntó, arqueando las cejas.
—¿Tiene usted un contador Geiger? —le espetó Ricky.
Pierre quedó muy extrañado. Dejó la bandeja de bollos en la vitrina y extendió los brazos expresivamente.
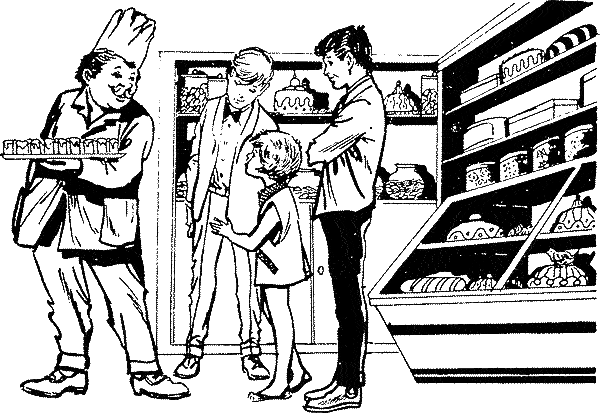
—Tengo pastel de merengue y limón, tocinos de cielo y tartas de frambuesa, pero nada con el nombre que tú dices.
—Perdone a mi hermano —pidió Pam—. No debió hablar del contador Geiger.
—¡Aaah! —Pierre pareció más tranquilo—. Geiger está en esta misma calle. Un poco más abajo. Tiene una tienda. Pero yo no le he comprado ningún contador.
Tomó un paño y limpió con él el mármol del mostrador. Pete sonrió.
—Me parece que no nos ha entendido. Lo que queremos saber es si usted se llama «Francés».
—Así es como me llaman —contestó el pastelero.
—¿Y es usted de Montreal? —indagó Ricky.
—No, no. Yo vine de Lyon, hace muchos años. «Oui». Lyon, una gran ciudad —afirmó, enviando un beso en dirección a Francia.
Aquel gesto hizo sonreír a los cinco Hollister.
—Pierre, ¿en Shoreham hay muchas personas a quienes apoden «Francés»? —preguntó Pete.
—«Oui» —replicó el pastelero, haciendo girar vertigosamente las niñas de sus ojos—. A casi todo el mundo que procede de Francia o del Canadá francés le apodan «El Francés».
Ricky continuó su impaciente búsqueda de pruebas:
—¿Dónde estuvo usted anoche, Pierre?
Al contestar, el pastelero señaló la trastienda:
—Allí, batiendo pasta para pudín y pastel de manzana y haciendo aros de mantequilla. Y ahora —añadió, secándose las manos en el delantal— decidme qué deseáis.
Pam, un poco apurada, buscó en el bolsillo de su falda. Tenía una moneda de cincuenta centavos bien anudada dentro del pañuelo. Los había estado ahorrando para ir al cine aquella tarde.
—Querríamos unos bollos de leche —dijo.
Pierre cogió la bandeja y separó unos cuantos bollos.
—Os daré ocho por el precio de siete —gritó a grandes voces, mientras echaba los bollos en una blanca bolsa de papel, que entregó a Pam.
La niña pagó y los cinco hermanos volvieron al Centro Comercial y dijeron a sus padres que Pierre no era el francés a quien buscaban.
En ese momento, un elegante señor entró en la tienda. Era alto, de mediana edad y llevaba pulcramente peinado el cabello gris.
—¿Está el señor Hollister? —preguntó.
—Yo soy John Hollister —dijo el padre de los niños, aproximándose.
El recién llegado le tendió la mano.
—Yo soy Damon Tucker. Su hermano me habló de una canoa plegable que usted ha inventado. ¿Puedo verla, señor Hollister? Si me gusta, le compraré varias.
El señor Hollister le presentó a su familia y luego explicó que las canoas no estaban todavía a la venta. Era preciso hacer todavía varias pruebas con el modelo.
—La tendré preparada para hacer una prueba en el Lago de los Pinos, de esta localidad, mañana. Luego necesitaré una prueba final en los rápidos.
El señor Tucker pareció sorprendido.
—¿Tienen ustedes rápidos en Shoreham?
—No, no —repuso el señor Hollister.
El visitante dijo entonces:
—Yo conozco un lugar donde puede usted probar la canoa: me refiero a mi vedado de caza, en los bosques. Tiene un lago y un río con rápidos. —Se volvió a los niños y afirmó—: A vosotros os interesará esto. El lago se llama Lago del Zorro, porque tiene la forma de un zorro.
—¡Oh, qué «mocionante»! —dijo Sue a gritos—. ¿Ese zorro tiene patas?
El señor Tucker se echó a reír.
—Sí. Tiene patas. Y por una de ellas corre el río. Hay rápidos y por eso lo llamamos río de los Remolinos.
—¡Debe de ser precioso! —murmuró Pam.
—El vedado se llama Bosque de los Abetos. —Los ojos del señor Tucker brillaron cuando añadió—: Tengo una idea, señor Hollister. ¿Por qué no lleva allí a acampar a su familia, cuando vaya a probar la canoa? Hay un excelente espacio, en la parte posterior del zorro.
—Sí, sí. Vayamos —suplicó, en seguida, Holly.
—¡Canastos! —exclamó Ricky—. ¿Es un lugar salvaje el Bosque de los Abetos, señor Tucker?
—Ya lo creo. Está tan deshabitado como la luna, si se exceptúan los animales —contestó el visitante, riendo.
El señor Hollister le dio las gracias por su amable ofrecimiento, pero dijo que dudaba que les fuera posible hacer aquel viaje por el momento.
—¡Bien! —dijo el señor Tucker—. Si cambia usted de idea, hágamelo saber. Me hospedaré en el hotel Shoreham. Téngame al corriente de su canoa. Estoy interesado en saber cómo resultan las pruebas. ¡Adiós!
Después de que el señor Tucker se hubo marchado, los niños miraron suplicantes a su padre.
—Sería estupendo ir a acampar —dijo Pete—. Podríamos probar algo del nuevo equipo que vendes ahora en la tienda, papá.
—Y yo quiero ver los animales del bosque papaíto —comunicó Sue.
—También yo —añadió Holly, retorciéndose una trencita.
El señor Hollister dijo que no le gustaba desilusionarles.
—Tal vez vayamos más entrado el verano. Pero primero debemos probar la canoa en el lago. Eso lo haremos mañana.
Por la tarde, los Hollister jugaron por la orilla del Lago de los Pinos, remando en su barca y arrojando ramitas al agua para que «Zip» las recogiese. Durante un rato, Sue estuvo ocupada, vistiendo a «Morro Blanco» y sus cinco hijitos: «Medianoche», «Bola de Nieve», «Tutti-Frutti», «Humo» y «Mimito». Pero lo que más hicieron todos los hermanos fue hablar de la posible excursión al Bosque de los Abetos y del robo que se había cometido en el Centro Comercial.
Aquella noche sonó el teléfono y Pam fue a contestar. Era el oficial Cal, que le dijo:
—Tengo noticias para vosotros. Un hacha con el sello del Centro Comercial ha sido encontrada cerca de una estación de gasolina en la población de Glendale. El propietario de la gasolinera dice que la herramienta debió de caerse de un coche que se detuvo allí a comprar combustible.
—¡Muchas gracias! —contestó Pam—. Se lo diré a papá.
Después de comunicar aquella información a su familia, la niña cogió el atlas de la biblioteca de la sala. La abrió y buscó la posición de Glendale.
—¡Zambomba! —exclamó Pete—. Si está cerca del Bosque de los Abetos.
Pam mostró el mapa a sus padres.
—Es verdad —concordó la señora Hollister—. ¡Y mirad! Está a solo cincuenta millas del lugar en que encontraron uranio recientemente.
—¡Por un barbo sin aletas! —exclamó el señor Hollister—. Los ladrones que robaron el Geiger, probablemente se dirigen a ese lugar.
Ricky anunció, triunfante:
—Ahora sí que tenemos que aceptar la invitación del señor Tucker.
—Sí —asintió Pete—. Podremos probar la canoa en los rápidos y, al mismo tiempo, buscar a los ladrones.
La señora Hollister miró, sonriente, a su marido.
—Los niños votan por ir. Y creo que a mí también me gustaría hacer esa excursión.
—¡Cuánto te quiero, mamita! —gritó Holly, echando los brazos al cuello de su madre.
—¡Bien! Haremos ese viaje —decidió el señor Hollister—. Voy a llamar ahora al señor Tucker.
Aquella noche todos los niños Hollister soñaron con rápidos, bosques y hogueras. ¡Pete, en sueños, se encontró persiguiendo a Joey que le había quitado el gorro al pastelero Pierre y estaba vendiendo bollos de leche al señor Tucker! El chico sonrió, burlándose de sí mismo, al despertar.
Por la mañana, después del desayuno, el señor Hollister y su hijo mayor fueron al Centro Comercial y volvieron con la canoa plegable. La llevaron al embarcadero. La canoa tenía ribetes de aluminio por donde podía plegarse como un acordeón y ocupaba muy poco espacio. Después de levantar las palancas de los extremos, contemplaron cómo la canoa se iba extendiendo tramo a tramo. Luego, entre Pete y su padre ajustaron los tornillitos de debajo de la borda, para que la embarcación no pudiera plegarse estando en el agua.
Para entonces ya estaban allí los demás hermanos, y Pete pidió:
—Papá, deja que Pam y yo la probemos.
—Está bien. Adentro.
Pete se instaló en la popa y su hermana en la proa. El padre les tendió los remos y los niños empezaron a remar. La canoa, hecha de aluminio, resultaba extraordinariamente ligera y se deslizaba suavemente por el agua.
—¡Estupendo! —gritó Pete, con entusiasmo.
De repente, descubrió que Joey y Will avanzaban hacia ellos en una embarcación de madera que fue a colocarse al lado de los Hollister.
—Vaya un cacharro —masculló, despectivo, Joey.
—Es más rápido que el tuyo —contestó Pete, sin poder contenerse.
—¿Sí? Pues te retamos a hacer una carrera —dijo Will.
—Quien llegue primero a nuestro embarcadero gana —decidió Pam—. ¡Uno, dos, tres, ya!
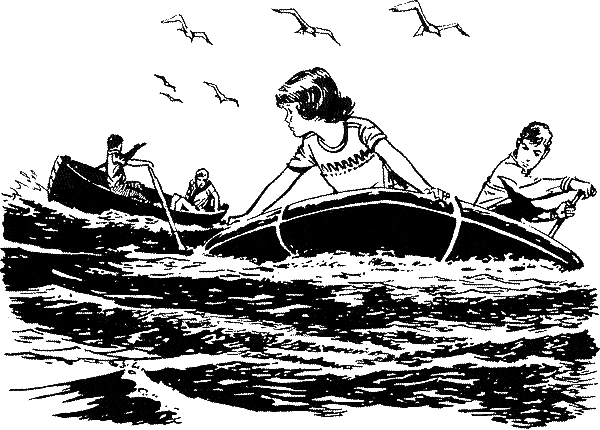
Los remos subían y bajaban vertiginosamente, mientras los cuatro competidores conducían sus embarcaciones a través del lago. Poco a poco, Pete y Pam fueron ganando terreno a sus oponentes. Joey y Will podían darse ya por vencidos, pues la canoa del señor Hollister llegaba, a toda velocidad, al embarcadero.
—¡Ganamos nosotros! —Pam se volvió a su hermano, que seguía remando con energía. En seguida le advirtió—: ¡Para! Vamos a chocar con la orilla.
Pete intentó hacer girar la canoa, mientras toda la familia observaba desde el embarcadero, conteniendo el aliento. No obstante, el artefacto metálico era demasiado rápido y el chico no pudo actuar a tiempo. Intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde.
¡PLUM! La canoa se estrelló en la orilla.