

¡Buuu! ¡Buuu!
El señor Hollister oprimió el claxon de su furgoneta, aparcada junto a la bonita casa situada a orillas del Lago de los Pinos.
—¿Dónde están mis ayudantes? —gritó—. El Centro Comercial se abre a las ocho. Además, tengo una sorpresa.
—¡Ya vamos, papá!
La puerta vidriera se abrió de par en par y Pete Hollister salió a toda prisa. El muchachito de ojos azules, alto y bien formado para su edad, bajó de dos en dos las escaleras del porche.
Pam, su hermana de diez años, iba tras él. Los rizos de su cabello largo se alborotaban bajo la brisa del mes de junio. Ella y Pete se acomodaron junto a su padre, el atractivo y atlético John Hollister.
—¿Cuál es la sorpresa? —quiso saber Pam.
El señor Hollister miró a su hija, puso en marcha la furgoneta y sonrió.
—Anoche acabé mi nuevo invento.
—¿La canoa plegable?
El señor Hollister asintió con un cabeceo.
—Está a punto de prueba —dijo, muy orgulloso.
—Estoy deseando verla —confesó Pam, mientras se aproximaban al Centro Comercial.
—Deja que nosotros abramos la tienda, papá —ofreció Pete.
El señor Hollister sonrió, detuvo el coche y tendió a su hijo el llavero. Pete y su hermana bajaron, y su padre se llevó luego el coche al callejón que daba entrada a la parte posterior de la tienda, en donde se vendían juguetes y artículos de ferretería y de deportes.
El Centro Comercial era un edificio de una sola planta con dos grandes escaparates, uno a cada lado de la puerta. Pam estuvo contemplando los juguetes y algunos objetos deportivos, mientras Pete buscaba una gran llave de latón y la insertaba en la cerradura. Cogió el pomo de la puerta y entonces, aunque todavía no había hecho girar la llave, la puerta quedó abierta. Pete ahogó una exclamación:
—¡Pam! ¡La puerta no ha estado cerrada con llave esta noche!
El señor Hollister ya había dejado la furgoneta y se acercaba a los niños.
—¿Qué has dicho, Pete? —preguntó.
—Os dejasteis la puerta sin cerrar —dijo Pete, entrando en la tienda, seguido de Pam y su padre.
—Yo mismo eché la llave —aseguró el señor Hollister, muy extrañado—. Me pregunto si…
De repente, Pam exclamó:
—¡Papá! ¡Pete! ¡Han robado en la tienda!
Los tres quedaron atónitos, mientras miraban a lo largo del pasillo de la tienda. Todos los artículos almacenados para la venta estaban desperdigados por el suelo.
—¡Zambomba! ¡Han estado registrando! —exclamó Pete.
Mientras corrían hacia la parte trasera de la tienda, Pam pensó en algo que le hizo exclamar, preocupada:
—¡Papá! Tu nuevo invento. La canoa plegable. ¿Crees que será eso lo que buscaban los ladrones?
El señor Hollister corrió al cuartito de la trastienda. Allí guardaba herramientas para hacer pequeñas reparaciones y allí había estado la noche anterior, trabajando en su nuevo invento. Mientras los niños aguardaban, con el corazón latiéndoles apresuradamente, el padre abrió la puerta. En seguida dio un suspiro de alivio. La canoa seguía allí.
—¡Gracias al cielo! —murmuró.
—¿Qué querrían los ladrones? —comentó Pete, mirando el desorden que reinaba a su alrededor.
En aquel momento entraron dos hombres a los que Pam dijo:
—¡Indy! ¡Tinker! ¡Nos han robado!
—¿Cómo? —preguntó el más bajo de los dos recién llegados.
Era un hombre robusto, de unos treinta y cinco años, con el cabello negrísimo, los pómulos salientes y la piel rojiza, propia de un indio. Indy Roades trabajaba para el señor Hollister, lo mismo que Tinker, el hombre alto, delgado y de bastante edad. Los dos miraron a su alrededor con asombro.
—¡De prisa! —ordenó el señor Hollister—. ¡Debemos averiguar qué es lo que falta!
Todos fueron pasando de mostrador en mostrador, examinando las desordenadas mercancías, para determinar qué era lo que faltaba.
—¡Ya veo! —exclamó Tinker, señalando un estante con picos y hachas. Faltaban tres herramientas de cada clase.
—Estaban todas cuando cerramos anoche —recordó el señor Hollister.
Indy, que estaba en el otro extremo de la tienda, gritó:
—¡Señor Hollister!
Todos corrieron al lado de Indy, que examinaba una mesa donde un letrero decía: «Material para prospecciones».
—¡Faltan dos de nuestros mejores contadores Geiger! —dijo el indio.
Dejando escapar un silbido, el señor Hollister comentó:
—Contadores Geiger, picos y palas. Tal vez alguien anda buscando uranio por cuenta propia.
—¿Llamamos a la policía, papá? —preguntó Pete.
—Sí, hijo. Que el oficial Cal venga en seguida, si puede.
Pete fue al teléfono y marcó el número del departamento de policía. Preguntó por el oficial Cal, un joven policía que había ayudado a los Hollister a resolver muchos misterios, desde que se trasladaron a Shoreham. El teniente que contestó al teléfono informó a Pete del hecho de que Cal estaba en el coche patrulla, dando un paseo de inspección por la ciudad.
—Es que han robado en el Centro Comercial —dijo Pete.
—Enviaré a Cal en seguida —prometió el teniente.
Los niños esperaron, llenos de nerviosismo. A los pocos momentos, un coche de la policía se detenía ante la tienda y de él bajaba un joven de aspecto agradable. Entrando a toda prisa, dijo:
—El teniente se ha comunicado conmigo por radio. Me ha dicho que han robado aquí. Lo siento mucho.
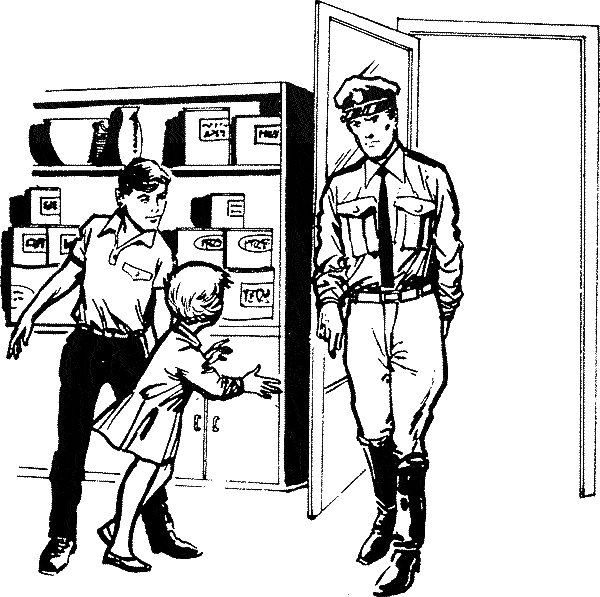
—Se han llevado algunos artículos de valor —repuso Pete.
Después de enterarse de todo lo ocurrido, el oficial Cal dijo:
—Esto parece hecho por dos personas. —Examinó la tienda y luego la cerradura de la puerta—. Es extraño. No ha sido forzada.
—¿Quiere decir que el ladrón usó una llave? —preguntó Pete.
—Eso parece. Pero no puedo imaginar cómo encontraron una llave que sirviese para esta cerradura.
Después de concretar qué artículos eran los que faltaban, el oficial fue al coche patrulla y se comunicó por radio con el cuartelillo. Informó del robo y añadió:
—Envíen a nuestro experto en huellas digitales.
—¿Qué podemos hacer para ayudarle? —preguntó Pam, cuando el oficial volvió a entrar.
Cal propuso que interrogasen a los comerciantes cercanos, que hubieran abierto las tiendas más temprano.
—Preguntáis si han visto por aquí alguna persona sospechosa.
Pete y Pam siguieron al pie de la letra la sugerencia.
—Vamos a probar en la gasolinera —propuso Pete—. Abre muy temprano.
Antes de llegar junto a los surtidores de gasolina, los hermanos Hollister vieron a dos chicos que se aproximaban.
—¡Vaya! Ahí están Joey Brill y Will Wilson —dijo Pam.
Joey, el chico de mal carácter, de la misma edad de Pete, aunque más alto, continuamente andaba molestando a los Hollister. Will Wilson, su amigo, también les gastaba jugarretas siempre que podía. Mientras se acercaban, Joey gritó a los dos hermanos:
—Acabo de enterarme de que habéis informado sobre un robo en vuestra tienda. ¿Qué ocurrencia ha sido esa de inventar que os han robado?
—No hemos inventado nada —protestó Pam, indignada, mientras Pete apretaba los puños. Pero Pam le hizo una seña y cuchicheó—: No te pelees con ellos. A lo mejor pueden ayudarnos.
Pete siguió el consejo de Pam y sólo dijo:
—¿Vosotros habéis estado por aquí esta mañana temprano?
—Hemos ido a pescar hacia las seis de la mañana —contestó Joey—. Hemos pasado en bicicleta por delante de la tienda.
Pete preguntó a los dos chicos si habían visto algo desusual.
—Sí. Había un hombre delante de la puerta.
—¿Estás seguro? —preguntó Pam, empezando a ponerse nerviosa.
—Claro que sí —afirmó Will.
—El hombre nos pareció sospechoso, de modo que le seguimos —añadió Joey.
—¿Adónde fue?
—Al número dieciséis de la calle de la Nuez. Entró allí y no volvió a salir.
—Gracias, Joey —dijo Pete.
Él y su hermana se marcharon a toda prisa. La calle de la Nuez se encontraba dentro del barrio comercial y no quedaba muy lejos.
—Ésta es la calle de la Nuez —dijo Pete, al volver una esquina—. El número dieciséis se halla en la acera de enfrente.
Los dos hermanos subieron velozmente las escaleras y oprimieron el timbre. Una ancianita de cabello gris y expresión dulce, que llevaba un gato bajo cada brazo, salió a abrirles. Pete le dijo:
—Estamos buscando a un hombre que entró aquí esta mañana, a las seis.
La señora abrió mucho los ojos, demostrando extrañeza.
—¿Entró aquí…?
—Eso es lo que nos han dicho.
—¡Dios mío! —exclamó la señora, frotándose nerviosamente las manos—. Sería un ladrón. Avisaré a la policía.
—¡Espere, espere! —pidió Pam, intentando tranquilizar a la asustada ancianita—. ¿No vive aquí ningún hombre?
—¡No, no! Vivo yo, sola, con mis gatos.
—Sentimos mucho haberla molestado —dijo Pete, comprendiendo que otra vez Joey y Will les habían hecho una jugarreta.
Mientras los dos niños estaban pidiendo disculpas a la señora, se oyeron unos resoplidos. Pete y Pam se volvieron a mirar. Joey y Will estaban en la acera de enfrente, doblados por la cintura, de tanto como reían.
—¡Qué malos sois! —les gritó Pam, al tiempo que Pete salía corriendo tras ellos.
Joey y Will corrieron desesperadamente y Pete tuvo que acabar renunciando a alcanzarles. Él y Pam pidieron información sobre el hombre de aspecto sospechoso en la gasolinera y en las tiendas cercanas al Centro Comercial, pero nadie pudo ayudarles. Cuando volvieron a su tienda, los niños encontraron un gran gentío.
—¡Ahí están mamá y los demás! —dijo Pam.
—Papá me dio la mala noticia por teléfono —dijo la madre, una señora delgada y guapa.
—¿Verdad que es terrible? —gritó Holly, la hermana de seis años, retorciéndose el lazo de su trenza izquierda.
—¿Habéis encontrado alguna pista? —preguntó el pecoso Ricky, que como siempre, llevaba el pelirrojo cabello completamente despeinado.
Cuando Pam movió la cabeza negativamente, con aire tristón, la chiquitina Sue, de cuatro años, intentó consolarla.
—No te preocupes. Ya «deteneremos» a esos malotes.
—La policía está trabajando ahí dentro —dijo la señora Hollister—, y nos han pedido que esperásemos fuera.
En ese momento, el oficial Cal y un hombre con ropas de paisano salieron para informar de que no había habido suerte en la búsqueda de huellas digitales.
—¡Si al menos tuviéramos una pista! —suspiró el oficial.
—¡Zambomba! ¡Tengo una idea! —anunció Pete.
—¿Cuál? —preguntó el policía.
—Papá había grabado el nombre del Centro Comercial en los mangos de las hachas.
El oficial Cal anotó esta información en un cuaderno.
—¿Ya podemos entrar ahora? —preguntó Pam.
Cal dijo que sí y luego entró en el coche policial. Los niños se metieron en tropel y miraron a todas partes con curiosidad. Al poco rato, Sue apareció por el centro del pasillo con un gorrito de cazador en la cabeza. El gorro era tan grande que le caía sobre los ojos.
—¿De dónde has sacado eso? —le preguntó Pete.
—Lo he encontrado —contestó Sue, sin cesar de hacer piruetas.
—¿Dónde?
—En la trastienda, junto a las tiendas de campaña.
—Enséñame el gorro —pidió el hermano mayor.
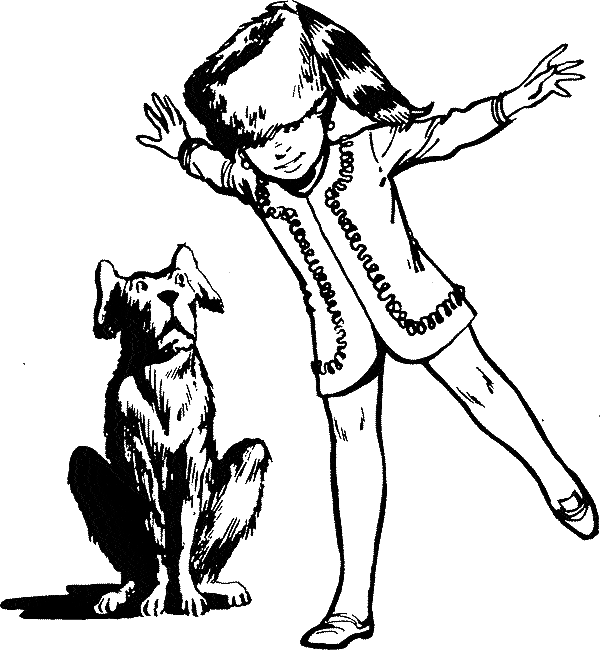
Sue se quitó el sombrerito y se lo entregó a su hermano. Después de examinarlo, Pete llamó a su padre.
—¡Papá, este sombrero no es de los que vendemos nosotros! ¡La etiqueta dice que ha sido vendido en una tienda de Montreal, en Canadá!