

—¡Viva, viva! —gritó Holly—. ¡Detendremos a Sam y salvaremos a «Princesa»!
—Podemos ir silenciosamente a sorprenderle —sugirió Pete—. Seguramente Sam se está haciendo la cena en una hoguera.
Entre todos planearon la manera de atrapar a Sam Dulow por sorpresa. Y se acabó decidiendo que las niñas y sus madres se quedarían a cuidar del campamento y los caballos. Los hombres y los chicos se dirigirían a pie a la Isla.
—¡Canastos! ¡Vamos, vamos! —dijo Ricky, impaciente por llegar.
A la traviesa Holly no le gustó la idea de quedarse con las mujeres y así lo hizo saber, pero su madre la contentó, prometiendo contarle una historia antes de que se durmiera.
Después de la despedida y las advertencias de las mujeres a los hombres para que tuviesen cuidado, los expedicionarios se pusieron en marcha. En el pantano reinaba un silencio casi absoluto, interrumpido tan solo por el croar de las ranas y el revoloteo de algún mirlo de alas rojas, que se sentía incómodo en su nido. Pronto se hizo de noche.
Pete y Dan habían llevado linternas, pero no las encendieron por temor a dejarse ver. Sin embargo, la luz de la luna, brillando en el cielo, resultaba suficiente.
¡Chiiis! ¡Crosss! Las botas de los excursionistas producían extraños ruidos, mientras el grupo adelantaba sobre la tierra húmeda. Ahora era Chuck quien marchaba delante, seguido de cerca por su hijo. Atravesaban un lugar muy pantanoso, donde el agua les llegaba hasta las rodillas.
—¡Uff! —murmuró Ricky—. Esto es cada vez más «misteriosísimo».
Al llegar a la otra orilla de aquella especie de río de fango, Pete separó unas cuantas eneas y advirtió que la hoguera se veía ahora mucho más cerca.
Después de adelantarse unos pasos, Chuck se volvió a los otros para decir:
—Todos unidos de la mano para cruzar los cien metros inmediatos. Hay muchos huecos allí y no quiero que nadie caiga en ninguno de ellos.
El grupo formó una cadena humana y caminó lentamente detrás de Chuck.
—Ésta es la parte más peligrosa del pantano. Pero creo que todos estamos bien seguros.
Apenas acababa de decir esto, cuando Ricky se alejó excesivamente a la derecha. Dejando escapar un grito el pequeño perdió la sujeción de Pete y Dan y ¡se hundió en una poza!
Por un momento, Ricky quedó totalmente fuera de la vista. Luego, su cabeza pelirroja emergió a la superficie. Escupiendo agua, alargó una mano que Pete y Dan se apresuraron a agarrar.
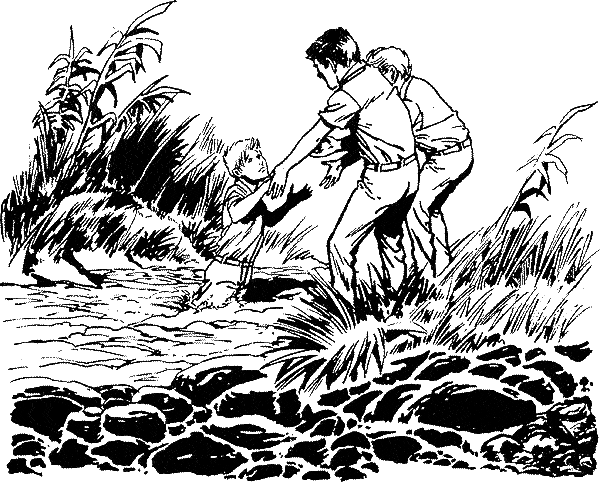
—¡Uno, dos, tres, arriba! —dijo Pete y en un momento su hermano volvió a encontrarse en tierra firme.
En vista de lo sucedido, el señor Hollister dijo:
—Será mejor que te lleve al campamento, hijo. Estás todo mojado y puedes coger un resfriado.
Pero Ricky no quería perderse las emociones de la captura de Sam.
¡Papá, papá, déjame seguir con vosotros! Quiero ayudar a rescatar a «Princesa». —Viendo que el señor Hollister reflexionaba, indeciso, el pequeño Insistió—: Sólo estoy húmedo por fuera, papá. No me pondré enfermo.
Los demás rieron ante aquellas aclaraciones y el señor Hollister preguntó qué distancia les faltaba por recorrer.
—Menos de medio kilómetro —contestó Dan.
—Bien. Entonces no sería sensato regresar —dijo el padre del pecoso, que se quitó el jersey y dijo—: Toma, Ricky, póntelo.
Antes de reanudar la marcha, Chuck advirtió que, en adelante, deberían hablar a media voz.
—Lo haremos —prometió Pete.
Apretaron el paso y a los pocos minutos llegaron a una ligera elevación del terreno. Desde aquí se tenía un mejor panorama del trecho en que parpadeaba la hoguera. Dan, que llevaba los prismáticos colgando del cuello, atisbo a través de ellos.
—¿Qué es lo que ves? —le preguntó el coronel Townsend, en un susurro.
—Alguien que está inclinado sobre la hoguera. No puedo verle la cara, pero tiene la estatura y la anchura de Sam.
—¿No ves a «Princesa»? —inquirió el ranchero sureño.
—No, señor.
Uno tras otro fueron utilizando los prismáticos para observar aquel trecho de la hoguera, pero nadie localizó al caballo. Y la persona a quien Dan viera también desapareció.
—Si se trata de Sam Dulow, voy a darle una buena lección —pronosticó Chuck.
—Supongo que estará solo, de modo que no nos costará trabajo capturarle —cuchicheó Pete.
El señor Hollister opinó que lo mejor sería aproximarse silenciosamente, con objeto de no poner al muchacho sobre aviso.
—Buena idea —concordó Chuck—. Ahora todo el camino es cuesta arriba y la tierra está seca.
Graham marchaba ahora delante, guiando a los otros como si se tratase de soldados de una patrulla. Los árboles y maleza proporcionaban protección.
Pronto el grupo se encontró lo bastante cerca como para poder oír el chisporroteo del fuego. Chuck advirtió a todos que no levantasen la cabeza, ya que la luz podía reflejarse en sus rostros y poner a Sam alerta.
—Yo echaré el primer vistazo y os diré lo que vea —añadió.
Levantando lentamente la cabeza, como un indio al acecho, Chuck atisbo a través de la maleza. Lo que vio le hizo contener una exclamación y bajar inmediatamente la cabeza.
—¡Hay dos hombres sentados junto a la hoguera! —informó con nerviosismo.
—¿Dónde está Sam? —quiso saber Pete.
—Atado a un árbol —cuchicheó Chuck.
—¡Canastos! —murmuró Ricky, con incredulidad.
—¿Y «Princesa»? —preguntó el coronel Townsend.
—Está atada a otro árbol, cerca de Sam —informó Chuck—. ¡Vamos! Nos aproximaremos más para averiguar qué están diciendo esos hombres.
Sin hacer ruido, el grupo avanzó entre la maleza, hasta que para ellos resultaron audibles las voces de los dos hombres.
—¡Hemos engañado bien a ese crío! —estaba diciendo uno.
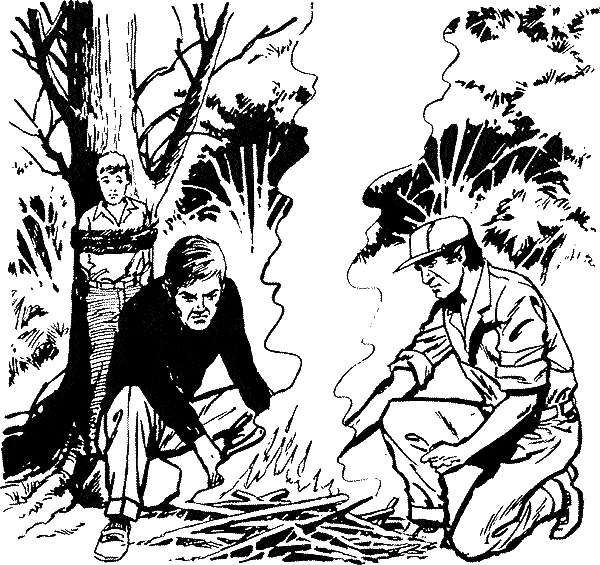
—Ya lo creo —replicó el otro—. Ha sido tan estúpido como para creer que le compraríamos un caballo, si nos traía a «Princesa».
Pete comprendió instantáneamente lo que parecía haber ocurrido. Aquellos dos hombres eran los ladrones de caballos. «Princesa» había roto la portezuela de la furgoneta y huyó a la Granja de la Colina de la Jaca. Los ladrones habían recurrido a Sam, en una última intentona por apoderarse de la jaca.
Pete se deslizó junto a su padre y le cuchicheó al oído:
—¡Hay que detener a esos hombres, papá! ¡Ellos son los verdaderos ladrones!
En ese momento, Ricky, que se había enfriado a causa del remojón, soltó un estornudo. En medio del silencio, el estornudo resonó como un cañonazo. Instantáneamente, los dos hombres se pusieron en pie.
—Por aquí anda alguien. ¡Será mejor que nos marchemos en seguida! —dijo el más alto, echando a correr hacia «Princesa».
—¡Espérame! —gritó el otro, corriendo tras su compañero.
El grupo procedente de la Granja de la Colina de la Jaca salió al momento de su escondite y corrió en persecución de los dos hombres. Pero ellos ya habían llegado junto a «Princesa». A toda prisa la desataron, montaron en ella y galoparon pendiente abajo. Pete y Dan estaban tan cerca que casi habrían podido agarrarle el rabo; pero los jinetes la aguijonearon con fuerza y el animal saltó como un cohete.
El coronel Townsend empezó a gritar:
—¡«Princesa»! ¡Vuelve, «Princesa»! ¡«Princesa», he venido para llevarte a casa!
Al oír la voz de su amo, el caballo se detuvo bruscamente y los hombres que lo montaban estuvieron a punto de caer a tierra. Pero ambos volvieron a darle fuertes taconazos en los flancos y «Princesa» reanudó el galope.
—No hay nada que hacer —se lamentó el coronel—. Nunca les alcanzaremos.
Graham apretó los dientes, indignado:
—Pero nosotros no nos daremos por vencidos. Lucharemos hasta recuperar a «Princesa».
Muy desalentados, los expedicionarios renunciaron a la persecución y volvieron junto a Sam. Los muchachos se encargaron de desatarle del árbol. Además de atado, Sam estaba amordazado. Cuando se vio libre de las cuerdas y el pañuelo de la boca, Sam se frotó las muñecas y tobillos, sin mirar para nada a quienes le habían salvado.
—¡Habla! —ordenó el señor Hollister—. No hemos venido aquí a castigarte, Sam, sino tan sólo a recuperar a «Princesa». Dinos qué ha ocurrido.
Sam dijo en seguida que sentía mucho haberse apoderado de la jaca.
—Les contaré cómo ocurrió todo. Me encontré con esos dos hombres ayer, mientras paseaba junto al pantano, buscando sapos. Ellos me dijeron que eran los propietarios de la jaca apalache de la Granja de la Colina de la Jaca y que deseaban recuperarla.
—¿Y por qué no fueron a buscar al animal ellos mismos? —preguntó Chuck.
—Dijeron que ustedes no les creerían —explicó Sam—. Me prometieron darme un caballo si les traía a «Princesa». Eso fue todo.
—Pero ellos no eran los propietarios del animal —protestó Graham.
—¿De verdad? —preguntó Sam, asustado.
—¡Claro que no! —dijo el coronel—. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Te dieron sus nombres?
Sam dijo que él sólo les conocía como Monk y Lennox.
—¡Lo suponía! —exclamó el coronel—. La policía de mi comarca anda persiguiendo a esos hombres, que se dedican a robar caballos. Son muy listos. Dudo que podamos echarles el guante pronto.
Sam se ofreció para intentarlo, pero Chuck le respondió que lo mejor era que acampase con ellos.
—De todos modos, nosotros debemos volver con las mujeres.
Utilizando las linternas, el grupo regresó hasta donde habían acampado con mucha más facilidad que cuando fue hacia la Isla. Por el camino Pete preguntó a Sam si había sido él quien hizo un corte en los arneses de los caballitos Shetland que tiraban del carruaje de las niñas.
—No. No lo hice yo. Pero vi a un chico del pueblo que andaba cerca del rancho con un cuchillo. Debió de ser él.
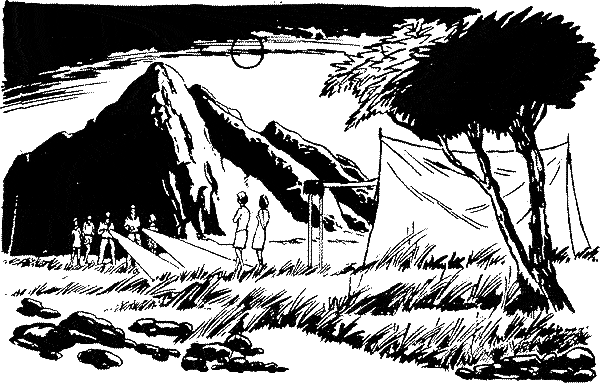
No hablaron más hasta que llegaron al lugar en que les aguardaban las niñas con sus madres.
De pronto oyeron gritos y protestas.
—Algo sucede —exclamó alarmado, el señor Hollister—. ¡De prisa! Puede haber complicaciones.