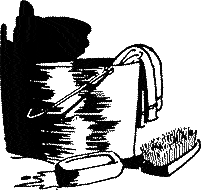
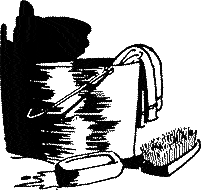
—¡Canastos! —gritó Ricky, apretando mucho los párpados.
Se quitó el bote de la cabeza y lo tiró al suelo. Pero ya la pintura, no muy espesa, resbalaba por su cabello hasta la cara y goteaba sobre sus ropas. El pecoso levantó las manos para limpiarse y luego sacudió con disgusto la pintura de sus dedos. Sue, sin comprender lo incómodo que estaba su hermano, prorrumpió en risillas estridentes:
—¡Ay, ay, qué gracioso estás, Ricky!
Al chiquillo no le parecía que aquello tuviese la menor gracia.
—¿Cómo voy a limpiarme todo esto, si no puedo abrir los ojos? —gritó, desesperado—. Sue, tráeme una toalla.
A todo esto, «Domingo» prorrumpió en un prolongado rebuzno. ¡Aaah!
—Me parece que al pobre burro no le gustaba que le hiciésemos caballo —comentó Sue, mientras corría hacia la casa—. Mamá, ven a ver a Ricky y tráele una toalla para limpiarle toda la salsa de «apache».
La señora Hollister, que estaba en la cocina, no dio importancia a las palabras de la niña, y aunque fue a coger dos servilletas de papel, lo hizo sin la menor prisa. Pero, cuando salió de la casa y vio a Ricky, que estaba en la puerta del garaje, exclamó con desaliento:
—¡Santo cielo! ¡Pero, hijo! ¿Qué has hecho?
—Es que estábamos pintando a «Domingo» —explicó Sue— y él ha dado una coz al bote. Por eso la pintura se ha caído en la cabeza de Ricky.
La señora Hollister corrió hacia el pecoso y le limpió la cara y la cabeza para que el niño pudiera abrir los ojos. Luego, le cubrió la cabeza con un gran paño que hizo traer a Sue del garaje.
—Quédate aquí hasta que yo vuelva —dijo al pecoso—. Voy a lavarte la cabeza.
La señora Hollister desapareció en el interior de la casa, para volver a los pocos momentos con una palangana de agua jabonosa y un cepillo duro. Ricky se quitó la camisa y se inclinó sobre la palangana, y su madre le frotó la cabeza con el agua y el cepillo, hasta que el pelo del pequeño volvió a quedar rojo.
Entretanto, Sue había ido a contar a los demás lo ocurrido, y todos llegaban corriendo. La pequeña les condujo a visitar a «Domingo». ¡Qué aspecto tenía el burro!
—¡Pobrecito! —exclamó Pam, compasiva.
Pete se echó a reír, y dijo al burro:
—No me extraña que hayas coceado el bote de pintura. No te preocupes. Entre Pam, Holly y yo te lavaremos.
—Podéis usar este agua —dijo la señora Hollister—. Yo he acabado.
Ya no quedaba en Ricky nada de pintura, pero sí estaba lleno de agua jabonosa. De modo que su madre le dijo:
—Ahora entra y date una ducha.
Pete tomó la palangana y fue a buscar más jabón y agua. Al volver dijo cariñosamente al burro:
—Ahora, «Domingo», pareces un precioso caballo apalache pintado.
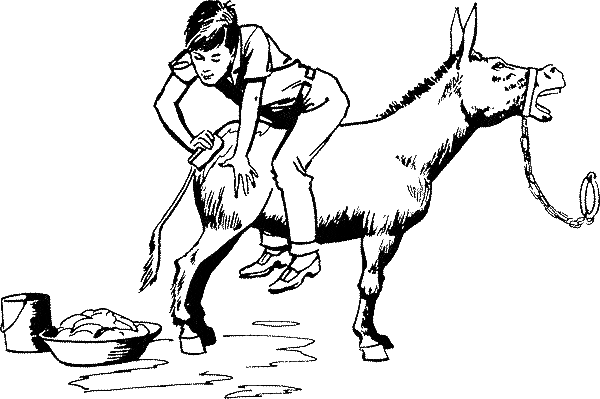
En seguida el muchachito se puso al trabajo de frotar al burro.
—¡Aiii, aiiii! —rebuznó «Domingo», mientras Pete le frotaba los flancos.
Por fin el animal quedó limpio y con la pelambre lisa. Entonces husmeó a su dueño, como queriendo darle las gracias por el lavado y se tumbó a descansar.
Ricky estuvo extraordinariamente silencioso durante la comida y a lo largo de la tarde. Pero la idea de que Graham iba a visitarles le hizo alegrarse, al fin.
—Supongo que llegará a tiempo de cenar —dijo Pam, mientras, con la ayuda de Holly, ponía la mesa.
Pero cuando la cena estuvo lista y Graham continuó sin presentarse, la señora Hollister sugirió que se sentasen sin esperarle.
—Ya calentaremos la cena de Graham, si viene —dijo.
Mientras Pete acercaba una silla a su madre, para que se sentase, Pam deslizó ante ella un paquetito.
—Pero ¿qué es esto? —preguntó la señora Hollister. Sus dos hijas mayores sonrieron mientras ella deshacía el paquete y exclamaba—: ¡Oh, qué preciosos pendientes!
—Holly me ha ayudado a hacerlos con los botones antiguos —explicó Pam.
—Muchas gracias a las dos —dijo la madre, enviando un teso con la mano a cada una de sus hijas, antes de ajustarse las pequeñas águilas de latón a las orejas.
Durante la cena, los niños no cesaban de mirar hacia la puerta principal, esperando ver aparecer a Graham. Pero el chico no se presentó.
Antes de servir el postre, la señora Hollister dijo a su marido:
—John, ¿por qué no telefoneas al subastador y le preguntas si sabe a dónde fue Graham? Tal vez ha olvidado nuestro nombre y dirección. Podríamos llamarle nosotros, si está todavía con los abogados.
El señor Hollister asintió y fue al teléfono del vestíbulo. Después de sostener una breve conversación con el señor Howe, colgó y volvió con su familia.
—El señor Howe no tiene idea de a dónde fue Graham. Le dejó en un esquina, en la parte baja de Shoreham. Lo que puedo hacer es telefonear a diversos abogados y comprobar cuál de ellos es el encargado de administrar los bienes del difunto Stone.
—No te preocupes —dijo su esposa—. La mayoría de las oficinas estarán ya cerradas. Puede que Graham venga aún.
Después de un delicioso postre de bollos de crema helada, Pam y Holly recogieron las cosas de la mesa. Mientras, Pete, Ricky y Sue estuvieron jugando en la salita con el caballo de balancín.
—Debemos engrasarlo, ¿no os parece? —preguntó Pete—. Así se mecería con más suavidad.
Ricky estuvo de acuerdo con su hermano y el señor Hollister aconsejó que pusieran varios periódicos debajo del juguete, antes de engrasarlo. Mientras Pete se encargaba de hacerlo, Ricky fue al sótano a buscar una lata de aceite.
Empezó el trabajo. Sue no pudo cabalgar durante un buen rato. Por lo tanto, mientras sus hermanos se ocupaban de efectuar el engrasado, ella se entretuvo inspeccionando de cerca el juguete. Al poco, Sue levantaba las crines. Debajo descubrió una placa ovalada de latón. Era vieja y el tiempo le había dado un color verdoso, pero Sue creyó ver unas palabras inscritas en la placa.
—¡Mirad! —exclamó.
Sus hermanos suspendieron el trabajo y miraron hacia donde señalaba el dedito gordezuelo de Sue. También el señor Hollister se acercó a mirar la placa.
—Habrá que limpiarla para poder leer —dijo.
—Iré a buscar papel de lija —se ofreció Ricky, volviendo a marchar al sótano.
Mientras esperaban, Sue preguntó a su padre qué creía que podía decir la placa metálica. Él contestó:
—Yo creo que dirá el nombre del caballito —repuso el señor Hollister.
Pam y Holly, que ya habían acabado de ayudar a su madre, acudieron a ver qué ocurría. Ricky se presentó con el papel de lija y empezó a frotar la placa.
—Ya empieza a verse —anunció.
—¿Puedes leer el nombre? —preguntó Holly, emocionadísima.
—No. Sólo unas letras sueltas —repuso el pecoso.
Pete se inclinó a mirar. Muy borrosas, pudo distinguir una «m», una «o» y una «t». Cogiendo el papel de lija de manos de Ricky, frotó con más fuerza.
—Ahí está. Ya puede verse —dijo al poco—. Pero… ¡si el nombre es «Muchacho Misterioso»!
—¿«Muchacho Misterioso»? —repitió Pam, asombrada—. Eso es lo que el señor Stone escribió en la carta, diciendo a Graham que eso era todo lo que podía dejarle.
—Tienes razón —concordó Pete—. ¿Tú crees que el señor Stone se refería a este caballito?
—Estoy segura —fue la respuesta de Pam—. Puede que haya algún importante secreto que tenga que ver con este caballo.
—No lo parece ni una pizca —declaró el pelirrojo—. Esto no es más que un viejo caballo de madera.
—A lo mejor el secreto está en ese nombre de «Muchacho Misterioso» —murmuró Holly, pensativa—. Si Graham viniera, tal vez pudiese resolverse el misterio.
—Pero él no sabía que el caballito tuviera un nombre —recordó Pete a los demás—. Ni parecía que él creyese que este caballo tuviera ningún valor, porque no pareció importarle que nos quedásemos con él.
—¿Quieres decir que su abuelo no le diría que algún día heredaría el caballito? —preguntó Holly, y cuando su hermano dijo que sí con la cabeza, ella añadió—: De todos modos, me gustaría que Graham viniese.
La señora Hollister, que entró entonces en la sala, al enterarse de lo que pasaba, comentó que tal vez el señor Stone había colocado la placa después que Graham y sus padres marcharon de Shoreham.
—Y, evidentemente, nunca les dijo nada de ello. Es un verdadero secreto.
Los niños estuvieron jugando un rato en el césped del jardín, pero cuando llegó la hora de acostarse, Graham aún no se había presentado.
—Dios quiera que no le haya sucedido nada —dijo Pam, inquieta.
—Graham debió telefonearnos, si no pensaba venir —opinó Pete.
Y la señora Hollister contestó:
—Tal vez le ha sucedido algo que le ha obligado a regresar rápidamente al Sur. Si ése es el caso, estoy segura de que tendremos noticias suyas en cuanto tenga oportunidad de escribir. Tened paciencia, hijos.
Generalmente, a la madre no le costaba ningún trabajo hacer que los pequeños fuesen a la cama. Pero, en aquella ocasión, todos estaban tan nerviosos con los acontecimientos del día y el caballito de balancín que, uno a uno, fueron pidiendo montar una vez más en el animal. Sue, que había sido la primera en solicitar permiso para montar, desapareció unos segundos. Al regresar lo hizo acompañada de toda la familia gatuna de los Hollister: «Morro Blanco» y sus cinco mininos.
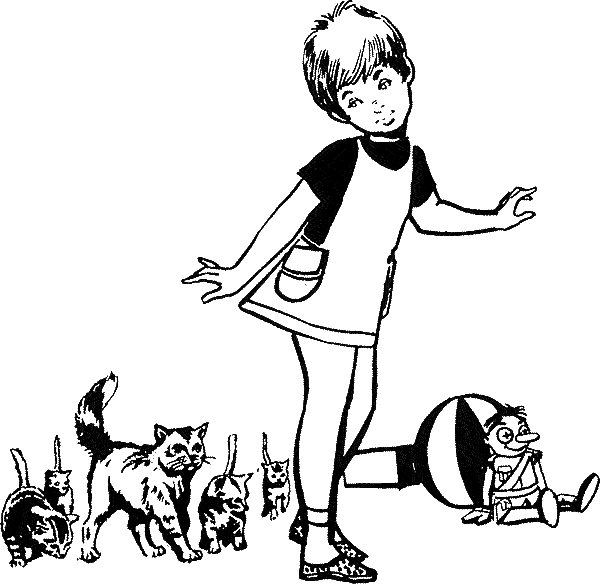
—Mirad todos —pidió la pequeñita—. ¡Estoy forrada de gatos!
La gata madre iba bajo el brazo izquierdo de la pequeña. Dos de los pequeños se aferraban a su codo derecho. Otro se encontraba en el codo izquierdo y el quinto iba montado en lo alto de la cabeza de Sue.
Al verla, su familia prorrumpió en carcajadas y Pam preguntó:
—¿Qué vas a hacer con ellos?
—Darles un paseo en el «Muchacho Misterioso».
Los mininos maullaron y, uno a uno, fueron arrojándose al suelo. Sue los atrapó de nuevo y empezó a instalarlos en el lomo del caballo.
—¡«Tutti-Frutti», estate quieto! —regañó la niña.
¡Qué trabajoso resultó dejar a todos los gatos en equilibrio a un mismo tiempo! «Medianoche», «Bola de Nieve», «Humo» y «Mimito» fueron colocados a continuación de «Tutti-Frutti». Y «Morro Blanco» cerró la hilera. Pero en seguida resbaló y quedó atrapada al rabo del caballo. Sue volvió a colocarla arriba.
Cuando, al fin, los gatos estuvieron bien instalados, Sue empezó a balancear al caballo. Atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante. Los gatos se mostraban inquietos. De pronto, «Morro Blanco» lanzó un maullido, como si quisiera decir a sus hijitos que ya bastaba de hacer el ridículo. Al instante, ella y sus hijos saltaron al suelo.
—Yo me las entenderé con los gatos —dijo el señor Hollister—. Ahora, todos a la cama. Ricky, Holly y Sue los primeros. ¡El último en llegar será una sucia tortuga!
Los tres pequeños se echaron a reír y empezaron a subir las escaleras tan de prisa como les fue posible. Ricky iba el primero, pero resbaló y Holly le tomó la delantera. Con las prisas, volvió a tropezar y Sue también le pasó delante.
—¡Ricky es la sucia tortuga! —canturreó la pequeñita.
—Bueno. Hoy no es mi día de suerte —refunfuñó el chico, mientras él y las dos niñas se preparaban para meterse en la cama.
Un rato después el hogar de los Hollister estaba silencioso, pues todo el mundo dormía. Los mininos estaban en el sótano, pero a «Zip» se le había dejado paseando por la casa, como si fuera un perro policía, y podía dormir donde prefiriese.
A medianoche, Holly se despertó, sobresaltada, al oír aullar a «Zip». Y cuando el animal empezó a ladrar, todos sus hermanos se sentaron en la cama.
—Creo que debe haber alguien intentando entrar en casa —dijo Pam, muy nerviosa, hablando con Holly que dormía en la misma habitación.
Desde el vestíbulo llegó la voz de Pete que decía:
—Ven, papá. Vamos a ver qué ha inquietado a «Zip».
Todos los niños saltaron apresuradamente de la cama.