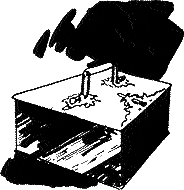
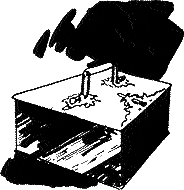
La idea de buscar un tesoro en la vieja casa no se le había ocurrido a Graham Stone. Pero, cuando los Hollister hablaron de ello, el muchacho se sintió interesado.
—Aunque no se me ocurre por dónde mirar —dijo, mientras seguía a los hermanos Hollister al interior de la casa.
—A veces se esconden cosas detrás de alguna losa suelta de la chimenea —sugirió Pete.
El grupo estuvo examinando el enlosado de la chimenea y Graham golpeteó la repisa y los amplios paneles que rodeaban el hogar de piedra.
—Aquí no hay tableros deslizantes y secretos —dijo, al fin.
Ricky se sumió en las profundidades de la chimenea y miró hacia arriba. Cuando volvió a asomar la carita, lo hizo lleno de hollín.
—Ten cuidado —le aconsejó Pam, sacando el pañuelo para limpiarle.
—Si quiero ser un detective de verdad, tengo que mancharme —protestó el pequeño.
A continuación iniciaron la búsqueda en alacenas y armarios. En uno de los estantes de la despensa, Holly descubrió una taza rota dentro de la cual había un penique. Muy contenta llamó a todos, anunciando que había encontrado un tesoro. Cuando los demás se acercaron a ver, la chiquitina mostró con orgullo la moneda en la que había grabada una cabeza de indio.
—Desde luego es una antigüedad —dijo Graham, riendo—. Vamos. Hay que seguir buscando.
Después que se hubo mirado en todos los rincones de la planta baja, el grupo subió en tropel las escaleras por las que había rodado Sue. Los armarios del piso alto estaban tan vacíos como una casa sin alquilar. Y no había aberturas secretas en el suelo. Estaban en un dormitorio del fondo de la casa, cuando Graham señaló una trampilla del techo.
—Pero ¿cómo se puede llegar ahí? —preguntó Ricky—. No hay ninguna escalera.
—Podrías subirte tú sobre mis hombros y abrir la portezuela —propuso Graham.
Así lo hizo Ricky y, de ese modo, trepó hasta un cuartito sombrío, que tenía una ventana pequeña y cubierta de polvo.
—¡Canastos! ¡Cuántas telarañas! —gritó.
—¿Hay alguna cosa, además de las telarañas? —preguntó Pete.
—Esperad un momento. Voy a ver.
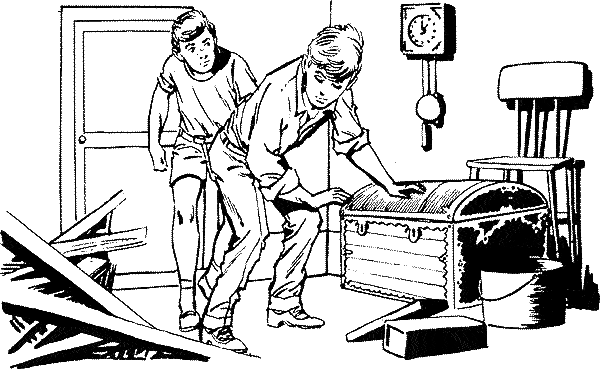
Los que estaban abajo pudieron oír a Ricky caminando por encima de ellos. Y de repente le oyeron gritar:
—¡Lo he encontrado! ¡He encontrado el tesoro!
—¿Qué es? —preguntaron todos a una.
—¡Una caja viejota de hojalata! —explicó el pelirrojo, asomando la naricilla por la abertura del techo.
Ricky llevaba en las manos una herrumbrosa caja, cerrada con llave. Ricky la sacudió diciendo:
—Suena como si estuviera llena de monedas. Ayúdame a bajar, Graham.
Mientras Ricky se deslizaba por la abertura, Graham, situado debajo, guió los pies del pequeño hasta sus hombros. Por fin Ricky saltó al suelo, todavía con la caja en sus manos.
—La he encontrado debajo del alero —dijo, tendiendo la caja a Graham—. Anda. Ábrela en seguida, a ver qué es el tesoro.
El chico intentó descerrajar la caja, pero no lo consiguió.
—Buscaré un martillo y la romperé —dijo Graham, lleno de entusiasmo.
Corrió escaleras abajo, seguido de cerca por los cinco Hollister. Al encontrar en el porche a los padres de sus nuevos amigos, Graham dijo:
—Ricky ha encontrado el tesoro. ¡Miren!
—Magnífico. ¿Y cómo vas a abrirlo? —preguntó la señora Hollister.
—Rompiendo la caja. No tenemos llave.
Ricky, que llevaba un rato hurgando en su bolsillo, extrajo de pronto, un largo clavo.
—Tal vez esto te sirva para abrirla —dijo.
Graham cogió el clavo y lo introdujo por la cerradura. Luego, con un rápido y fuerte giro, hizo saltar la cerradura. Mientras los cinco hermanos observaban, conteniendo el aliento, Graham levantó la tapa.
—¡Son botones! —exclamaron los niños, con voz lastimosa.
La caja estaba llena de botones de todas clases. Grandes, pequeños, de cobre, de madera…
—Seguramente es la colección de mi abuela —murmuró Graham—. Y deben subastarse. Los llevaremos abajo.
—Cuanto me gustaría tenerlos —murmuró Pam.
Pete pensó que ante todo debían comprobar si el tesoro estaba escondido entre aquellos botones. Graham volcó el contenido de la caja en el suelo, sin que cayera otra cosa más que botones. Luego de meterlos de nuevo en la caja, el chico llevó ésta al porche.
Pero la subasta ya había terminado y la gente se marchaba. Graham explicó al subastador cómo había encontrado los botones y le preguntó qué debía hacer con ellos. A Pam le gustaría tenerlos…
El señor Howe sonrió y dijo:
—Yo os diré lo que se puede hacer. Supongamos que celebramos una subasta privada. Si alguno no tiene dinero, puede ofrecer algún objeto de su propiedad como pago.
—Yo te doy un chicle por los botones —anunció, risueña, Sue, sacando una barrita de goma de mascar de su bolsillo.
Pete y Ricky no deseaban para nada la caja de botones, de modo que no hicieron oferta, pero Holly dijo en voz muy alta:
—Yo doy un pirulí.
¡Pobre Pam!… No se le ocurría nada que ofrecer para que el subastador pudiera tenerla en cuenta. Lo único que tenía…
—Yo ofrezco una carta del destino —dijo, tímidamente, llevándose la mano al bolsillo—. La saqué en una máquina parlante. Y es una carta de muy buena suerte.
El señor Howe estalló en risotadas. Cuando al fin se calmó, dijo:
—¡A la una, a las dos, y a las tres! Los botones quedan para la niña con la carta de la fortuna. —Mientras Pam le entregaba la carta él añadió—: No me irá mal un poco de buena suerte, así que me quedo yo la carta y pondré veinticinco centavos por ella.
Y según hablaba se inclinó sobre el libro de ventas y anotó la operación que acababa de hacer.
—¿Ha ganado usted mucho dinero para Graham? —le preguntó Holly.
—¿Para Graham? —preguntó el señor Howe con extrañeza—. La subasta se ha hecho para sufragar las deudas del señor Stone.
El joven Graham explicó quién era y dijo que acababa de llegar a Shoreham. El señor Howe, que vivía algo lejos de la ciudad, no sabía nada del testamento del señor Stone y nada pudo decir al chico.
—Iré a la ciudad para ver al abogado del abuelo o a alguien que me pueda decir cómo están las cosas.
El señor Howe se ofreció a acompañarle.
—Voy a ir a la ciudad dentro de unos minutos —dijo.
Mientras él recogía las cosas, los niños fueron con Graham a donde estaban los señores Hollister. Pam enseñó a su madre la caja de botones.
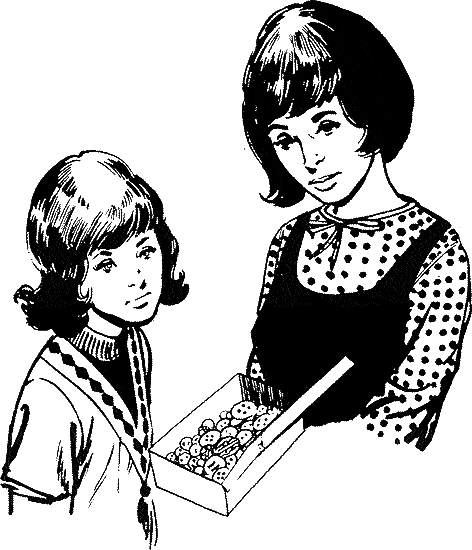
—Pero ¡muchos son antiguos y muy interesantes! —comentó la señora Hollister—. Algunos pertenecen a los uniformes que se llevaban durante la guerra civil. No deben usarse para jugar, Pam. Pueden convertirse en pendientes muy bonitos.
—Entonces, he hecho un buen negocio —contestó, riendo, la hija.
—No cabe duda.
Mientras esperaban a que el subastador estuviera listo para llevarse a Graham a la ciudad, Pete hizo más preguntas al muchacho.
—Trabajo en una granja donde crían caballos —dijo Graham.
—Debe de ser divertido —opinó Pam.
—Sí. Lo es. Criamos caballos apalaches… La misma raza que el caballito que habéis comprado. Son animales muy inteligentes y les entrenamos para que trabajen en el circo.
—Entonces, ¿eres un domador de caballos? —inquirió Pete, admirado.
—Algo así. Me gusta cabalgar, especialmente en los apalaches. Son muy buenos caballos.
—¿Y cómo les han salido esas «pupas» a los pobrecitos? —preguntó, de improviso, Sue.
Graham y los demás rieron, divertidos. Después, el nieto del anciano señor Stone explicó a la pequeña que los caballos manchados, como los apalaches, habían sido utilizados mucho en la China antigua.
—Pero nuestro caballo no tiene los ojos de «raya» como los chinos —dijo Holly, poco convencida.
Esta ocurrencia hizo que los demás volvieran a reír. Entonces Graham empezó a contar la historia de los hermosos caballos apalaches.
—Los antiguos chinos les llamaban Caballos Celestes. Y eran los favoritos del Emperador.
—¿Y cómo llegaron a América? —quiso saber Pam.
Graham explicó que los primeros caballos de aquella raza habían sido llevados a México por los españoles. Eso ocurrió muchos años antes de que se empezasen las verdaderas exploraciones.
—Los indios los criaban y se encariñaron con ellos, apreciando su inteligencia y resistencia. Eran muy rápidos y, al mismo tiempo, muy suaves y afables.
Graham añadió que la tribu Nez Percé, de Idaho, había criado cientos de aquellos caballos.
—¡Qué interesante! —comentó la señora Hollister—. ¿Dónde está el rancho ganadero en que trabajas, Graham?
El chico contestó que se encontraba lejos de allí, al sur, en una región donde había muchos ranchos ganaderos.
—Y tendré que volver allí pronto —dijo—. Trabajo para un hombre muy bueno. Él cuenta únicamente conmigo para su trabajo, y no quiero tenerle solo demasiado tiempo.
Ahora el subastador ya estaba preparado para marchar. Se había metido en su coche y lo conducía por el camino del jardín. Graham empezó a despedirse de los Hollister. Después de cuchichear unas palabras con su marido, la señora Hollister dijo:
—Nos encantaría que vinieses a cenar y pasases la noche en nuestra casa, Graham.
—Gracias, señora Hollister. Me alegra su invitación. En cuanto atienda esos asuntos en la ciudad, iré a su casa.
La madre de los Hollister dio a Graham la dirección de su casa. Luego, Graham entró en el coche del señor Howe y saludó a todos con la mano.
—Hasta luego.
Los Hollister también le dijeron adiós, antes de ir a instalarse en su furgoneta. Al llegar a casa, el señor Hollister descargó el caballo de balancín. Los dos muchachos llevaron el resto de los objetos que habían adquirido en la subasta para dejarlos en la sala. Muy emocionadas, Pam y Holly entraron con la caja de botones.
—Vamos —dijo Pam a su hermana—. Usaremos el banco de carpintero de papá para hacer algunos pendientes.
Las dos niñas corrieron al sótano, donde Pam guardaba unas pequeñas herramientas, especiales para joyería, que le había regalado la señora Ruth Thomas, una prima de su madre.
Ricky y Sue, entre tanto, habían abierto la puerta del garaje para ir a jugar con su burrito negro. Ricky sacó a «Domingo» al jardín, montó sobre él a Sue y les llevó a dar varias vueltas por el patio. Sue se echaba hacia delante y hacia atrás una y otra vez, para ver si «Domingo» hacía lo mismo que el caballito de madera.
—¡Qué pena! Me parece que éste no es un caballo «apache» —dijo al fin la chiquitina, con un suspiro.
—¿Sabes cómo podemos hacer que lo sea? —replicó Ricky, con los ojillos relucientes.
—¿Cómo?
Ricky bajó a su hermanita del burro y le dijo algo al oído.
—Eso, eso. Hay que hacerlo «in siguida» —aplaudió Sue, dando saltitos.
Entre los dos volvieron a llevar a «Domingo» al garaje y cerraron las puertas. De un estante bajó Ricky un bote de pintura de los de su padre. Mientras levantaba la tapa, el pecoso se lamentó:
—Qué rabia. No tenemos Brocha.
—Podemos usar un palo —propuso Sue, agachándose a coger uno del suelo.
—Claro. Eso valdrá.
Mientras se efectuaban todos estos preparativos, «Domingo» estaba en su pesebre, con las orejas muy tiesas y la cabeza vuelta, para mirar por encima del lomo a los dos niños, como si pensara: ¿qué está pasando aquí?
—Lo estamos preparando todo para pintarte, «Domingo», guapito, y que seas un caballo «apache» —explicó Sue, entre risillas, al animal.
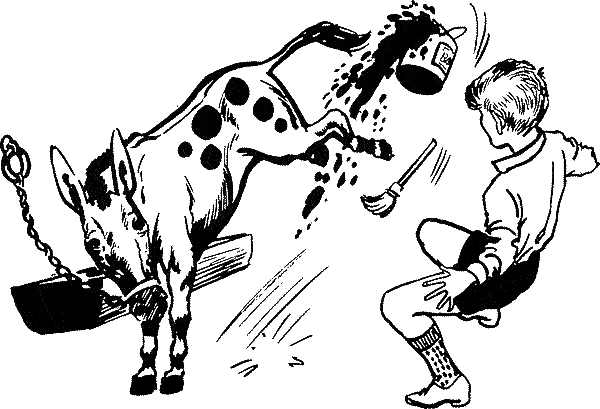
Ricky metió el palo en la pintura y empezó a pintar algunos manchones en el flanco del burro. A «Domingo» esto no le gustó ni un poco. Muy nervioso, empezó a moverse ahora hacia un lado, luego hacia el otro, intentando evitar que le rozase el palo.
—¡Vamos, «Domingo»! ¡Estate quieto, a ver si podemos pintarte unas manchitas! —ordenó Ricky, muy serio.
Pero cuanto más pintaba Ricky, mayor era la indignación del burro. Hasta que, al fin, el animal dio una gran coz. Sus cascos chocaron con el bote de pintura y lo hicieron volar por los aires.
—¡Cuidado, Ricky! —gritó la pequeña.
Pero su hermano ya no tuvo tiempo de apartarse. ¡Y el bote de pintura cayó boca abajo, sobre su rojiza cabeza!