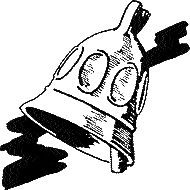
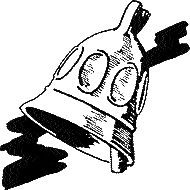
Sue rodó como una pelota por los peldaños de la vieja casa de campo y llegó a la planta baja produciendo un gran estrépito.
—¡Huuuy! —lloriqueó—. ¡Estoy herida!
Joey Brill, el chico que hizo caer a Sue, pasó corriendo junto a ella y se alejó de la casa, sin detenerse a ayudarle para que se levantase, ni decirle que sentía lo ocurrido.
Los gritos de Sue llegaron a oídos de los demás hermanos, que seguían arriba. También la señora Hollister corrió a ver qué había sucedido. Afortunadamente, Sue sólo se había levantado la piel del codo y la rodilla. La señora Hollister dijo que salía a buscar el botiquín a la furgoneta. Cuando se enteraron de lo que había hecho Joey, todos se indignaron y Pete dijo al oído del pecoso que pensaba dar una lección al chicazo.
—Yo te ayudaré —se ofreció Ricky.
Cuando los dos chicos se alejaban, Holly les dio alcance y dijo que había oído lo que planeaban. Los tres hermanos se abrieron paso entre la multitud hasta el lugar en que ahora se encontraba Joey.
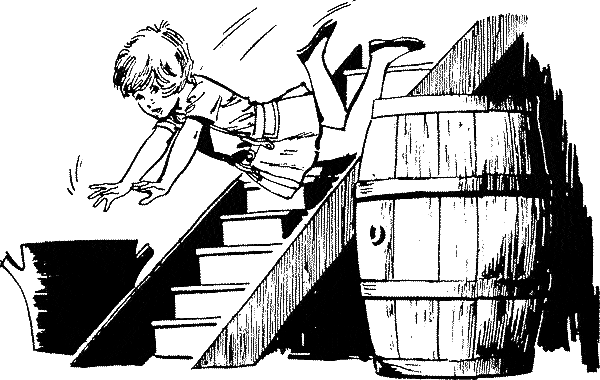
—¡No creas que puedes hacer daño a mi hermana pequeña y quedarte tan tranquilo! —gritó Pete, enfurecido.
—Yo no he hecho nada —contestó Joey, arrugando el ceño—. Ella tropezó y se cayó por las escaleras.
—¡Tú la empujaste, Joey! —insistió Pete.
—Por lo menos, pudiste pedirle perdón —añadió Holly.
Pero Joey no estaba dispuesto a confesar su falta. Siguió insistiendo en que todo había ocurrido por casualidad, y los Hollister acabaron admitiendo que podían estar equivocados.
—De todos modos, que no vuelva a pasar otra cosa así —advirtió Pete, cuando él y sus hermanos se disponían a alejarse.
—Volverá a pasar, si yo quiero —dijo Joey, propinando a Pete un puñetazo en las costillas, cuando pasó por su lado.
Pete se volvió rápidamente y golpeó al chicazo en el pecho. La señora Brill llegó entonces corriendo.
—¡Mucho cuidado con pegar a mi hijo! —gritó.
—Él me golpeó primero —protestó Pete.
—¿Por qué no os vais de aquí, chicos, y dejáis de molestar a mi hijo? —gruñó el padre de Joey.
—¡Qué frescura! —comentó Holly, mientras los tres se dirigían al lugar en que estaban sus padres esperando a que empezase la subasta.
Sue, con la rodilla y el codo vendados, se había secado las lágrimas y sonreía nuevamente. Holly empezó a explicar lo que había ocurrido con Joey Brill, pero en ese momento la maza del subastador llamó la atención de la multitud.
—Todo cuanto hay en esta casa —gritó el hombre— será vendido hoy. Pujen alto o pujen bajo, pero pujen por todos estos valiosos artículos.
Todo el mundo se agolpó en el porche. El señor Howe se inclinó para coger del suelo una vieja cazuela de cobre que colocó sobre la mesa.
—Aquí tienen una pieza realmente antigua —dijo, golpeteando con la maza en el objeto de cobre—. ¿Quién empieza a ofrecer?
—Un dólar —dijo una voz.
—Dos dólares —ofreció otra.
—¡Yo daré tres! —gritó el señor Hollister.
—¿Quién ha dicho que da cuatro dólares? —preguntó el subastador—. Es una verdadera antigüedad.
Alguien ofreció los cuatro dólares, mientras la señora Hollister cuchicheaba con su marido:
—Me gustaría tenerla para ponerla en la repisa de la chimenea, John.
—Papaíto, cómprala —suplicó Pam—. ¡Es muy linda!
—Yo la usaré como un tambor —resolvió Ricky.
—¡Cinco dólares! —gritó el señor Hollister.
El señor Howe hizo repicar su maza, pidiendo que se siguiera pujando, pero nadie ofreció más. Entonces dijo a voces:
—¿Quién da más? Una… ¿Quién da más? Dos… ¿Quién da más? Tres. La cazuela es para este caballero, por cinco dólares.
—¡Canastos! —exclamó Ricky, acercándose a pagar los cinco dólares para recoger el artículo—. Mamá podrá hacer un montón de sopa en esta cazolota.
La gente se echó a reír al oír al pequeño.
Continuó la subasta. Se vendieron mesas, sillas, lámparas viejas, pero el señor y la señora Hollister no tenían interés en esas cosas. Tampoco a Pete y Ricky les llamaba la atención nada de lo que había y se alejaron para seguir buscando el caballo de balancín.
Al cabo de un rato, el señor Howe levantó en alto una campanilla de las que antes se usaban para llamar a la familia a comer.
—¿Cuánto van a ofrecerme por esto? —preguntó, sacudiendo la campanilla, que en seguida produjo un sonido profundo y musical.
—Mamá, eso es lo que tú necesitas para llamar a comer a los felices Hollister —dijo Holly. Y abriendo su mano, contempló la moneda de veinticinco centavos que llevaba. Oprimió la mano de su madre y decidió:
—Creo que voy a pujar.
Reuniendo fuerzas para que su voz resultara lo bastante potente, gritó:
—¡Doy veinticinco centavos por esa campanilla!
Los presentes rieron de buena gana, porque sabían que la campana valía mucho más.
—Ofrecen veinticinco centavos —gritó el subastador—. ¿Ofrece alguien un dólar?
Pero a las personas mayores les había hecho tanta gracia la ocurrencia de Holly que nadie ofreció ni un centavo más.
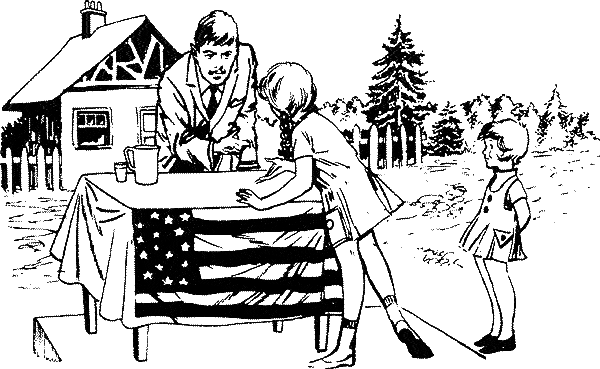
—¿Quién da más? Una… ¿Quién da más? Dos… ¿Quién da más? Tres… Queda para la niñita por veinticinco centavos —dijo el señor Howe, sonriendo, mientras Holly se acercaba a recoger la campanilla.
Al regresar a su sitio, Holly tuvo que pasar junto a Joey Brill, que masculló:
—¿Te crees muy lista, por haber comprado la campanilla tan barata?
Holly irguió dignamente la cabeza y echó hacia atrás sus trencitas, pero no contestó. Cuando llegó junto a su familia, Pete y Ricky ya habían vuelto y todos rodearon a Holly para admirar la campanilla.
—Déjame verla otra vez pidió el pecoso, al tiempo que hacía resonar el badajo.
—¡No hagas eso! —pidió Pam—. Todavía están subastando.
—No podemos encontrar el caballo de balancín que citaba el periódico —dijo Pete—. Hemos estado buscándolo.
Ricky, arrugando el entrecejo, preguntó:
—¿Lo habrá comprado Joey antes de que empezase la subasta?
—Eso no estaría bien —repuso Pam—. Vamos a buscar otra vez. Puede haberse quedado escondido debajo de alguna cosa.
Los cinco hermanos caminaron lentamente junto a la multitud estacionada, examinando todo lo que aún quedaba para vender. Varios muebles de mimbre estaban apilados unos sobre otros y Pete los fue separando y dejando sobre la hierba, para cerciorarse de que el caballito no había quedado oculto, debajo.
—A lo mejor el caballito se ha ido galopando —reflexionó Sue.
—Tiene que estar en alguna parte —declaró Ricky, impaciente.
—Puede que todo haya sido una equivocación del periódico —se le ocurrió pensar a Pete.
Y estaba ya a punto de decir a sus hermanos que debían dejar de buscar, cuando Pam se fijó en una alfombra larga y estrecha, de las que se usan para escaleras, que se había dejado de cualquier manera en el suelo. La niña se acercó allí, corriendo, y al tocar la raída alfombra gritó:
—¡Mirad! Debajo hay algo.
Entre Ricky y Pete apartaron la alfombra y al momento apareció la cabeza de madera de un caballito.
—¡Zambomba! —exclamó Pete—. Alguien quería esconderlo.
Al mirar a su alrededor, Pete vio a lo lejos a Joey Brill.
—Apostaría algo a que ha sido él —dijo el mayor de los Hollister.
Rápidamente los niños dejaron al descubierto todo el viejo caballo de juguete. Efectivamente, era de balancín y tenía unos cinco palmos de largo. El sillín del animal quedaba a unos setenta centímetros del suelo.
—Es estupendo —se admiró Ricky, observando que el caballo estaba en muy buenas condiciones.
Parte del cuerpo del caballo estaba recubierto con manchas negras de distintos tamaños. El penacho y el rabo, hechos con verdaderas crines de caballo, parecían de un caballo de carne y hueso.
—Este caballito tiene viruela —anunció Sue, mirando con inquietud las manchas negras—. ¡Pobrecín, está malito!
—Eso no es viruela —rió Pam—. Esas manchas sirven para conocer qué clase de caballo es.
—¿Y qué clase de caballo es? —quiso saber Sue.
Pam tuvo que confesar que no lo sabía.
—Yo lo «saberé» ahora mismo —afirmó Sue, y corrió junto a su padre para describirle con toda minuciosidad las características del animal.
—Seguramente será la imitación de un caballo apalache —dijo el señor Hollister—. Pero tendría que verlo para estar seguro.
—Gracias, papá —contestó la pequeña, antes de marcharse a donde estaban todavía sus hermanos—. Es un caballo «apache» —les notificó—. Quiero montar un ratito.
Pam creyó preferible que, antes, subiera al sillín uno de los mayores, para asegurarse de que el juguete no era peligroso para la pequeñita. Como el animal resultaba bastante grande para sostener a un chico de siete años, se eligió a Ricky para que lo probase. Apoyó un pie en el estribo y se instaló a horcajadas sobre el caballo.
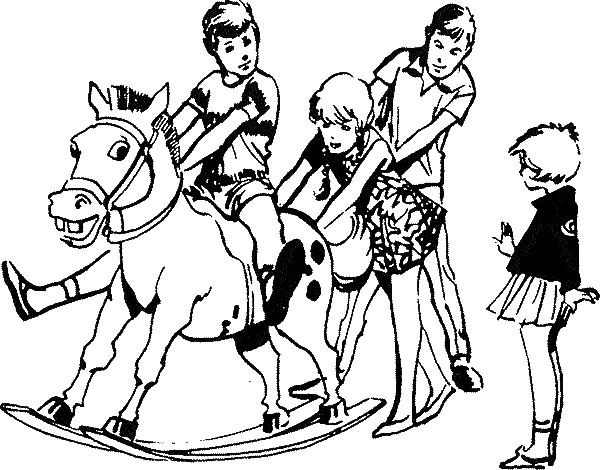
—Pero ¡si es una verdadera silla del oeste! —exclamó el pequeño con entusiasmo, empezando a balancearse en el juguete—. ¡Yuuupi! ¡Cabalga, vaquero!
—¿Podré montar un ratito? —preguntó Holly.
—Claro —le repuso Pam—. Pero deja que Ricky esté un poco más.
—Yo quiero montar —anunció la voz de Joey Brill, que llegó a toda prisa y se colocó delante del caballo—. ¡Fuera! Ya has cabalgado bastante, Ricky. Ahora me toca a mí.
—Nada de eso —gruñó Ricky, balanceándose cada vez más de prisa.
—Deja en paz a Ricky —aconsejó Pete al chicazo—. A ti te tocará después de todos nosotros.
—Eso es lo que os creéis —contestó Joey, amenazador—. En cuanto acabe tu hermano, me montaré yo.
—¡Fuera, fuera! —ordenó Ricky—. El caballo te va a morder.
—No se te ocurra… ¡Huy!
Joey dejó escapar un grito, cuando los cascos del caballo le golpearon la espinilla. El chico se dobló por la cintura, se asió una pierna con las dos manos y empezó a saltar a la pata coja, gritando de dolor.
—Lo siento, pero ya te dije que no te acercases —dijo el pecoso, dándose cuenta de que Joey se había hecho daño de verdad.
Pero Joey daba tales alaridos que la subasta se interrumpió por unos momentos, y todos se volvieron a ver qué sucedía.
—Él ha hecho que el caballo me diese una coz —lloriqueó el chico, mirando a todo el mundo—. Yo quería montar un rato y él no me dejaba.
Sin hacerle caso, Ricky desmontó para dejar el puesto a Sue. Pero, antes de que la pequeñita hubiera podido subir, se acercó el subastador.
—Esto es un valioso objeto antiguo —dijo—. Si los niños se pelean, subidos en él, el caballo puede romperse. ¡Dejadlo! ¡Dejadlo! Yo solucionaré el asunto definitivamente.
El señor Howe tomó el caballo y lo llevó a la sala de subasta. Los Hollister le siguieron y fueron a situarse junto a sus padres.
—¿Qué dan por este espléndido caballo de juguete? —preguntó a gritos el señor Howe.
Pam se volvió inmediatamente a su madre y cuchicheó:
—Pete y yo tenemos diez dólares entre los dos. Nos gustaría comprarle el caballo a Sue.
—Me parece muy bien —contestó la madre—. Haz una puja pequeña.
—¿He oído una oferta? —preguntó el subastador.
—¡Dos dólares! —gritó Joey Brill, levantando una mano para llamar la atención.
—¡Tres! —dijo Pam.
Otras personas también pujaron, hasta que la oferta llegó a ocho dólares. Entonces Joey, con voz sonora, hizo saber:
—Yo doy nueve por el caballo.
—¡Qué lástima! —murmuró Pam al oído de Pete—. Sólo tenemos diez dólares. ¿Seguimos pujando?
—Claro que sí.
—¡Diez dólares! —dijo Pam, en voz alta.
Reinó el silencio por unos momentos. Joey Brill miró a los Hollister con ojos encendidos. Luego dijo algo en voz baja a sus padres y en seguida, con una mueca, gritó:
—¡Once dólares!
—¿Qué vamos a hacer ahora? —murmuró Pam, entristecida. Y se volvió a su padre, preguntando—: Papá, ¿tú crees…?
Aún no había tenido tiempo la niña de acabar la pregunta, cuando el subastador vociferó:
—¡Dan once dólares! ¿Hay quién dé más? Una… ¿Hay quién dé más? Dos…