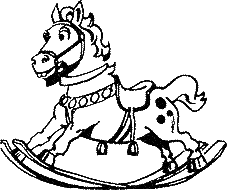
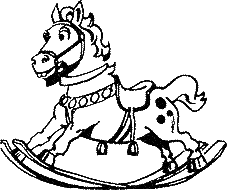
—Se acabaron los profesores y los libros —dijo Ricky, alegremente—. ¿Quieres pasarme las fresas, Holly?
—Ahí tienes —contestó Holly, la niña de seis años, con el pelo recogido en trenzas, pasando un gran frutero de gruesas fresas a su pelirrojo hermano—. Pero siento que la escuela haya terminado.
Mientras echaba varias fresas en su plato de harina cocida con leche, Ricky, de siete años, declaró:
—A mí también me gusta la escuela, pero… ¡piensa en todo el tiempo que tendremos para nuestras aventuras este verano!
—¡Y para aclarar misterios! —dijo Pam, la hermanita mayor, que tenía diez años y el cabello oscuro, y era una gran detective.
—Hablando de misterios —intervino el padre— ¿os gustaría ir a la subasta de la granja del viejo señor Stone?
—¿La casa encantada? —preguntó Pete, que tenía doce años, los ojos azules y el cabello cortado a cepillo.
El señor Hollister sonrió al contestar:
—Así es como la llaman.
Otra persona esbozó una sonrisa. Era la señora Hollister, delgada, guapa, de ojos azules, que dijo al muchachito:
—La llamen como la llamen, Pete, la casa no está encantada. Ninguna casa lo está.
—A lo mejor el granero sí —opinó, con su graciosa vocecilla, la chiquitina Sue, de cuatro años, la menor de los cinco hermanos Hollister.
—Ni siquiera el granero —contestó la madre, inclinándose para secar una gota de leche que bailaba en la barbilla de Sue.
—¿Cuál es el misterio, papá? —preguntó Pete.
El alto y atlético señor Hollister respondió:
—Corren rumores de que algo de gran valor está escondido entre las reliquias de la casa. Parece que nadie sabe de qué se trata, y el anciano señor Stone, que vivió allí y murió el mes pasado, no dijo a nadie su secreto.
—Puede que sus parientes lo sepan —opinó Pam.
—Su único pariente es un nieto huérfano y nadie por aquí sabe dónde está ese chico —explicó el padre.
—¡Vamos en seguida a la granja, para resolver el misterio! —propuso Ricky, entusiasmado.
—¡Ahora mismo! —concordó Sue—. No hemos «tinido» ninguna «ventura» desde el misterio del carnaval.
La pequeña se refería al misterio que entre todos habían aclarado en el colegio, hacía un tiempo.
—Hoy no —rió el señor Hollister—. La subasta empieza mañana a las diez. Por cierto, que el periódico de hoy publicará una lista de todas las cosas que van a ser vendidas.
El señor Hollister se levantó de la mesa, se despidió de su esposa y sus hijas con un beso y de los chicos con una palmada en la espalda, y salió hacia el Centro Comercial, un almacén que poseía en el centro de Shoreham, la ciudad donde vivía la familia. El Centro Comercial era una combinación de ferretería, artículos deportivos y juguetería. Los niños estaban entusiasmados con la tienda y muchas veces iban allí para ayudar.
Aquel día estuvieron una buena parte de la mañana entretenidos con su perro pastor «Zip». Luego jugaron al salto de la rana en el jardín de su espaciosa y linda casa, a orillas del Lago de los Pinos. Pero después que Sue, al montar como a caballo en la espalda de Ricky, se cayó de cabeza, hubo que dar por terminado el juego.
Todos los niños esperaron, muy nerviosos, a que llegase el periódico de la tarde. Este periódico se llamaba «El Águila», y se lo llevaban todos los días hasta el porche de su casa. Los Hollister estaban deseando leer la lista de objetos que se subastarían al día siguiente.
—¡Ahí viene! —exclamó, de pronto, Holly y salió corriendo para tomarle el periódico al repartidor.
Todos sus hermanos la rodearon, mientras Holly buscaba la noticia de la subasta.
—¡Ya lo veo! —notificó la niña.
Debajo del título «SUBASTA MAÑANA A LAS DIEZ EN LA GRANJA STONE», Pam señaló una larga lista, impresa en letra pequeña, de artículos que iban a ser vendidos. Entre ellos había maquinaria de granja, cazuelas, sartenes, sillas, mesas, un reloj, una batidora para manteca, una cafetera de cobre, una campana y otros muchos artículos raros. Fueron los ojos de Ricky los que descubrieron algo de verdadero interés.
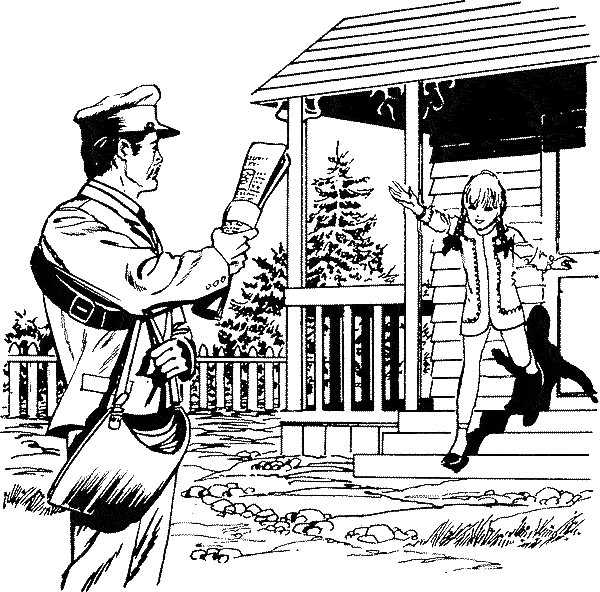
—¡Mirad! —exclamó—. Un caballo de balancín.
—¿Un caballo de balancín para ti? —dijo, burlona, Pam.
Ricky movió de un lado a otro la cabeza y luego, para que Sue no pudiera oírles, cuchicheó al oído de su hermana mayor:
—A lo mejor podemos conseguirlo para Sue.
Ya entonces, la pequeñita se había cansado de mirar el periódico y se marchaba a jugar con su cubo para la arena.
—¡Claro! Sería maravilloso poder comprarle el caballito a Sue —dijo Pam.
—Lo malo es —murmuró Ricky, poniéndose mohíno—, que no tengo dinero.
El pecosillo Ricky no solía conservar mucho tiempo la calderilla que le daban o se ganaba, porque todo lo gastaba en helados, pelotas u otros caprichos. Pero Pam era todo lo contrario.
—Yo tengo un poco ahorrado —dijo—. Y Pete también. A lo mejor, entre los dos tenemos bastante para comprar el caballito a Sue. De todos modos, probaremos.
Cuando habló de esto con Pete, el muchachito se mostró dispuesto a ayudar. Los Hollister eran una familia feliz, que se divertía mucho y todos disfrutaban cuando podían ayudar a los demás. Por eso la gente solía llamarles los Felices Hollister.
Mientras Pam iba a llevarle el periódico a su madre, Ricky puso a Holly al corriente del secreto.
—Promete no decírselo a Sue.
—Promesa de indio honrado —repuso, muy seria, Holly.
Ricky se rascó la cabeza, pensativo, y declaró:
—Pero creo que debemos decírselo a alguien.
Holly estuvo de acuerdo en que aquél era un secreto demasiado importante para no decírselo a algunos de sus amigos; por lo tanto, ella y Ricky se escabulleron hasta la casa de Jeff y Ann Hunter. Jeff, un niño morenito, de ocho años, estaba en el jardín de su casa, hablando con un chico mayor que iba montado en bicicleta.
—¡Canastos! —se lamentó el pecoso—. Ahí está Joey Brill.
Joey era un chico más alto y ancho que Pete, aunque los dos tenían la misma edad. Tantas veces había hecho malas jugarretas a los hermanos Hollister, desde que se trasladarán a Shoreham, que los cinco niños evitaban siempre tratar con él.
—¡Eh, Ricky, Holly! —llamó Jeff, al ver a sus amigos—. ¿Vais mañana a la subasta de la casa encantada?
—¡Claro que sí! —contestó Ricky, sonriente.
—Y compraremos algo especial —añadió Holly.
—¿Qué? —preguntó, en seguida, Joey.
—Es un secreto —dijo Holly, con una risilla.
—Vosotros, los Hollister, me tenéis harto —masculló Joey—. Siempre andáis con un secreto, un misterio, y cosas parecidas. ¡Os creéis muy importantes, pero no lo sois!
En aquel momento, Ann Hunter salió por un lateral de la casa. Ann era una niña de diez años, muy bonita, con hoyuelos en las mejillas y el cabello negro y ensortijado.
—¿Quién tiene un secreto? —preguntó, riendo y mirando a unos y otros.
—Los tontos de los Hollister dicen que tienen uno, pero no es verdad —declaró Joey.
—¡Pues sí lo tenemos! —insistió Holly, recalcando sus palabras con un indignado zapateo.
—Si lo tenéis, ¿qué es? A ver, ¿qué es? —preguntó el camorrista, provocador.
—¡Es un caballo! —gritó Ricky, sin poder contenerse.
—¡Ah! Entonces ya lo sé. El caballo de balancín. Lo he visto en la sala de subastas —dijo el chicazo—. Mala suerte para vosotros, porque ese caballo voy a comprarlo yo.
—No le creáis —dijo Ann—. Joey tendrá que pujar, como todo el mundo, y el caballo se lo llevará el que más ofrezca.
—¿De verdad? ¡Ya veréis!
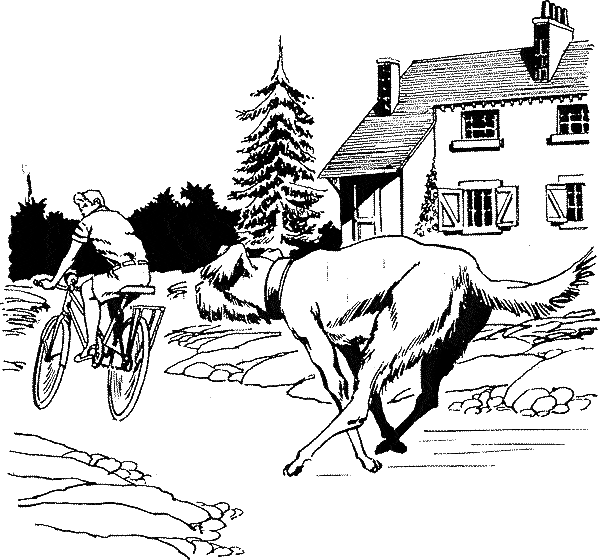
Mientras decía esto, Joey se inclinó y tiró de una de las trenzas de Holly.
—¡Ayy!
—¡Estate quieto! —ordenó Ricky.
—Oblígame tú —le retó el camorrista, dando al pecoso un empellón y haciéndole caer de espaldas.
En ese momento, el fiel perro pastor de los Hollister llegó corriendo. Al notar que algo ocurría, «Zip» gruñó a Joey. El camorrista saltó inmediatamente sobre el sillín de su bicicleta y se alejó.
—Siento que Joey estuviera aquí y os haya molestado —dijo Ann, pasando un brazo por los hombros de Holly.
Aunque era más amiga de Pam, Ann tenía mucho cariño a Holly.
—No es culpa tuya —contestó Holly—. Oye, ¿tú crees que Joey se quedará con el caballo?
—Todo el mundo tendrá las mismas posibilidades —la tranquilizó Ann—. No te preocupes.
Pero Holly estuvo preocupada hasta que llegó la hora de la subasta, a la mañana siguiente. A las diez menos cuarto toda la familia Hollister se instalaba en la furgoneta, dejando a «Zip» de guardián de la casa, y a «Domingo», el burro, en el pesebre del garaje.
El señor Hollister condujo la furgoneta a través de la ciudad y luego por las afueras, en donde se encontraba la granja Stone. Una vez allí aparcó y la familia cruzó el césped, hasta la vieja casa. Otras muchas personas habían llegado ya.
Todos los artículos que iban a ser subastados estaban desperdigados por el destartalado porche y por la hierba. De pie, en una pequeña tarima, se encontraba el señor Howe, el subastador, un hombre bajito y de mejillas encarnadas, que llevaba un sombrero de fieltro caído hacia la nuca. En la mano sostenía un mazo. A cada ratito, metía la otra mano en el bolsillo, sacaba un gran reloj de oro y lo miraba atentamente.
—Sin duda, el señor Howe dará principio a la subasta a las diez en punto —comentó la señora Hollister con una risilla, mientras iba ojeando los objetos en venta.
También sus hijos miraban, pero el caballo de balancín que anunciaran en el periódico no aparecía por ninguna parte.
—Puede que esté dentro de la casa —opinó Ricky—. ¡Vamos a mirar!
El pecoso abrió la marcha y sus hermanos le siguieron. ¡Qué olor a moho y humedad!
—Esto es muy tenebroso —dijo Ricky, mirando a las niñas y aparentando estremecerse. Luego, sonrió respondiendo—: Vayamos arriba.
Los cinco hermanos subieron las rechinantes escaleras, de las que había sido quitada la alfombra. Al llegar al primer piso, cada uno se metió en una habitación distinta. Sue, algo asustada, se quedó junto a las escaleras, esperándoles.
De repente, de un armario del vestíbulo salió un chico, corriendo y gritando:
—¡Eeeh!
El chico dio un salto y tropezó con Sue, que perdió el equilibrio. ¡La pobrecilla Sue dio un grito y rodó escaleras abajo!