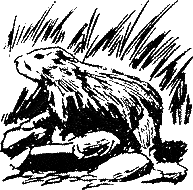
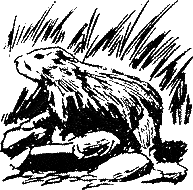
Cuando al cabo de un rato abrió los ojos, Pete no supo lo que le había sucedido. Luego, el dolor que sentía en la nuca le recordó el inesperado golpe que le había hecho caer.
Con mucha precaución se sentó y vio que estaba entre las altas hierbas del borde del Camino del Molino Viejo.
«¡Zambomba! ¿Cómo habré llegado aquí?» —se preguntó.
Lo último que recordaba era haber estado bajo un árbol, cerca del molino. ¿Le habría trasladado alguien hasta el lateral del camino?
Pete se puso en pie, algo tambaleante, y miró a su alrededor. Estaba a poca distancia de las viejas ruinas. No se veía a nadie.
Supuso que le habría caído algún tablón desde uno de los árboles.
«He debido de quedar atontado y he andado hasta aquí sin darme cuenta, hasta caer desmayado».
Recordando que Pam estaría preocupada, al no verle llegar, Pete se dirigió a la casa de la señora Álamo. Ya le estaba desapareciendo el dolor de la nuca cuando llegó a la puerta y tocó la campanilla.
Fue Pam quien salió a abrir. En cuanto vio a su hermano, la niña supo que algo le había ocurrido. En aquel momento llegó la señora Álamo al vestíbulo y exclamó:
—¡Cielo santo! ¡Estás blanco como una sábana, muchacho!
Cuando Pete explicó lo que le había sucedido, la señora Álamo le apoyó una mano en la frente.
—¿Tienes fiebre? —preguntó.
—No. Estoy bien. Gracias. ¿Han encontrado la colcha de la amistad?
—No. Aún no —respondió Pam—. Estamos buscando por los armarios del piso bajo.
—Sí. Está aquí. En alguna parte —dijo la señora Álamo—. Si pudiera recordar dónde…
—Nos explicó usted que tiene baúles en el desván —le recordó Pam.
La gruesa señora Álamo titubeó.
—Sí… Pero esperaba no tener que subir las escaleras…
—Es que tenemos que encontrar esa colcha. ¡Por favor, señora Álamo! —suplicó Pete.
—No podemos perder tiempo —insistió Pam.
—Está bien —se avino la mujer—. Venid conmigo.
Cogiéndose con fuerza al pasamanos, empezó a subir las escaleras. Mientras seguían a la gruesa señora, Pete y Pam se miraron, preocupados. A aquellas horas, los obreros seguramente estarían volando el puente.
Por fin, la señora Álamo llegó a lo alto de las estrechas escaleras de la buhardilla. Sus pasos resonaban ruidosamente en el suelo de madera, mientras la gruesa dama cruzaba una gran habitación, atestada de mueble y baúles.
—Aquí guardo mis colchas —dijo la señora Álamo, respirando fatigosamente. Se inclinó y tiró hacia arriba de la tapa de uno de los baúles—. Es curioso. No creí que estuviera cerrado con llave. Pero tal vez lo cerré —admitió, suspirando—. Tendré que bajar a buscar la llave.
Pete rezongó para sus adentros y pidió en voz alta:
—Permita que probemos a abrirlos, señora Álamo.
En seguida, Pam y él tiraron con fuerza de la tapa del baúl. Con un crujido, la tapa se abrió. Pete abrió el segundo baúl. Los dos estaban llenos, hasta arriba, de colchas.
A la señora Álamo le brillaron los ojos de alegría.
—Niños, cada una de estas colchas tiene una historia —dijo—. En cuanto recobre el aliento, os las iré contando.
«Pues no acabaremos nunca», pensó Pam, aterrada.
Y añadió, en voz alta:
—Señora Álamo, ¿por qué no se sienta y descansa? Ya nos hablará de las colchas otro día.
—Sois muy comprensivos —dijo la robusta dama, que sacudió el polvo de una mecedora y se sentó en ella.
Mientras la mecedora crujía, al balancearse, Pete y Pam se entretuvieron examinando las colchas. Cuando sacaron la última del segundo baúl estaban sofocados, manchados de polvo y desanimados. En ninguna parte habían encontrado la firma de Paciencia Jones.
Muy desilusionados, los dos hermanos volvieron a dejar las colchas en el baúl.
—Por favor, señora Álamo, ¿quiere pensar si tiene colchas en alguna otra parte? —pidió Pam.
La señora interrumpió su vaivén en la mecedora y arrugó la frente. Al fin dijo:
—No. No puedo acordarme de otra parte.
Mientras la señora hablaba, Pete había estado mirando por la ventana, hacia el Camino del Molino Viejo. De pronto exclamó:
—¡Pam! ¡Mira! ¡De prisa!
La niña se acercó, corriendo.
Bajando por el camino que llegaba hasta el puente cubierto, se veía una camioneta de recogida de escombros. En un lateral se leía: «Ciudad de Foxboro».
—¡Ahí va el equipo de demolición! —exclamó Pete—. ¡Van a volar el puente ahora mismo!
—Si pudiéramos evitarlo…
—Puede que si les explicásemos que estamos buscando a toda prisa la colcha, esperasen un poco más —dijo Pete.
—No creo que valga de mucho —declaró la señora Álamo.
—Tampoco lo creo yo —respondió Pete, corriendo hacia la puerta—, pero voy a intentarlo.
Un momento después el chico hacía crujir las escaleras. Pam dio las gracias por su ayuda a la señora Álamo y corrió junto a su hermano. Pero, en su prisa, dio un resbalón y cayó rodando varios peldaños.
Durante unos minutos a Pam le dolió tanto el tobillo que tuvo que apretar los puños para no llorar. Cuando al fin se levantó y quedó apoyada sobre una pierna, al pie de la escalera, la señora Álamo llegó, caminando a bandazos.
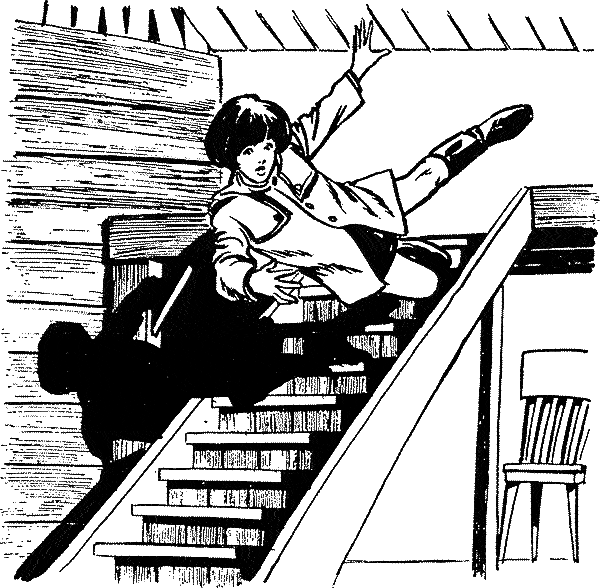
—¿Estás herida, hijita? —preguntó, asustada.
—Me he torcido el tobillo —repuso Pam, al tiempo que se apoyaba con precaución sobre el pie herido, comprobando que podía soportar el peso de su cuerpo.
—Ven y échate a descansar —dijo la señora Álamo, empujando a la niña hacia una habitación que se encontraba en frente de las escaleras.
—No, no. Gracias. Quiero ir con Pete. No será nada.
Pero la señora no le hizo caso y la condujo hasta una cama de hierro, cubierta con una colcha azul.
—Ahora te acuestas aquí, hasta que te sientas mejor —dijo, amablemente, al tiempo que levantaba la colcha de la cama.
Cuando estaba a punto de contestar, Pam se contuvo. El forro de la colcha estaba formado por muchas piezas.
—¡Es una colcha de la amistad! —exclamó y, cojeando, se acercó a la cama.
¡Precisamente en una esquina, con la tinta un poco descolorida, se leía la firma de Paciencia Jones!
—¡Lo hemos encontrado! —gritó la niña—. ¡Señora Álamo, debo llevar esto a Pete ahora mismo!
—Está bien —asintió la señora.
Antes de que pudiera decir nada más, Pam había quitado la colcha y se alejaba, cojeando, al tiempo que murmuraba las gracias y decía adiós.
Al salir de la casa ya estaba Pam muy mejorada de su torcedura y pudo correr colina abajo. Pero no se veía a Pete por ninguna parte.
«Ya debe de haber llegado junto a esos hombres», pensó.
Al dar la vuelta en la curva del camino vio a su hermano, hablando con tres obreros.
—¡Pete! ¡Está aquí! —gritó, corriendo hacia ellos.
Unos momentos después, explicaba, sin aliento, todo lo ocurrido.
El capataz era un hombre fornido, de cabello color zanahoria y risueños ojos azules.
—Me gustaría ayudaros, jovencitos —dijo—. Pero tengo órdenes de colocar cargas de dinamita en el puente y eso es lo que estamos haciendo.
—¡Tanto como hemos trabajado para salvarlo! —dijo Pam, a quien sin querer, se le llenaron los ojos de lágrimas—. ¿No querría usted telefonear y decir que hemos encontrado la firma?
El capataz se ablandó.
—Está bien. Veremos lo que dicen.
Fue a la camioneta, cogió el «walkie-talkie» que estaba sobre el asiento, y habló a través del mismo, durante un rato. Cuando se volvió a los niños estaba sonriendo.
—Muy bien, princesita —dijo a Pam—. Se me ha ordenado que os lleve a ti y a la colcha a la oficina del ingeniero, en el Ayuntamiento. Creo que al viejo puente aún le queda algo de vida.
—A mí no vas a necesitarme —dijo Pete a su hermana—. Y tengo algo que hacer en casa de la señora Álamo.
El capataz ayudó a Pam a subir al asiento delantero y los demás hombres se acomodaron detrás. Durante un trecho, Pete corrió tras el vehículo, que se dirigía a la ciudad. Al llegar a casa de la señora Álamo, encontró a esta última en el jardín de la parte posterior.
—¿Qué ha sucedido? —preguntó la señora a Pete.
Después de explicárselo todo, Pete pidió permiso para volver a mirar dentro del granero.
—A lo mejor puedo encontrar alguna pista de los hombres que estuvieron aquí —dijo.
La señora estuvo observando, mientras Pete rebuscaba entre la paja y los pesebres, sin encontrar nada. Luego, en un rincón, descubrió una gran caja de cartón. Estaba abierta y dejaba a la vista algunos vestidos.
—Pero ¡si son ropas que yo tenía intención de dar para beneficencia! Alguien las ha sacado fuera —masculló la señora.
—Puede que esos dos forasteros las sacasen para tumbarse encima.
Mientras Pete decía aquello, la señora Álamo remiró los vestidos.
—No puedo asegurar que falte alguno. —De repente, una mirada de sospecha asomó a su rostro—. Esto me recuerda que sí hay algo que falta. ¡Unas cuantas herramientas han desaparecido!
Condujo a Pete hasta un cobertizo que había junto al granero y le mostró la hilera de herramientas que había sobre el banco de carpintero.
—¿Qué es lo que se han llevado? —preguntó Pete.
—Una broca, un escoplo y la sierra.
Pete miró a su alrededor y pudo ver una hilera de botes en una estantería. Uno de los botes de en medio también había desaparecido.
—Sí —asintió la señora—. Ha desaparecido también el bote de goma laca y algunos pinceles.
—Lo mejor será que informe usted de esto a la policía —dijo Pete. Y cuando se disponía a marchar, aún comentó—: ¿Para qué necesitarían esos hombres pinceles y goma laca?
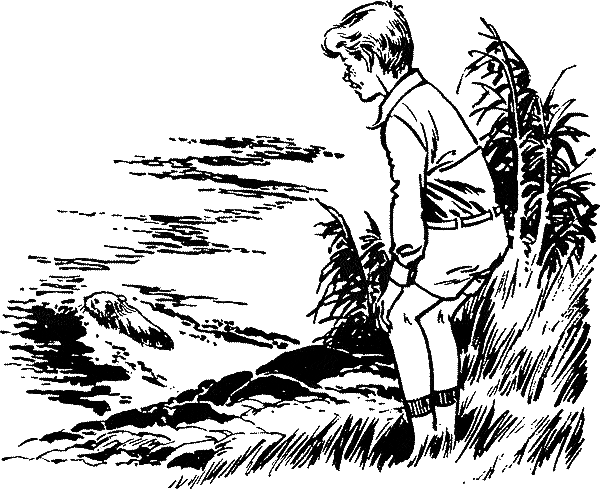
Mientras regresaba al motel, Pete seguía haciéndose aquella misma pregunta. Cuando pasaba por el molino oyó, repentinamente, un ruido entre las altas hierbas, cerca del agua. Pete se detuvo en seco, con el corazón latiéndole fuertemente. Un momento más tarde oía un chapoteó y veía un cuerpecillo marrón que se alejaba de la orilla.
«¡Un castor! ¡Carambola! Sí que estoy nervioso».
Pete apretó el paso y cruzó el viejo puente. Con un suspiro de alivio salió al otro lado y subió a toda prisa por la colina.
Cerca de la guarida de las marmotas vio la caja de cartón que Ricky y Holly habían dejado. Dentro había comida, pero los animalitos se habían marchado.
Estaba Pete preguntándose qué habría sido de ellos, cuando oyó un ligero campanilleo. Un momento después, una pequeña marmota sacaba la cabeza por el agujero del nido subterráneo. En su boca llevaba un billete de diez dólares.