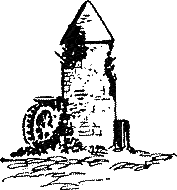
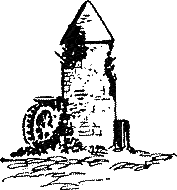
Sonaron fuertes gritos cuando Pete, Pam, Ricky e Indy quedaron completamente salpicados de lodo.
—¡Para, Holly! —gritó Pete, apartándose a toda prisa de las ruedas posteriores.
—¡Quita el pie del acelerador! —vociferó Indy.
Las ruedas suspendieron sus giros en el fango, y Holly salió de la furgoneta y acudió junto a los otros.
—Lo siento… No he podido evitarlo —dijo, deteniéndose en seco, sorprendida por lo que estaba viendo.
¡Qué curioso espectáculo ofrecían a la luz de los potentes faros los otros cuatro, completamente salpicados de lodo!
—Te advertí que oprimieses el acelerador suavemente —dijo Indy.
—Ya lo sé —contestó Holly con una vocecita muy tímida—. Pero me resbaló el pie. Lo siento.
Pero, a pesar de que procuraba hablar muy seria, los labios se le entreabrieron en una sonrisa y no tardó en soltar una carcajada.
—¡Canastos! ¡No tiene gracia! —rezongó Ricky.
—¡Huuuy! ¡Si pudierais veros!
Holly reía de tan buena gana que se le saltaron las lágrimas. Los cuatro enlodados se miraron entre sí y Pete no tardó en soltar una risilla. Pocos segundos después, todos reían a carcajadas. Cuando pudieron dominarse y se dispusieron a probar de nuevo, Pam dijo:
—Esta vez yo oprimiré el acelerador.
Los otros empujaron y, por fin, el coche salió del fango. A los pocos minutos volvían a estar camino del motel.
—Vaya. Ese barro ha hecho que se me quede la cara acartonada. No puedo mover las cejas.
Holly prorrumpió en risillas al decir:
—A lo mejor te vuelves guapísimo. Algunas señoras van al salón de belleza a ponerse mascarillas de lodo.
Al llegar al motel, vieron luz en la habitación de Emmy. Ricky fue el primero en salir del coche.
Sue y Emmy estaban sentadas en la cama. La pequeñita levantó la cabeza y, al ver una cara embadurnada, que la miraba, dio un grito y se abrazó a Emmy, cerrando los ojos.
—¡Dios mío! —exclamó Emmy, mirando hacia la puerta—. ¿Qué ha sucedido?
—Ha sido culpa de Holly —contestó Ricky—. Pero lo ha hecho sin querer.
Cuando los demás entraron, Sue los contempló a todos, desde detrás de la falda de Emmy. Pero cuando oyó contar lo ocurrido, la pequeñita rió de buena gana. También Emmy prorrumpió en carcajadas.
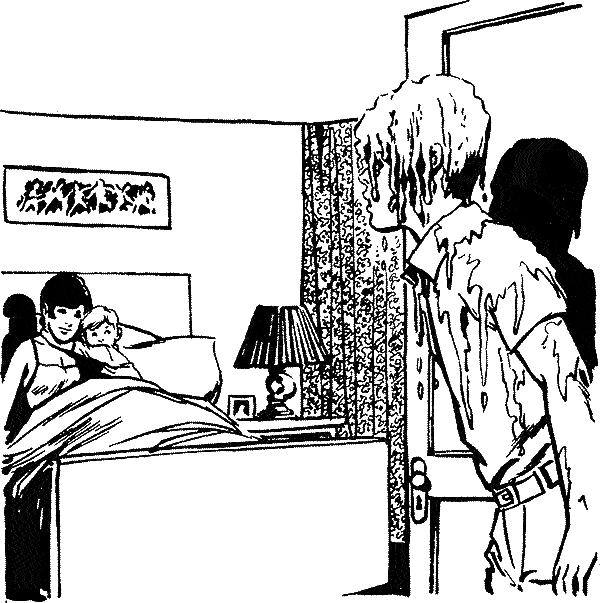
—Bien. Tendréis que limpiaros de arriba abajo —dijo, luego, sacudiendo la cabeza—. ¡Ya veo que mañana vamos a tener un largo día de lavado!
Al día siguiente, cuando terminaron de desayunar, Pete e Indy decidieron ir a llevar la talla india al museo.
—Yo me quedo a jugar en el jardín —decidió Ricky.
—Yo ayudaré a Emmy a lavar las ropas sucias de barro.
—Yo también —dijo Holly—. Hay una lavadora que funciona con monedas, en el motel. Será muy divertido.
Antes de que Emmy pudiera decir nada, se abrió la puerta de la cafetería y por ella entró Zuzu.
—Hola —saludó alegremente—. He venido a jugar con vosotros.
Bajo un brazo llevaba Zuzu una caja de zapatos y, en la otra, una larga tablilla. Viendo que Pam se quedaba indecisa, Emmy dijo:
—Yo me encargaré de la ropa. Podéis marcharos y llevaros a Sue con vosotras.
—Podemos dibujar —propuso Zuzu, abriendo la caja de zapatos, para que vieran que la llevaba llena de lápices.
Mientras Pete e Indy iban a buscar la furgoneta, las niñas y Ricky salieron al jardín del motel. Ricky empezó a jugar con los aparatos gimnásticos, y las niñas se sentaron a dibujar en una mesita.
Durante un rato, Pam contempló cómo Zuzu coloreaba sus dibujos. Por fin decidió hacerle preguntas sobre los ladrones que la niña asegurara haber visto en el molino.
«Al fin y al cabo —pensó Pam—, puede que dijera la verdad».
Pero, antes de que Pam hubiera podido decir nada, Holly miró el papel de Zuzu y preguntó:
—¿Qué es eso?
—Es mi hada madrina —afirmó la pequeña—. Va montada en un caballo blanco.
—Vamos, Zuzu —dijo Holly en tono de sabihonda—. Yo sé que no tienes ninguna hada madrina.
—Sí. Sí la tengo. A veces mi hada madrina me lleva a pasear, en su caballo blanco, a la luz de la luna.
Al oír aquello, Pam decidió que no merecía la pena preguntar nada a aquella pequeña sobre los ladrones.
«Seguramente todo fueron imaginaciones suyas» —pensó la mayor de las hermanas Hollister.
—¡Canastos, Zuzu! ¡Qué mentira tan gorda! —exclamó Ricky.
—Es una verdad verdadera —aseguró la pequeña.
Ricky, que se estaba columpiando en las anillas, declaró:
—¡Nadie tiene un hada madrina!
—¡Pues yo sí!
—Hagamos un concurso —propuso Pam, deseando impedir una discusión—. A ver quién dibuja la vaca más bonita.
Durante cinco minutos, las niñas estuvieron quietas, muy atareadas. De pronto, Pam dijo:
—Ya terminó el tiempo. Ahora hay que votar.
Resultó que el papel de Sue no tenía más que una cerca encarnada.
—Tú no entras en el concurso —protestó Holly—. Tenías que haber dibujado una vaca.
—He dibujado doce —declaró, tranquilamente, la pequeña.
—¿Dónde están? —preguntó Holly, atónita.
—Dentro del corral. ¿Verdad que he ganado?
Las demás se echaron a reír y todas votaron por el dibujo de Sue.
—Muy bien. Ahí está el premio —dijo Pam, sacando una bolsita de caramelos de menta del bolsillo. Dio dos a Sue y los demás los repartió entre todos.
El resto de la mañana lo pasaron jugando, muy felices. Al mediodía, Emmy les llamó para comer.
—Zuzu —dijo—, he telefoneado a tu mamá para que te deje comer con nosotras en la cafetería. Pero tienes que ir a casa en cuanto terminemos.
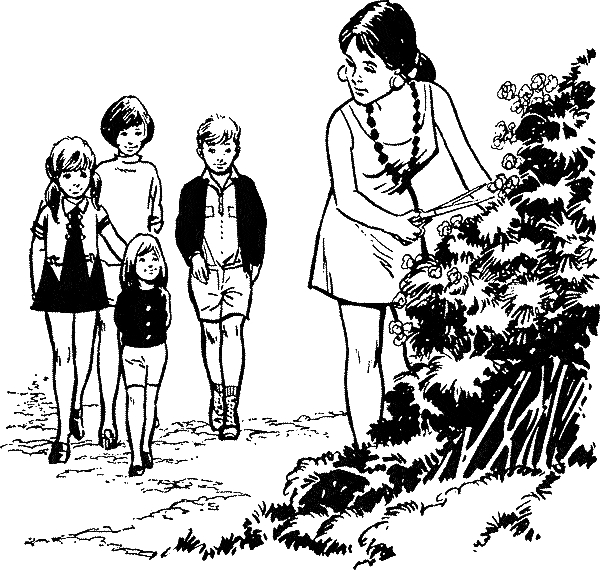
Cuando acabaron, Emmy dio permiso a Pam, Holly y Ricky para que fuesen al museo. Por el camino dejaron a Zuzu en su casa. La señora Culver estaba en el jardín, cortando unas flores.
—¿Lo has pasado bien? —preguntó a su hija.
—Sí —contestó la pequeña, que después de dar las gracias a los Hollister, se alejó hacia el fondo del jardín.
—¿Os ha contado Azuba alguna de sus fantasías? —preguntó a los otros la señora Culver.
—Sí —respondió Ricky—. Ha hablado de su hada madrina.
La señora se mostró preocupada.
—Me lo temía. Es que una de nuestras vecinas tiene un coche deportivo, blanco. Hace unas noches se llevó a Azuba a pasear con ella. Y de eso ha sacado Azuba la historia de su hada madrina.
—Tiene mucha imaginación —dijo Pam—. Puede que, cuando sea mayor, se dedique a escribir.
—Es posible —dijo la madre—. Pero antes tendrá que hacerse cargo de que hay diferencia entre la realidad y las historias. Ahora nunca se sabe cuándo creerla y cuándo no.
Después de decir adiós a la señora Culver, los Hollister se dirigieron al museo. Cuando llegaron a la Posada de la Diligencia, vieron su furgoneta aparcada ante ella.
Dentro estaba «Parche», en su lugar acostumbrado. Pero ni Indy ni Pete se Encontraban allí. Cuando salían, casi tropezaron con el señor Marshall, que entraba. Él les dijo que Indy y Pete habían comido en su compañía.
—Vuestro hermano ha ido a la vieja iglesia, a ver cómo siguen las marmotas —dijo, alegremente, el director del museo—. En cuanto a Indy, anda buscando un rifle similar al que llevaba el indio de madera.
—¿Uno de verdad? —preguntó Ricky.
—Indy piensa que puede utilizar uno como modelo para hacer otro de madera. Ha pensado que quizá a vosotros os gustará tallar ese arma para el indio.
—¡Sería estupendo! —exclamó el pelirrojo—. Yo…
Le interrumpió el timbrazo del teléfono.
—Perdonad —dijo el señor Marshall, acudiendo a contestar.
Mientras escuchaba, su rostro fue perdiendo toda expresión de alegría. Al cabo de unos momentos se despidió y colgó, despacio. Luego se volvió a los niños y dijo, suspirando:
—Me temo que éste es el fin del puente.
—¡No! —exclamó Pam—. ¿Es que van a volarlo?
El señor Marshall asintió:
—Hice una solicitud al alcalde y al ingeniero, pero el consejo ha votado que sea destruido.
—Es terrible —declaró Holly—. Nosotros que esperábamos que usted pudiera convencerles…
—¿Cuándo van a hacerlo? —preguntó Ricky.
—El ingeniero está reclutando un grupo de trabajo —replicó el director.
—¡Pero tiene que existir una manera de salvar el puente! —exclamó Pam—. Si les ofreciese pagar algo para que lo dejasen…
El señor Marshall dijo que no con la cabeza.
—Ya probé eso. No ha servido de nada. Lo lamentable es que, mientras el testamento no se legalice, nadie puede asegurar a quién pertenece el puente. Como no hay duda de que no pertenece al museo, yo no tengo autoridad para impedir nada.
—Pero puede ocurrir que el testamento sea bueno y pueda usted comprar el puente —dijo Pam—. Nosotras sabemos en dónde puede haber una colcha de la amistad que perteneció a Paciencia Jones.
—Y puede que lleve la firma de esa señora —añadió Holly.
—Vamos —dijo Pam a los otros—. Tenemos que ir ahora mismo a ver a la señora Álamo.
—Puede que Indy quiera llevamos en la furgoneta —insinuó Holly.
—Vamos a tardar mucho tiempo en encontrarle —objetó Ricky—. ¿No hay algún atajo? —preguntó al señor Marshall.
El director del museo pareció sorprendido, pero contestó que podían subir hasta la iglesia y bajar por la colina de detrás.
—Así llegaréis al puente cubierto. Habrá un par de embarcaciones en el río y en una de ellas seguramente os cruzarán a la otra orilla. Si no es así, podéis cruzar el puente grande y llegaréis al Camino del Molino Viejo.
Los niños se marcharon inmediatamente de la Posada de la Diligencia y subieron por la colina, todavía muy fangosa. Cuando llegaron a la iglesia, vieron a Pete entretenido junto a la caja en que estaban las marmotas.
—¡De prisa! —llamó el hermano mayor—. ¡Las marmotas se marchan! Voy a seguirlas.
Los demás se acercaron, jadeando, y contaron a su hermano lo que ocurría con el puente.
—¡Zambomba! Tenemos que ir a ver a la señora Álamo tan de prisa como podamos —dijo Pete.
—Mirad. Las marmotas se van en esa dirección —observó Ricky, señalando a la marmota madre, que avanzaba hacia los matorrales, seguida de sus hijos.
Al bajar por la ladera, Pete y Pam adelantaron a los hermanos pequeños y a los animalitos.
—¡Eh! —gritó Holly—. ¡Esperad!
Pete y Pam se detuvieron y miraron atrás. La marmota madre se dirigía a un agujero de la ladera.
—¡Está entrando! —notificó Ricky.
La rechoncha hembra inclinó la cabeza y empezó a meterse por el orificio. Pero no tardó en detenerse. Su ancha parte posterior quedaba fuera. La marmota no tardó en salir completamente. Volvió a intentar meterse una vez más, pero tuvo que volver a salir.
—¡No puede meterse! —dijo Holly.
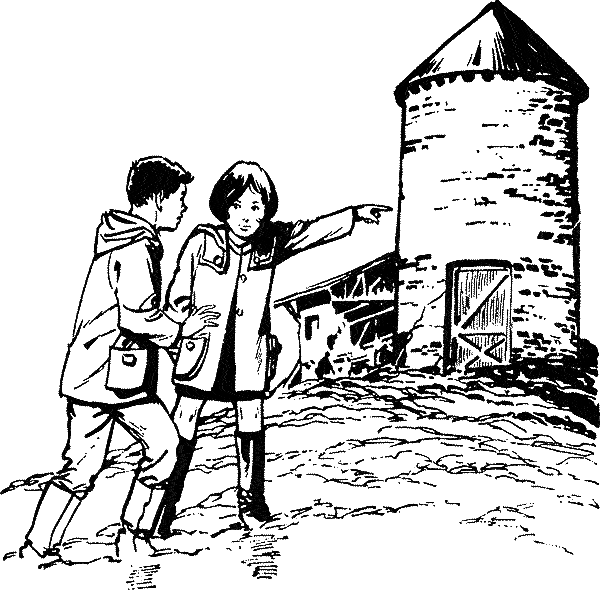
—Puede que haya otro animal en su guarida —dijo Pam.
Las marmotitas pequeñas se habían acurrucado juntas y observaban a su madre.
—Ahora no tienen casa —comentó Holly, muy triste, dirigiéndose a Ricky.
—Podemos volver para traerles la caja —propuso el pequeño. Y llamando a Pete y Pam, les dijo—: Seguid vosotros hasta la casa de la señora Álamo.
Los mayores siguieron bajando por la ladera. Cuando llegaron a la orilla del río no había ninguna embarcación a la vista. Los dos hermanos contemplaron el viejo puente.
—¿Nos atrevemos? —murmuró Pete.
—Tardaríamos demasiado en llegar al puente principal —fue la contestación de Pam.
Cruzando los dedos, como deseándose suerte, los dos hermanos echaron a andar por el tambaleante puente. Avanzaban con mucha precaución, conteniendo el aliento, mientras pisaban los viejos tablones. Debajo podían oír el murmullo del río, todavía muy crecido.
Por fin llegaron al otro extremo y salieron a la luz del día. Andando a buena paso, no tardaron en aproximarse al viejo molino. De repente, Pete tiró de la manga de Pam.
—¡Espera! Me parece que he oído algo ahí dentro.
Los dos hermanos se detuvieron a escuchar.
—Ha sido un golpe —cuchicheó Pete—. Voy a echar un vistazo. Tú sigue hasta la casa de la señora Álamo.
Mientras Pam seguía su camino, su hermano avanzó con sigilo junto a la ruinosa pared de piedra. Luego se detuvo junto a un árbol para escuchar. El suelo estaba cubierto por los escombros arrastrados durante la inundación, y Pete vio grandes trozos de madera que habían quedado suspendidos entre el ramaje. Pero no se veía persona alguna.
Un momento más tarde algo alcanzaba con fuerza la nuca de Pete y el muchachito caía al suelo, sin sentido.