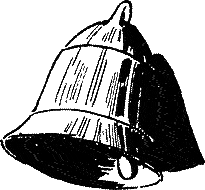
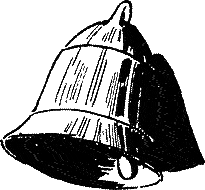
¡Ding! ¡Dong! El sonido repercutió por encima de la tormenta. Los niños escucharon, asustadísimos. ¿Quién podía estar tocando la campana?
—No hay nadie arriba —dijo Emmy, intentando tranquilizar a todos.
—¡Sí, sí hay! —afirmó Ricky—. ¿Cómo iba a sonar la campana, si no hubiera nadie?
—¿Será que uno de los ladrones está escondido en el campanario? —se le ocurrió decir a Holly.
—Si fuera así, ¿para qué iba a tocar la campana, indicándonos dónde está? —razonó Pam.
Por la imaginación de los niños pasaron infinidad de explicaciones para aquellas extrañas campanadas. Quizá los ladrones estaban intentando apartar la atención de Indy y el señor Marshall, que podían andar buscando por otro edificio. O uno de los ladrones estaba herido y quería pedir ayuda…
—Creo que tendríamos que investigar —dijo Pete, valerosamente—. Yo subo al campanario.
—Y yo —resolvió Pam.
Tanto Ricky como Holly exclamaron:
—¡También yo!
Pero Emmy decidió que con dos detectives habría suficiente.
—Tened cuidado —aconsejó a Pam y Pete, entregándoles la linterna.
Mientras ella acunaba a Sue en sus brazos, Pete y Pam salieron al pórtico y empezaron a subir unas escaleras de hierro que llegaban al campanario. Los dos avanzaban rápidamente en la oscuridad. Pete abría la marcha. Cuando la mano del muchachito tocó la plataforma del campanario, con la otra mano encendió Pete la linterna y el haz luminoso inundó todo el área. No se veía a nadie.
—¡Parece imposible! —exclamó Pete, subiendo al descansillo y ayudando a Pam a que subiera a su lado.
—Por lo menos, no era ninguno de los ladrones —dijo Pam, con un escalofrío—. Pero ¿quién tocaba la campana?
Pete enfocó la luz por encima de sus cabezas. Allí estaba la gran campana, de la que pendía una gruesa cuerda. Y junto a ella se veía el extremo de un largo tablón que había quedado desprendido a causa del huracán. A cada furioso embate del viento, el tablero golpeaba la campana.
—¡Zambomba! ¡Cuánto me alegra que sólo sea eso! —dijo Pete.
El muchachito volvió junto a las escalerillas y llamó a los demás, para decirles lo que sucedía. Estaba a punto de descender, cuando Pam se le acercó y le agarró por un brazo.
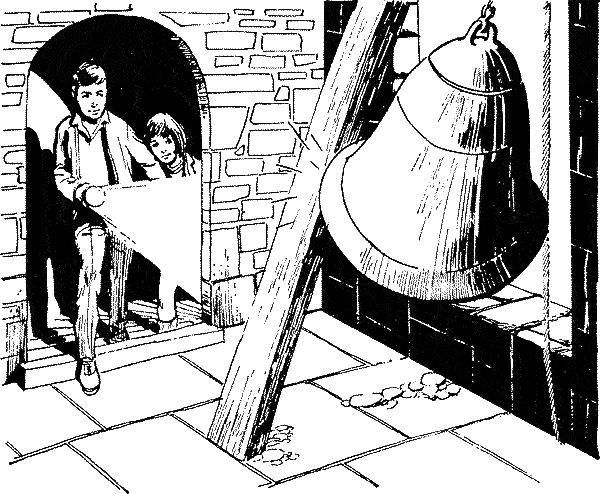
—¡Espera! —pidió.
—¿Qué pasa?
Pam se había acercado a una ventanita que daba a los terrenos del museo.
—La Posada de la Diligencia… —murmuró la niña—. ¿Ves la luz?
A través de la espesa lluvia, Pete pudo ver un resplandor amarillento que se movió en la entrada de la Posada.
—Puede que esté allí. Indy con el señor Marshall.
—Tienes razón —admitió Pam—. Creo que estoy muy nerviosa. Vamos abajo.
Pete ayudó a su hermana a bajar las escaleritas. Los dos hermanos volvieron a acostarse y, como estaban muy fatigados, no tardaron en quedar dormidos. Cuando despertaron, a la mañana siguiente, había pasado la tormenta, pero Indy no había regresado.
—El pobre debe de haber estado trabajando toda la noche —dijo Pam, desperezándose y bostezando—. Pero ahora ya podríamos regresar al motel.
Ricky fue el primero en salir. Pero volvió a entrar dos veces más de prisa de lo que había salido.
—¡Inundado! —fue todo lo que dijo al principio—. ¡Mirad! ¡Hay agua por todas partes!
Seguidos por «Negrito», los viajeros corrieron a la puerta. Casi no podían creer lo que estaban viendo. Sólo las zonas altas de los terrenos del museo quedaron por encima del nivel del agua. Y parecían islas en medio de un gran lago. La iglesia y la furgoneta estaban rodeadas de agua.
—¿Qué ha pasado? —exclamó Pam—. ¿Dónde estarán Indy y el señor Marshall? ¡Oh, Dios mío!
Pete corrió a tomar su transistor y lo conectó. En seguida volvió con los demás, que escucharon atentamente.
—¡Una gran desgracia! ¡Todo el área de Foxboro está cubierta por las aguas!…
Mientras el locutor hablaba, se oyó el zumbido de un motor. Por la parte posterior de la iglesia llegó una lancha motora en la que iban dos policías.
—¿Están todos bien? —gritaron los oficiales.
—Sí. Pero ¿dónde están Indy Roades y el señor Marshall? —preguntó Emmy.
—Los dos han estado ayudándonos en las operaciones de salvamento, toda la noche —respondió uno de los policías. Aconsejó a Emmy y a los Hollister que continuaran en donde estaban hasta que bajasen las aguas—. Este trecho no tardará en secarse. Tenga —añadió, ofreciendo un paquete—. Son bocadillos y leche en envases de cartulina.
—Gracias —dijo Pam.
Y todos saludaron a los policías, que continuaron su viaje calle abajo, ahora entre grandes cantidades de agua. A distancia, los niños pudieron contemplar otras lanchas de rescate, que iban y venían, salvando a las gentes de las casas inundadas.
—Me alegro de que nuestro motel esté en terreno alto —comentó Pete—. De lo contrario, lo que llevamos en las maletas habría quedado hecho una pena.
Los cinco Hollister echaron una ojeada alrededor de su pequeña isla y pudieron comprobar que el agua ya empezaba a descender. Cuando pasó cerca una madera larga, flotante, Pete se aproximó a recogerla. Escritas en el tablón leyó las siguientes palabras:
PELIGRO. NO SE DEBE PASAR
¡Era el mismo letrero que habían visto sobre el puente cubierto!
—Mira, Pam. Seguro que el puente ha quedado destruido —se lamentó Pete.
—Ya se ha quedado el señor Marshall sin él, para su museo —comentó, con tristeza, Pam.
—Claro. Seguro que a estas horas la corriente lo ha arrastrado muchos kilómetros río abajo —dijo Pete, sacudiendo la cabeza.
En aquel momento, «Negrito» empezó a ladrar, mirando unos matorrales cercanos a la iglesia. Holly y Sue se acercaron, a ver. Al contemplar lo que el perro había descubierto, prorrumpieron en gritos y exclamaciones de placer.
—¡Venid, venid «in siguida»! —ordenaba Sue.
Entre aquellos matorrales se había cobijado un grupo de animalitos campestres. Había un mapache, dos ardillas listadas, una rechoncha marmota y cinco marmotitas.
—¿No os parecen lindos? —dijo Holly, rebosando ternura, mientras acariciaba uno de los cachorros de marmota.
—Tened cuidado, no sea que la madre os muerda —advirtió Emmy.
—¡Seguro que tienen hambre! —dijo Holly, yendo en busca del paquete de bocadillos.
—Los pobres animales han debido de ser arrastrados hasta aquí por la corriente —opinó Emmy.
Cuando su hermana llegó con los bocadillos, Pam propuso:
—Podemos desayunar juntos.
Cada uno de los hermanos tomó un bocadillo y partió un pedacito para compartirlo con los animalillos extraviados. Todos éstos miraron con ojitos muy abiertos y brillantes a los niños, entre las ramas, pero no se aproximaron. «Negrito» ladraba, muy nervioso, olfateando a la familia de marmotas.
—¡Basta! —le ordenó Pete—. Les estás asustando.
Mientras obligaba al perro a apartarse, Pete se fijó en que una de las marmotas pequeñas tenía una pata torcida e inflamada.
—¡Mirad! —dijo el chico.
—Debe haberse herido mientras se arrastraba, buscando refugio —dijo Emmy.
—Ya sé lo que podemos hacer. He aprendido algo de socorrismo —dijo Pam, empezando a buscar dos palitos—. Necesito un poco de cuerda.
Al momento Ricky buscó en su bolsillo hasta sacar un trozo de hilo de pesca. Pam lo cogió y, con los dos palitos que había encontrado, entablilló la pata de la marmota. Entonces Holly corrió a la iglesia, recogió la esquila que había adquirido y se la puso alrededor del cuello al animal herido.
—Así le reconoceremos siempre —dijo.
Cuando terminaron de atender al animalito y lo devolvieron junto a su familia, los Hollister les acercaron miguitas de pan, pero las marmotas no las probaban.
—¡Ya sé lo que pasa! —declaró Ricky, corriendo a buscar su cajita de color marrón. Y volvió con los cuentagotas que había comprado—. ¡Ya sabía yo que podrían hacernos falta!
Cada uno de los niños cogió un cuentagotas, lo llenó de leche y alimentó a una de las marmotitas, como dándole un biberón.
Pasado un rato, el mapache y las ardillas se arriesgaron a probar el pan. Un rato después desaparecían de allí. En cambio la marmota madre no se movió. Después de haber tomado la leche, las marmotitas parecieron sentirse más fuertes. Todas empezaron a moverse e ir de un lado a otro, incluso la de la pata entablillada.
—La llamaré «Cojito» —decidió Sue, palmoteando al contemplar a los animalitos.
Era ya media mañana, y lo que parecía una isla alrededor de la iglesia, iba haciéndose más grande, a medida que el agua iba secándose. De repente, los niños olvidaron su interés por los animales, porque les llamó la atención el ruido de otra motora. En ésta llegaban Indy y el señor Marshall, que condujeron directamente a la iglesia, saltaron a tierra y sacaron del agua la motora.
—¿Ha quedado arrancado el puente, señor Marshall? —preguntó en seguida, Pete.
—Todavía no lo sé.
Entre risas y gran alboroto, los niños contaron su espeluznante aventura de la noche, después de que Indy se marchara.
—Y nos asustamos cuando vimos luz en la Posada de la Diligencia —añadió Pam—, hasta que supusimos que eran ustedes los que estaban allí.
Indy y el señor Marshall se miraron, perplejos.
—No estuvimos en la Posada de la Diligencia anoche —dijo el director del museo.
—¡No estuvieron! —exclamó Pete.
—Ni siquiera nos aproximamos —declaró Indy—. Habladnos más sobre esa luz.
Después que Pete y Pam lo explicaron todo, el señor Marshall propuso ir inmediatamente a la Posada. Mirando a través de las aguas, los niños pudieron ver que el edificio había quedado en medio de lo que parecía una pequeña isla, como ocurría con la iglesia.
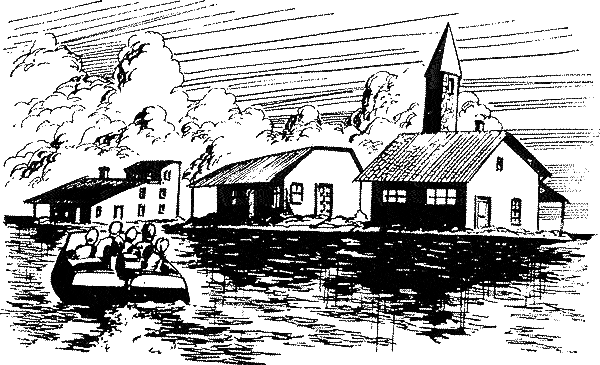
—Sólo hay espacio en la barca para dos de vosotros —dijo Indy.
—Pete, Ricky, id vosotros dos —dijo Pam.
La lancha se abrió camino entre el agua, hasta que su proa se detuvo en el prado delantero de la Posada. Los cuatro saltaron a tierra y corrieron al porche. El señor Marshall escogió una llave de un grupo de ellas que llevaba en el bolsillo, pero ya Ricky había abierto la puerta de par en par.
—¡No estaba cerrada con llave! —dijo el pecoso.
Entraron los cuatro a toda prisa y observaron las dos hileras de indios de madera.
—¡Zambomba! —exclamó Pete, atónito—… ¡Faltan dos indios!
—Teníais razón —dijo el señor Marshall—. Los ladrones estuvieron aquí, anoche.