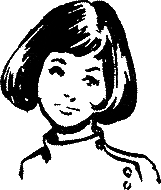
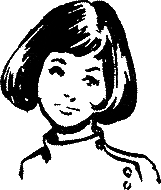
Pam cayó al agua, produciendo un gran chapoteo. Quedó sin respiración, pero en seguida se vio obligada a luchar contra los remolinos de agua. Mientras ella intentaba nadar hasta la orilla, Pete, Wally e Indy atravesaron el puente y corrieron a la orilla del agua, en la oscuridad.
—¡Por aquí, Pam! —gritó Pete, al distinguir la cabeza de su hermana—. ¡Nada hacia aquí y nosotros te agarraremos!
Mientras intentaba, desesperadamente, llegar a la orilla, Pam engulló una gran bocanada de agua y empezó a toser. A pesar de lo mucho que se esforzaba, la fuerte corriente la empujaba río abajo. Los dos chicos e Indy corrían por la orilla, siguiendo a la pobre Pam.
Se les hundían los pies en los trechos pantanosos y daban tropezones con los pedruscos, mientras iban aproximándose al viejo molino.
Detrás de la gran rueda había un remanso. Al ver aquello, Pete gritó:
—¡Procura sujetarte a la rueda, Pam!
El primero en llegar al viejo edificio fue Pete, seguido de cerca por Indy y Wally. El muchachito trepó por una pared de piedra, medio en ruinas, y llegó a lo alto de la rueda. Por fin Pam había llegado a las aguas tranquilas y se agarraba, exhausta, a un lado de la rueda.
—¡Sujétate! Yo iré a buscarte —gritó Pete.
Pero, cuando intentaba descender por las palas de madera, la rueda de molino crujió y dio una repentina sacudida. ¡Pete se vio lanzado de cabeza, junto a su hermana! Pero en seguida salió a flote, rodeó a Pam con un brazo y nadó con ella hasta las aguas vadosas. Juntos se abrieron paso hasta un trecho cubierto de vegetación.
—¿Os habéis herido? —preguntó Indy, mientras ayudaba a la chorreante Pam a subir a la orilla.
Pam contestó, sin aliento:
—No, no…
Sólo se había hecho una desholladura en la rodilla al caer del puente.
—Pero estás muy fatigada —dijo Indy—. Volveremos a casa ahora mismo.
Pidió a los chicos que hiciesen compañía a Pam y él fue a buscar el coche. Indy corrió, en la oscuridad, y pronto los niños oyeron sus pasos veloces en la gravilla del camino. Luego, todo quedó silencioso.
—Este molino tan misterioso me hace sentir cosquilleos en la nuca —cuchicheó Pete, estremeciéndose bajo las ropas empapadas.
—¡Chiist! Me parece que oigo algo —murmuró Pam.
Los tres niños escucharon atentamente. No se oía otra cosa que el susurro de las aguas del río.
—Me pareció que era como un golpe —insistió Pam.
—Puede haber caído algo sobre la rueda —razonó Wally—. Seguramente algo arrastrado por la corriente.
—Éste sería un lugar estupendo para escondite de los ladrones, ¿no os parece? —preguntó Pete, mirando hacia el camino, con el deseo de ver aparecer los faros de la furgoneta.
—A mí me parece un sitio demasiado húmedo —fue la respuesta de Wally, que contemplaba las carcomidas paredes que tenía a su espalda.
—¿Los molinos tienen sótano? —preguntó Pete.
—No tengo ni idea —contestó su amigo—. Mirad, ahí viene Indy.
Dos brillantes faros parpadearon, cegadores, en la oscuridad. Luego la furgoneta estuvo haciendo maniobras hasta conseguir que el haz de sus faros indicase a los niños por dónde podían llegar al camino.
Castañeteando los dientes, Pete y Pam se metieron en la parte trasera del vehículo, mientras Wally se sentaba delante, junto al conductor.
Soplaba un fuerte viento cuando llegaron al motel y Wally bajó.
—¡Hasta mañana! —dijo el chico, marchando a toda prisa hacia su casa.
—Ahora, a daros una ducha caliente, los dos —indicó Indy a los dos hermanos, que estaban tiritando.
Pete y Pam corrieron a sus habitaciones y las encontraron vacías.
«Emmy debe de estar contándoles alguna historia» —pensó Pam, mientras abría el grifo del agua caliente.
Un cuarto de hora después, bien reanimada y seca, con el pijama y la bata puestos, iba a llamar a la puerta de Pete. También él estaba ya arreglado, y juntos fueron a la habitación de Emmy. ¡Qué risas y exclamaciones sonaban dentro!
Cuando Pete abrió la puerta y entró, con Pam, Emmy estaba diciendo:
—¿Sabéis algo de esas ranitas curiosas que se suben a los árboles?
Los niños se quedaron escuchando el aullido del viento, cada vez más fuerte, y luego contestaron que no, con la cabeza.
—Pues yo sé un trabalenguas de unas ranitas —dijo la hermana de Indy—. Primero lo diré lentamente, para que podáis repetirlo conmigo.
Con una sonrisa, Emmy recitó:
«Un rano, ranito reía a una rana,
ésta raneaba, subida en la rama.
La rana corría sobre la arboleda.
El rano, ranito, por la carretera».
Sue, que también iba en pijama, soltó una risilla, dispuesta a empezar. Pero Emmy dijo:
—Aún hay más. Un momento.
«El rano a la rama se quiso subir.
La rana, riendo, le dijo que sí.
Al rano del suelo la rana quería,
por rana de rama, el rano moría».
Emmy recitó el versito una vez más, lentamente, y todos los niños lo repitieron.
—Ahora más de prisa, más de prisa —apremió ella.
El alboroto y las risas que siguieron hicieron que «Negrito» se despertara. Hasta Indy asomó la cabeza por la puerta, sonriendo.
—¿A qué se debe tanta diversión? —preguntó.
—Un rano a la rana se quiso subir —dijo Holly, haciéndose un gran lío.
Empezaron otra vez las risas. Ricky reía tan de buena gana que se revolcó dos veces por la cama de Emmy. Sue fue la primera en dejar de reír. Viéndola suspirar, Emmy la tomó en brazos y la llevó a la habitación de Pam y Holly para meterla en la cama. Sue volvió a suspirar.
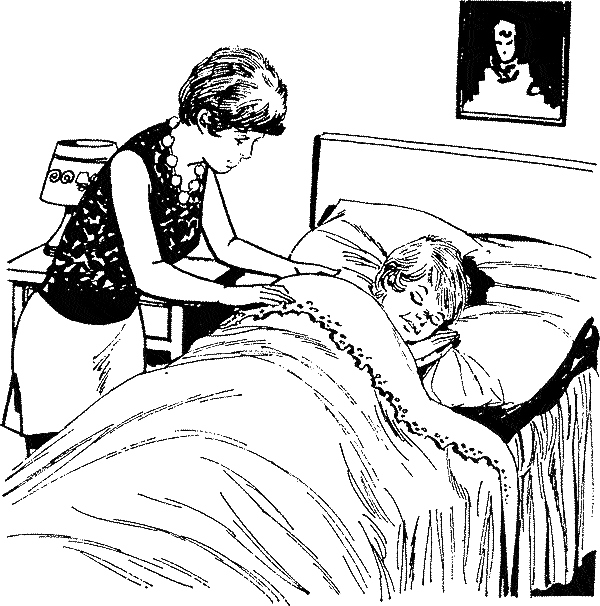
—El rabo del suelo… —murmuró; antes de quedarse dormida.
Cuando Emmy volvió con los demás, Pete, Pam e Indy le contaron sus aventuras.
—¡Cuánto me alegro de que estéis a salvo! —dijo la muchacha, abrazado a Pam.
Aquella noche, el aullido del viento entre los árboles estuvo presente durante todo el sueño de los viajeros. Cuando éstos despertaron, por la mañana, el cielo estaba oscuro y cargado de nubes. Pete conectó el aparato de radio a tiempo de oír decir al meteorólogo que el Huracán Cora estaba, sin duda alguna, camino de Nueva Inglaterra.
El noticiario siguió informando de que las autoridades habían intensificado la búsqueda de los dos ladrones del tren, a los que creían ocultos en el área de Foxboro.
Pete volvió a pensar en el viejo molino, pero acabó diciéndose que la policía ya habría buscado por aquellos parajes.
Durante la hora del desayuno. Emmy y las tres niñas decidieron ir a casa de la señora Álamo, en el Camino del Viejo Molino, para ver si lograban encontrar una colcha de la amistad, con la firma de Paciencia Jones. Pete y Ricky se ofrecieron para encargarse de tomar las medidas del Amigo de los Colonos, mientras Indy visitaba con más detenimiento el Pueblo Pionero.
—«Negrito» puede quedarse aquí, en el motel —propuso Pam.
Después de dar desayuno al perro, las niñas salieron al Camino del Viejo Molino. Emmy iba al volante de la furgoneta. Pam fue indicando el camino y muy pronto se encontraron ante la casa de la señora Álamo. En la parte trasera pudieron ver un cobertizo y un granero.
Emmy y las niñas subieron el tramo de escaleras de madera que llevaban a la puerta de la fachada. Hicieron sonar una campanilla y apareció la señora Álamo.
«Parece cualquier cosa, menos un álamo», pensó Pam.
La señora era casi tan ancha como la puerta. Tenía el cabello muy dorado y lo llevaba recogido en un moño, sujeto por una peineta de carey.
Después que Emmy presentó a las niñas y a sí misma, Pam explicó el motivo de su visita.
—Nos han dicho que usted compró una caja con cosas en desuso, en la subasta de la señorita Jones —dijo—. Querríamos saber si dentro había alguna colcha de la amistad.
—A ver… Dejadme pensar… —dijo la señora, hablando lentamente, mientras Pam contenía la respiración—. Pues…, creo que sí…
—¡Vivaaa! —gritó Holly.
—¿Podríamos verla? ¡Por favor! —suplicó Pam.
—Es que puede llevar un nombre importantísimo —añadió Holly, con aires de persona mayor.
—Dios mío… Es que no sé, exactamente, en dónde puede estar —dijo la señora Álamo—. Pero, entrad.
Mientras les hacía pasar a la sala, explicó que ella coleccionaba colchas antiguas.
—Y tengo en la buhardilla baúles llenos de ellas —añadió, jadeando por el corto trayecto hecho desde la puerta a la sala.
—¿Podríamos mirarlos ahora mismo? —preguntó Pam.
La gordísima señora empezaba a decir que sí, con un cabeceo, cuando, de improviso, exclamó:
—¡No, no! ¡Lo había olvidado!
Pam puso una cara muy larga, sin poder evitarlo. La señora Álamo dijo a los visitantes que tenía que ir a ver a un pariente enfermo, en Foxboro y que, de un momento a otro, tenía que llegar un taxi que iba a llevarla. Les prometió:
—Pero os buscaré esa colcha más tarde.
Desencantadas, Emmy y las niñas Hollister, volvieron a la furgoneta para regresar a la ciudad.
—Vayamos al museo a buscar a los chicos —propuso Holly, y las demás estuvieron de acuerdo.
Pero, al llegar a la Posada de la Diligencia, se encontraron con que entre las figuras de madera únicamente estaba el señor Marshall.
—Los muchachos tomaron las medidas del Amigo de los Colonos y se han marchado a inspeccionar el pueblo. Pero, ya que estáis aquí, ¿por qué no visitáis la Sala Carrusel? —indicó el señor Marshall—. Hay muchos encantadores animalitos de viejos tiovivos. Está en el tercer piso.
Mientras subían las escaleras de madera, Holly, con cara muy hosca, dijo:
—Apostaría algo a que Pete y Ricky se están divirtiendo más que nosotras.
En aquel preciso momento sus hermanos se hallaban en la herrería del pueblo. Al salir se encontraron con el señor Marshall.
—Os he estado buscando —dijo el hombre—. ¿Queréis hacerme un favor?
—Claro que sí —repuso Pete.
El señor Marshall les explicó que el conductor de la carreta iba a estar ausente una o dos horas. ¿Querría Pete encargarse de conducir la carreta llena de turistas?
—¡Zambomba! Lo haré encantado.
—Yo le ayudaré —se ofreció él pecoso—. Conozco mucho sobre carretas y bueyes.
Los dos hermanos quedaron en encontrarse con el señor Marshall a la una, en la puerta de la vieja iglesia.
—¡Verás cuando Holly se entere! —comentó el pequeño, con entusiasmo.
—Podéis decírselo en seguida. La señorita Roades y las niñas están en la Posada de la Diligencia —informó el señor Marshall.
Pete y Ricky encontraron a las niñas, que estaban admirando la atractiva colección de animales tallados en madera, recogidos de viejos tiovivos. Una señora con traje de época les atendió y estuvo hablándoles de aquellas figuras.
—Como veis, hay leones, cebras y jirafas —dijo—. Pero, en los últimos años, lo que se ha hecho más popular son los caballos.
—Porque son menos «piligrosos» para cazar —dijo Sue, muy convencida de su sabiduría.
La empleada contuvo la risa y dejó de dar explicaciones. En seguida Pete y Ricky dieron la noticia.
—Querría haber estado con vosotros —dijo Holly, mientras bajaban las escaleras.
Fuera encontraron a Indy y, todos juntos, fueron a la cafetería del museo a comer algo.
Después las niñas salieron con Emmy a visitar la escuela del Pueblo Pionero y los chicos corrieron a encontrarse con el director. Éste ya estaba esperándoles, con la pareja de bueyes. La carreta se encontraba llena de turistas.
—Conducid lentamente —orientó el señor Marsall—. Y no dejéis que los bueyes se desboquen.
Los dos chicos subieron al pescante, Pete cogió las riendas y gritó:
—¡Arreee!
—¡Canastos! —exclamó Ricky, entusiasmado—. Imaginaremos que nosotros éramos pioneros.
Y empezó a dar saltos y a hacer contorsiones, hasta que su hermano tuvo que reñirle. Luego, mientras avanzaban hacia una pequeña alberca llena de flores, Ricky vio a sus hermanas que salían de la vieja escuela. El pequeño se llevó dos dedos a los labios y dejó escapar un estridente silbido.
Ya era demasiado tarde cuando recordó la advertencia que el viejo conductor le diera el día antes. Los bueyes se detuvieron en seco negándose a avanzar. Luego, se dedicaron a tirar hacia un lado y hacia el otro. Los dos animales se quedaron quietos cuando hundieron las patas delanteras en el agua de la alberca. Entre tanto, los turistas daban alaridos de miedo.
Pete miró a todas partes, buscando ayuda desesperadamente. A lo lejos descubrió a Indy, que charlaba con el señor Marshall.
—¡Indy! ¡Ayúdanos! —pidió, a voces.
El bueno de Indy llegó corriendo, se metió en el agua, agarró las riendas de los animales y les hizo salir de la alberca.
—Es culpa mía —confesó Ricky, cuando apareció a la vista el señor Marshall—. Es que he silbado. Pero no volveré a hacerlo nunca, habiendo bueyes cerca.
Aunque los turistas estuvieron a punto de remojarse los pies, no sucedió ningún percance. Y todos perdonaron a Ricky cuando el pecoso prometió portarse como mejor conductor que hasta el momento. Los visitantes empezaron a charlar y reír, mientras Pete y Ricky les conducían por el recinto, mostrándoles todo lo que tenía algún interés.
Entre tanto, Emmy llevó a Indy al motel, en la furgoneta, para que se pusiera ropas secas, y las niñas se entretuvieron en explorar los alrededores. Habían acordado reunirse todos a una hora determinada en la Posada de la Diligencia.
Ya era casi la hora de encontrarse todos, cuando el cielo empezó a ponerse negrísimo y el viento a soplar cada vez con más ímpetu. Al ver caer las primeras gruesas gotas de agua, las niñas corrieron a la Posada.
Acababan de meterse en el porche, cuando una verdadera cortina de agua empezó a caer. El cielo se puso tan oscuro como si fuese noche cerrada.
Unos minutos más tarde la furgoneta de los Hollister llegaba desde lo alto de la colina, con los faros encendidos, y se detenía ante el edificio. Mientras las niñas corrían hacia el vehículo, de las sombras surgieron los dos chicos, que también llegaban a la carrera.
—¡De prisa! ¡Entrad! —ordenó Emmy—. Tenemos aquí el huracán.
Mientras los cinco hermanos se metían en el coche, «Negrito», muy erguido en el asiento trasero, no cesaba de ladrar.
—Hemos metido a los bueyes en el corral, en el último momento —dijo Pete.
Indy condujo lentamente por la carretera sin empedrar, hacia la cima de la montaña más cercana. Pero la lluvia caía con tal fuerza que los limpiaparabrisas no permitían una clara visión del camino.
—No es posible —declaró Indy, deteniendo la furgoneta—. No debo seguir conduciendo bajo esta tormenta. Tendremos que meternos en alguna parte y esperar.
—Estamos cerca de la iglesia —dijo Pete, atisbando a través del agua que caía a raudales sobre el parabrisas.
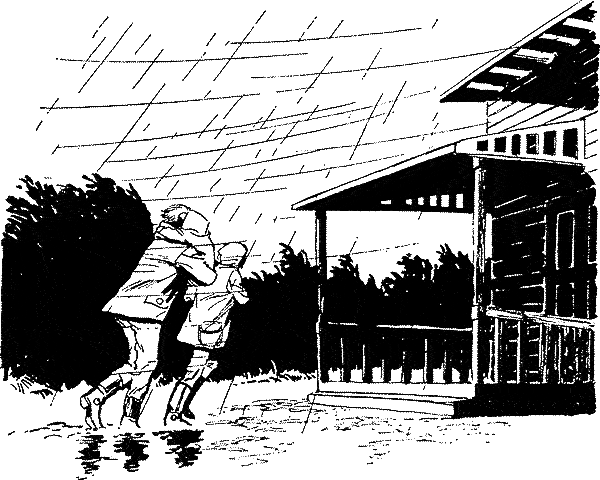
Con Sue en brazos de Indy y «Negrito» sujeto por Pam, el grupo emprendió una carrera bajo la lluvia. Chorreando, entraron en la iglesia. El señor Marshall estaba allí. Pete sacó la radio de su bolsillo. Todas las noticias eran relativas al huracán Cora.
—Probablemente va a ser el peor de toda la historia de Foxboro —estaba diciendo el locutor.
—¿Qué haremos? —preguntó Pam.
—Quedarnos aquí hasta que concluya —dijo el señor Marshall.
Indy y él salieron bajo la tormenta y volvieron media hora más tarde con mantas, una linterna, bocadillos y un termo con leche, todo cubierto con una gran tela impermeable.
—Este huracán Cora va a resultar un verdadero gato montés —dijo el señor Marshall—. Iré a ordenar que se claven tablones en algunas ventanas del Pueblo o van a quedar hechas trizas.
Indy se ofreció a ayudar y los dos hombres salieron nuevamente.
Entre tanto, Pete había encendido un gran fogón que había en una esquina. Emmy y los niños se colocaron alrededor, y pronto tuvieron las ropas secas.
Cuando todos estuvieron dispuestos para acostarse, Indy todavía no había regresado. El viento golpeaba con fuerza el tejado. «Negrito» aulló, estremecido, junto a Pete.
—Yo también tengo miedo —confesó Sue.
—No te preocupes, guapina —pidió Pam, abrazando a su hermana—. Puedes dormirte a mi lado.
Se extendieron las mantas sobre los bancos de la iglesia y los niños se acomodaron en aquellas duras e improvisadas camas. Durante largo rato todos permanecieron despiertos, escuchando el golpeteo de la lluvia. Por fin, fueron quedando dormidos.
De repente, a mitad de la noche, fueron despertados por un ruido extraño. Pete se puso en pie, de un salto, y quedó escuchando. ¡La campana de la iglesia estaba tocando!