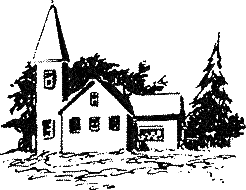
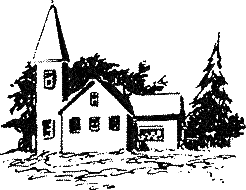
Mientras Pete se alejaba, arrastrándose, del camino de las dos gigantescas ruedas, Ricky y Wally corrieron hacia ellas. Les dieron un fuerte empujón y así cambiaron la dirección del artefacto. Éste pasó a muy pocos centímetros de Pete y chocó con un poste, antes de detenerse. Por fortuna, el poste estaba bien hundido en la tierra, recubierta de hormigón, y no se movió.
—¡Canastos! —murmuró el pecoso, que se había quedado muy pálido.
—Después de todo, no ha ocurrido nada —dijo Pete, dando unas palmadas en el hombro a Wally—. Gracias por salvarme. ¡Qué cerca he estado de una catástrofe!
Wally sonrió y ayudó a Pete y Ricky a llevar el armatoste al lugar en que estaba en un principio. Estaban fijándolo cuando salió el señor Marshall de la Posada de la Diligencia.
—¡No juguéis con el transportador de troncos, muchachos! —gritó, corriendo hacia ellos.
Wally le contó lo que había sucedido y el director del museo buscó a los cuatro mozalbetes, pero no pudo encontrarlos.
—Parece que hoy todo sale mal —dijo el señor Marshall, mirando hacia el cielo, con desencanto, mientras se formaba en su frente una arruga de preocupación.
—¿Le ha sucedido algo? —se interesó Pete.
—Todavía no —contestó el señor Marshall, explicando que el hombre del tiempo había anunciado una probable tormenta—. Un huracán avanza en esta dirección. Huracán Cora, creo que lo llaman. Y si llega con fuerza, me temo que esta vez el viejo puente quedará barrido.
Mientras él hablaba, se aproximaron Pam, Holly y Sue.
—¿Por qué los huracanes tienen nombre de niña? —preguntó Sue.
La inesperada ocurrencia cambió por un momento el curso de la conversación. Nadie parecía encontrar respuesta. Hasta que Ricky, sonriendo, declaró:
—Ya sé por qué. Porque las chicas sois tan terribles como un huracán.
Hasta el señor Marshall sonrió por un momento. Luego volvió a aparecer preocupado. Contestando a una pregunta de Pam, explicó la historia de los pleitos sobre el puente de madera. Una señora llamada Paciencia Jones había sido la propietaria del puente y de la tierra de uno y otro extremo. En su testamento había dejado la propiedad a una sobrina nieta.
—¿Es una nena pequeñita? —preguntó Holly.
—No. La sobrina es una Señora de mediana edad. Está deseando vender el puente. Pero un sobrino de la difunta, que vive en Francia, ha dicho que el testamento no es válido.
El director del museo siguió explicando que el sobrino nieto había impugnado el testamento, diciendo que la firma de Paciencia Jones era falsa.
—Pero eso parece fácil de comprobar —dijo Pete—. ¿No hay alguna firma de esa señora, para hacer la comparación?
—Ahí está el problema. En que no podemos encontrar otra firma de la señora Jones.
En ese momento los ojos de Pam se pusieron muy brillantes.
—Ya sé —dijo—. ¡Puede que la firma de esa señora esté en alguna colcha de la amistad!
—Hemos pensado ya en eso —contestó el señor Marshall, sacudiendo con desánimo la cabeza—, pero no hemos podido localizar una con su nombre.
—Si la firma pudiera ser localizada, el asunto se solucionaría definitivamente.
—Creo que podría probarse que el testamento es legal y podríamos adquirir el puente.
—Entonces, busquemos otras colchas de la amistad —propuso Pam—. A lo mejor encontramos una firmada por Paciencia Jones.
El director del museo se encogió de hombros y murmuró:
—Aun suponiendo que la encontraseis, ahora ya no podríamos adquirir el puente antes de que lo derribe el huracán. Pero si queréis buscar una colcha, adelante. De todos modos, no penséis en las del museo. Las hemos examinado todas.
Mientras el señor Marshall se marchaba, muy desalentado, Pete preguntó:
—¿Dónde está ese puente cubierto, Wally?
—No muy lejos de aquí. Cerca del Camino del Molino Viejo. ¿Queréis que vayamos a verlo esta noche, después de cenar?
—¡Buena idea! —asintió Pete—. ¿Querrás ir a buscarnos al motel?
—Claro. Ahora me marcho, que tengo que hacer unos recados para papá.
Wally meneó sus portentosas orejas y se alejó.
Los Hollister regresaron al motel y contaron a Indy y su hermana todo lo que había sucedido.
—¡Si pudiéramos encontrar esa firma, Emmy! —dijo Pam—. Me da pena el señor Marshall. Me gustaría saber dónde vivió Paciencia Jones. Si alguna vez hizo una colcha de la amistad, puede que todavía esté en su casa.
—Preguntemos al director del motel —propuso Pete.
—Buena idea —aprobó Indy—. Al mismo tiempo preguntadle por algún sitio especial donde tomar una buena cerveza.
Cuando Pete y Pam preguntaron al hombre, éste dijo:
—Podréis matar dos pájaros de un solo tiro, yendo a la posada de la Montaña Verde. Es un excelente restaurante y, al mismo tiempo, es la casa donde vivió Paciencia Jones.
Después que el hombre les dio la dirección del restaurante, los dos hermanos le dieron las gracias y volvieron con los demás.
Pete explicó lo que el hombre les había dicho.
—Pues vayamos allí, a cenar —decidió Emmy.
Mientras entraban en la furgoneta, notaron que el color del cielo, que hasta entonces había sido de un azul transparente, tenía ahora un desagradable color negruzco.
—Parece que se aproxima al huracán —dijo Indy.
—Pam, no te desanimes si la búsqueda de la colcha no resulta más que una pérdida de tiempo —aconsejó Emmy, rodeando con un brazo los hombros de Pam—. Me temo que el puente no va a poder resistir la tormenta.
—Ya lo sé, pero, de todos modos, voy a intentar encontrar la firma de Paciencia Jones.
Diez minutos más tarde, Indy aparcaba junto a una gran casa blanca, que se levantaba en el centro de un amplio prado. Cuando se acercaban a la puerta de la fachada les salió al encuentro una señora de cabellos plateados, con un vestido de flores.
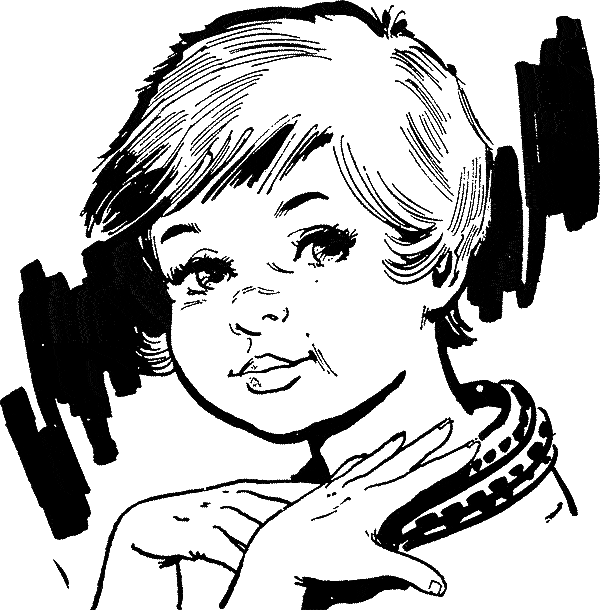
—¡Nosotros somos «ditictives»! —dijo de pronto Sue, mientras la señora les acompañaba a una mesa.
—¡Magnífico! ¿Y qué esperáis encontrar aquí?
Mientras tocios se sentaban, Pam dio las primeras explicaciones.
—Es muy posible que Paciencia Jones hiciera una colcha de la amistad —dijo la posadera—. Esas colchas eran muy populares por entonces. Pero aquí no tenemos ninguna de ellas.
Después de presentarse como la señora Hull, la mujer continuó:
—Soy la dueña de esta casa. El día antes de que yo la comprara, todos los muebles fueron subastados. Yo había mirado antes las cosas, por encima, pero no recuerdo haber visto ninguna colcha.
—Tal vez estuviera revuelta con otras cosas —apuntó Pam—; en algún cajón, en una cómoda…
La señora Hull quedó pensativa un momento. Luego cabeceó, meditabunda.
—Ahora que lo mencionas, había una gran caja de cartón, con cosas en desuso, que se vendió sin llegar a ser abierta.
—¿Recuerda usted quién la compró? —preguntó, al momento, Pam.
—Sí. Era… —Entonces la posadera se interrumpió—. Perdón. Ahí viene otro cliente.
Los niños estaban deseando que la señora Hull volviera.
—Mientras tanto, a ver si decidís lo que vamos a cenar —propuso Indy.
Mientras los demás leían la carta del menú, Sue se deslizó fuera de su asiento, para encaminarse a una gran chimenea que había al fondo del comedor.
La señora Hull y Sue regresaron casi al mismo tiempo. Emmy dejó escapar un grito contenido al ver a la pequeñita, y la posadera exclamó:
—Pero, querida, ¿dónde has estado?
Toda la carita de Sue estaba sucia de hollín.
—Estaba buscando a Papá Noel y se me han manchado las manos un poquito.
—Y luego te has tocado la cara, hijita —dijo Emmy.
—No hay que preocuparse —dijo la dueña del restaurante.
La tomó de una mano y desapareció con Sue. A los pocos momentos volvían y, ahora, la carita de Sue resplandecía de limpieza.
—Ya hemos hablado con la camarera —dijo Pam—. Por favor, ¿querrá usted decirnos quién compró aquella caja con cosas en desuso?
—Fue la señora Álamo. La que vive en la Carretera del Molino Viejo.
—Esta noche vamos a ir cerca —recordó Pete—. ¡Al puente cubierto!
—Entonces, pasaréis ante su casa.
—Indy, ¿podremos detenemos a ver a la señora Álamo, por favor?
Antes de que Indy hubiera podido responder, habló la señora Hull.
—No os servirá de nada. La señora Álamo no estará en casa hasta mañana. Todos los martes los pasa en casa de su hermana, que vive a unas cincuenta millas de aquí.
Pam puso una cara muy larga.
—No importa —dijo Pete—. De todos modos, iremos con Wally a ver el puente.
Ricky arrugó la frente, al tiempo que decía:
—Ir sólo a mirar no es divertido. Hay muchos aparatos de gimnasia en la parte trasera del hotel. Yo prefiero quedarme allí.
—Yo «tamén» —afirmó Sue.
—Y yo —decidió Holly.
—Está bien —aceptó Emmy—. Yo me quedaré haciéndoos compañía a vosotros tres y a «Negrito».
—Yo llevaré a los demás al puente.
Aunque la cena era muy apetitosa, los niños no pensaban en otra cosa más que en terminar pronto. En cuanto Indy hubo pagado la cuenta y Pam dio las gracias a la señora Hull, corrieron todos a la furgoneta.
Poco después de haber llegado ellos al motel, se presentaba Wally. Pam le habló de la caja que la señora Álamo había comprado en la subasta.
Wally movió de un lado a otro la cabeza.
—Seguramente no se acordará de lo que había dentro. Es muy olvidadiza. Yo os enseñaré dónde vive.
Siguiendo las indicaciones del muchachito de Foxboro, Indy condujo la furgoneta fuera de la ciudad. Pronto llegaron a un puente moderno, luego a una carretera estrecha que avanzaba por el borde del río.
Al poco rato Wally señaló una caseta.
—Ahí es donde guardo mi motora —dijo—. Si queréis, puedo llevaros a dar un paseo en ella.
—Claro que sí, ¡zambomba! —contestó Pete.
—Pero no podremos hasta dentro de un par de días, porque tengo la barca recién pintada. Se está secando en el patio de casa. —En aquel momento Wally señaló una casa blanca, a su izquierda—. Aquélla es la casa de la señora Álamo.
Unos momentos después pasaban ante un molino de piedra, situado al otro lado de la carretera. Se había hundido el techo y el edificio, medio oculto por los sauces, estaba casi en ruinas.
Algo más allá, Wally dijo a Indy que virase de nuevo a la derecha. Entonces penetraron en un camino cubierto de maleza. Ante ellos se levantaba el viejo puente. Indy detuvo el coche y todos salieron. Era casi completamente de noche y se veía el brillo intermitente de las luciérnagas. Pete anduvo delante de todos hasta un letrero que decía:
PELIGRO. NO SE DEBE PASAR
—No debes seguir adelante —dijo Pete.
—No, pero podemos cruzar el puente a pie —propuso Wally—. Dentro resulta todo muy fantasmal.
Mientras los exploradores se metían por el puente de madera, sus pasos resonaban con un ruido a hueco. Había un fuerte olor a humedad y podredumbre.
Wally, que marchaba delante, señaló un gran agujero del suelo. A través del mismo podía verse, abajo, el agua. Por fin salieron al otro extremo del puente. Indy contempló la vieja construcción y sacudió, dudoso, la cabeza.
—Dudo que esto pueda soportar un huracán.
—De todos modos, no hay que perder la esperanza —opinó Pam—. Yo voy a seguir buscando la firma de Paciencia Jones.
—Será mejor volver en seguida —dijo Pete—. Es casi completamente de noche.
Estaban penetrando nuevamente por el puente, cuando se oyó un chapoteo y notaron un revoloteo en torno a sus cabezas.
Pam dio un gritito de miedo.
—Son golondrinas —explicó Wally.
—Quiero salir de aquí en seguida, antes de que esos pájaros me picoteen —dijo Pam, muy nerviosa.
Y echó a correr, sin ver más que la opaca claridad que se filtraba desde fuera, por los extremos del puente.
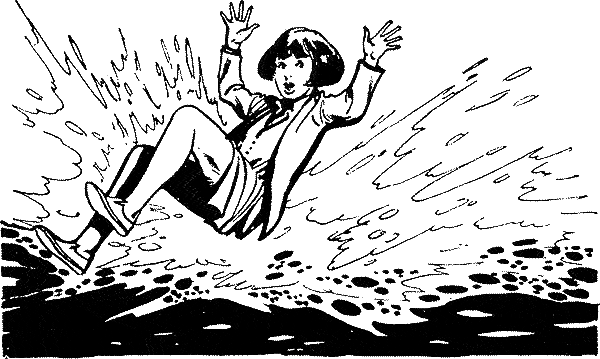
Pero, en su prisa, Pam había olvidado el agujero. De repente, la paz que reinaba en aquellos parajes se hizo añicos, a causa del grito estridente que exhaló Pam. ¡La niña acababa de caerse, por el agujero, a las aguas del río!