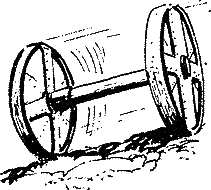
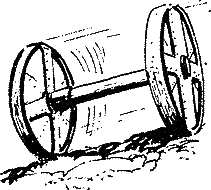
Sentadas en dos sillitas estaban las dos muñecas más raras que Holly y Ricky vieran nunca. En realidad eran botellas de leche, vestidas con largas faldas y toquillas, y con pañuelos en la «cabeza». Zuzu se detuvo ante aquellos objetos, balanceándose sobre sus pies.
—Se llaman Laura y Juanita —explicó, orgullosamente.
—Pero… pero si son «hermanas imaginarias» —dijo Holly, sin poder comprender.
—Claro —contestó tranquilamente Zuzu—. Yo tengo muchas, muchas cosas imaginarias.
Ricky, mirándola de reojo, preguntó algo sobre lo que empezaba a sentirse inquieto.
—¿Y los helados?
—¡Aquí, aquí! —dijo Zuzu, aproximándose a una mesita, en la que había una cazuela de juguete, llena de barro seco.
—Éste es mi helado imaginario —explicó—. ¿Queréis un poco?
—¡Aggg! —hizo Ricky.
Pero Holly fue más amable y con una cucharita fingió estar paladeando el helado de barro.
—¡Humm! Está riquísimo.
Luego se acercó a las muñecas y las abrazó.
Para entonces, los otros hermanos ya habían terminado de hablar con la mamá de Zuzu y se encaminaron a la casita de juegos.
Al verles, Holly corrió a su encuentro para explicar a Pam, en un cuchicheo, algo sobre las singulares muñecas-botella.
—Ah, sí —contestó la hermana mayor—. Su madre ya nos ha hablado de eso. Dice que nunca se sabe cuándo Zuzu dice una cosa verdadera y cuándo no.
Después que Pam y Sue aparentaron tomar un poco del extraño helado, Pete propuso:
—¿Por qué no vamos a la tienda y compramos unos cucuruchos de helado verdadero?
—¡Sí, sí! —exclamó Zuzu—. Yo lo quiero de chocolate.
—Podemos comprarlo de dos sabores —dijo Ricky—. ¡Vamos, Holly, te desafío a una carrera!
A los pocos minutos, su hermana y él llegaban a los escalones de madera de la entrada. Los otros les alcanzaron muy poco después.
Cuando Holly abrió la puerta, una campanilla tintineó.
—Hummm. ¡Qué olorcito! A caramelos y bombones —dijo la niña.
—Esta tienda de estilo antiguo, qué bonita es —comentó Pam.
A un lado de la gran estancia había un mostrador muy largo y, en el centro, una negra y barriguda estufa.
—¡Zambomba! ¡Mirad qué monstruo de hierro! —exclamó Pete.
En ese momento, sin que supieran de dónde, brotó una risilla y una voz profunda dijo:
—Puede parecer un monstruo ahora, pero en invierno es un cariñoso amigo.
Los Hollister miraron a su alrededor. Al final del mostrador pudieron ver a un hombre alto, delgado y rubio, sentado en una alta banqueta. Al ponerse en pie y encaminarse a los recién llegados, sonrió.
—¿En qué puedo serviros? —preguntó.
—Querríamos unos helados de cucurucho —respondió Pete.
El tendero se dirigió a un depósito que estaba en el otro extremo de la nave. Mientras los niños iban pidiendo lo que deseaban, él servía a cada uno las bolas de delicioso helado.
—Para Azuba ya sé lo que tengo que ponerle —dijo el hombre—. A ella le gusta el chocolate.
Mientras se relamían con los ricos helados, los niños se dedicaron a explorar aquella encantadora tienda. Nunca, antes, habían visto otra igual. Las paredes estaban cubiertas de estanterías y en uno de los mostradores se veían varios rollos de tela de alegres colores. En una esquina había un cuartito donde se leía «Correos».
«¡Canastos! —pensó Pete—. En esta tienda hay de todo».
Las niñas y Ricky habían hecho corro en torno a un recipiente de cristal lleno de caramelos de muchas clases: rellenos de licor, de fruta, bolitas de anís, peladillas, pirulís con palo y chocolatinas caseras.
Ya todos los demás habían elegido lo que preferían, cuando Pam preguntó:
—¿Quieres algún caramelo, Zuzu?
La niña dijo que sí con la cabeza y escogió un cubito lleno de barritas de caramelo. El tendero le entregó unas cuantas.
Pam, sonriendo, comentó:
—Tiene usted unas cosas tan buenas, señor…
—Wallace. Me llamo Wallace —contestó el rubio tendero.
Y mientras él guardaba los caramelos de los niños en una bolsa, de una habitación del fondo salió un chico que tendría la edad de Pete. Como de manera casual se acercó a Pete, que estaba examinando la estufa, y dijo:
—Hola.
—Hola.
—Me llamo Wally Wallace.
—Yo soy Pete Hollister, de Shoreham.
Mientras Pete hacía las presentaciones, sus hermanos prorrumpieron en risillas, hasta que Sue acabó diciendo:
—Oye, eres muy «divirtido».
—¡Canastos! —exclamó Ricky—. ¡Wally puede mover las orejas!
El muchachito de Nueva Inglaterra sonrió muy complacido y dijo:
—Estaba esperando a ver si lo notabais.
—Hazlo otra vez, anda —pidió Holly.
Wally Wallace, permaneciendo perfectamente quieto, empezó a mover las orejas de arriba abajo.
—¡Zambomba! ¡Qué gran cosa! Quisiera saber hacerlo —confesó Pete.
—¿Nunca lo has intentado?
—No.
—Es muy fácil. Basta con que lo pruebes.
Los Hollister y hasta Zuzu se quedaron muy quietos y empezaron a hacer mil gestos extraños, hasta conseguir que sus orejas se movieran un poco.
—Tu oreja izquierda lo hace muy bien —dijo el nuevo amigo de los Hollister a Ricky.
Y todos rieron al contemplar al pecoso. Incluso al padre de Wally, el tendero, le hizo mucha gracia.
Ya Wally Wallace se había convertido en el favorito de los recién llegados y Pete dijo que le alegraba mucho haber encontrado un chico de su edad, con quien divertirse, en Foxboro.
—También a mí me gusta «Walla Walla» —notificó Sue.
—Quizá pueda enseñaros la ciudad y los museos —se ofreció el chico—. Hago algunos trabajos, en horas libres, para el señor Marshall, y me permite entrar allí siempre que quiero.
—Eso nos gustaría mucho —repuso Pete.
—¿Veis algo más que queráis comprar? —preguntó Wally.
Pam, que había estado admirando dos colchas hechas a mano, colgadas en la pared, contestó:
—Me gustaría llevarle una a mi madre, pero son demasiado caras.
—Sí. Cuestan mucho —asintió el muchachito de Foxboro—. ¿Por qué no le llevas un poco de jabón casero?
Wally mostró a Pam una cesta llena de pelotitas envueltas en papel de seda de color. Pam cogió una para olería.
—Es perfumado —comentó. Y compró media docena de aquellas bolitas.
Mientras envolvía el jabón, el señor Wallace dijo a Pam que había colchas antiguas, muy bonitas, expuestas en el museo.
—Debéis ir a verlas —añadió.
—¿Por qué no vienes con nosotros? —preguntó Pete a Wally.
El chico accedió y Pam recordó en seguida:
—Pero antes tenemos que llevar a Zuzu a su casa.
Por el camino, Zuzu anunció con entusiasmo:
—Yo vi a los ladrones.
—¿A los asaltantes del tren? —preguntó Ricky, asombrado.
La pequeña movió repetidamente la cabeza de arriba abajo.
—Cerca del molino viejo… Allí les vi.
Pete hizo un guiño a Pam y Wally miró a la pequeña comprensivamente.
—Ya vemos que tienes mucha imaginación —dijo Ricky, con la cara muy seria.
—A ver si tienes cuidado en no decirnos tonterías, Zuzu —pidió Holly—, porque nosotros somos detectives.
Los ojos de Zuzu se tornaron redondos como platos.
—¡Ooh! —dijo, admirativa—. Eso es lo que quiero ser.
Cuando llegaron a casa de Zuzu, ésta tenía las comisuras de los labios de color oscuro de tanto comer caramelos rellenos, y corrió al interior de la casa.
Wally y los Hollister recorrieron la corta distancia que les separaba de los terrenos del museo. En la puerta, Pete dijo al empleado quiénes eran y el hombre hizo un movimiento con la mano, indicándoles que tenían entrada libre. Mientras se aproximaban a la Posada de la Diligencia, Pete y Pam hablaron a su nuevo amigo de la figura india de madera y del trabajo que habían venido a hacer a Foxboro.
—Entonces, vamos a medir ahora mismo al Amigo de los Colonos —sugirió Wally.
Todos entraron en tropel en el viejo edificio, donde les saludó una mujer vestida a la antigua, con una cofia en la cabeza. Wally le pidió una cinta métrica. Por casualidad, ella llevaba una en el bolsillo y se la prestó.
—Gracias —dijo Pam—. Es que vamos a tomar las medidas de un indio.
Wally les condujo al largo pasillo en donde estaban las figuras de madera, formando dos hileras una frente a la otra. Holly fue la primera en llegar junto al Amigo de los Colonos.
—¡Aquí está! —gritó y giró sobre sus talones, sacudiendo las trenzas, que rozaron al indio.
Pero, en lugar de volver a caer sobre los hombros de Holly, ¡las trenzas se quedaron pegadas al indio!
—¡Socorro! —gritó la niña, luchando por desprenderse.
La joven guía del museo corrió a su lado, exclamando:
—¡Dios mío! ¡Tenía que haberos advertido! Ahora me acuerdo de que al Amigo de los Colonos le han dado una capa de goma laca esta mañana.
—¡Eso ya lo vemos, canastos! —exclamó Ricky, alegremente.
La amable joven ayudó a Pam a tirar de las trencitas de Holly, para separarlas del indio, pero, a pesar de todo, muchos cabellos siguieron adheridos a la estatua.
La joven corrió a los sótanos y volvió con un trapo que había sido impregnado en alcohol de quemar.
—No es que sea precisamente perfume francés, pero disolverá la laca de tu cabello.
Pam y Holly le dieron las gracias y ella dijo:
—Volved mañana para medir al indio. Entonces ya estará seco.
—¿Os gustaría ver juguetes antiguos? —preguntó Wally, cuando salía con sus nuevos amigos de la Posada de la Diligencia—. ¡Algunos son viejísimos!
El chico acompañó a los demás a una casa que se parecía a la tienda de su padre. Pero en lugar de objetos para la venta, en las estanterías y mesas se exhibían juguetes antiguos de los que se habían podido encontrar por las casas de Foxboro.
En la estancia sonaba una musiquilla tintineante, que salía de una caja de música en cuya tapa bailaba un payasito.
En el estante inmediato, Ricky descubrió un coche de bomberos tirado por caballos, y Pete encontró un extraño mono mecánico. Iba adornado con un sombrero colonial, con plumas, y llevaba un tambor.
Una sonriente señora encargada de aquella sección, dio cuerda al juguete. Los chicos contemplaron, fascinados, cómo el mono batía repetidamente el tambor.
Entre tanto, las niñas admiraban las muñecas antiguas. Muchas de ellas iban vestidas de señoras y tenían lindísimas cabezas de fina porcelana.
—¡Son requeteguapísimas! —afirmó Sue.
—Sí, pero tendrás que tener mucho cuidado con ellas o se romperían —advirtió Pam.
—A mí me gustan esas esquilas —dijo Holly.
—Son esquilas de juguete —dijo Wally—, pero suenan de verdad.
Holly las hizo tintinear y exclamó con un mohín:
—¡Cuánto me gustaría comprara una para «Morro Blanco»!
—Puedes comprarla —le dijo la amable guía de la sección, acercándose—. En la tienda de recuerdos hay esquilas de ésas, que hacen las gentes del pueblo.
Después de contemplar todos los juguetes, buscaron la tienda de objetos de regalo, que se encontraba cerca de la salida. Holly probó el tintineo de varias esquilas, hasta encontrar la que más le gustó para «Morro Blanco», su gata de Shoreham. Luego Pam preguntó a la vendedora dónde se exhibían las colchas, y la mujer les indicó la puerta inmediata, correspondiente a un edificio de piedra. Pam, Holly y Sue se separaron de los chicos para ir a contemplar los cobertores.
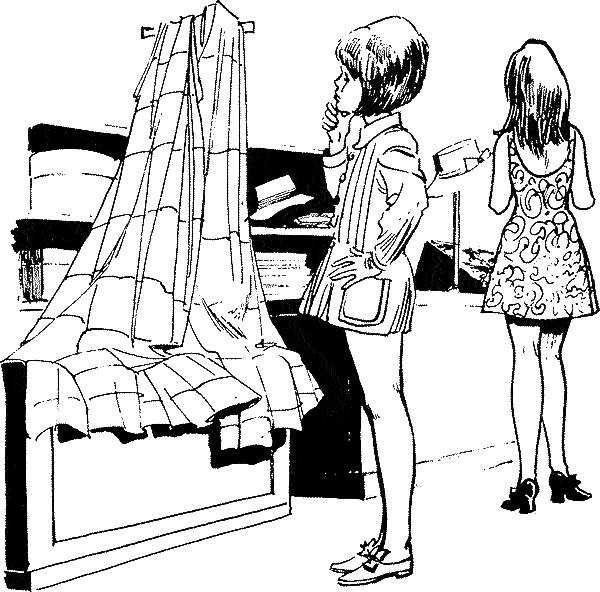
—¡Qué bonitos! —exclamó Pam, admirando los alegres colores de las colchas, que estaban extendidas en toda su longitud y sujetas en bastidores que los visitante podían ir pasando igual que las hojas de un libro.
Otra joven empleada se acercó a decirles:
—Hay una colcha que creo os gustará ver.
Señalaba una colcha hecha con muchas piezas distintas. En el centro de cada pieza se veía una firma a tinta.
—Es una colcha de la amistad —explicó la empleada.
—Hemos visto hacer una —contestó Pam.
—¡Huy, mirad! —exclamó Holly, señalando un extraño nombre—. ¡Cuz Phoebe!
—¿No os parecería bonito tener un primo que se llamase Phoebe? —dijo Pam.
Examinando la colcha con atención, las niñas pudieron ver un tablero de ajedrez en una de las piezas, una mesa con flores, en otra, un ancla, una gallina y hasta un tigre.
Entre tanto los chicos habían cruzado una gran extensión de terreno cuadrado, hacia un granero que, según les dijo Wally, estaba lleno de aperos y equipo de granja, antiguos. En frente, sobre una pequeña elevación del terreno, había dos grandes ruedas con un eje entre ellas.
—¡Canastos! ¿Qué es eso, Wally? —preguntó Ricky.
El muchachito de Foxboro explicó que se trataba de mi extraño artefacto que antes se usaba para arrastrar árboles colina abajo. Se ponía un gran tronco sobre el eje y se mandaba, rodando, hasta el camino, en donde era cargado en una carreta tirada por caballos.
Mientras ellos estaban contemplando el extraño transportador de troncos, llegaron cuatro chicos también a mirar. Les seguían a distancia una mujer y un hombre.
—¡Qué chicos tan brutos! —comentó Ricky, viendo que los otros empujaban y golpeaban las ruedas.
Aunque el artefacto tenía las ruedas hundidas varios centímetros en el suelo, los chicos lograron moverlas.
Los mayores estaban hablando y no se dieron cuenta. Unos momentos después las ruedas quedaban fuera de la hendidura que las mantenía inmóviles.
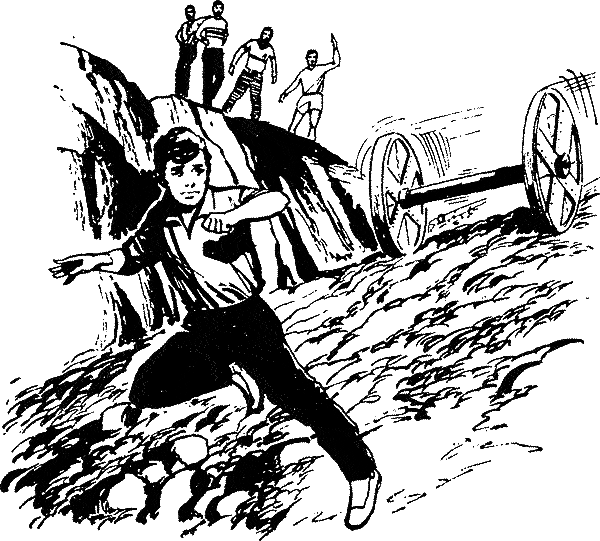
—¡Cuidado! —gritó Pete.
Pero ya era demasiado tarde. Los cuatro chicos se alejaron corriendo y el gran artefacto empezó a rodar directamente hacia él. En su prisa por escapar, Pete dio un traspié y cayó sobre el lugar por donde pasarían las gigantescas ruedas.
¡Debía darse prisa en alejarse, ya que de lo contrario, las ruedas pasarían sobre él y le dañarían!