

Los Hollister corrieron a donde veían asomar el rabo del perro.
—«Negrito», ¿qué estás haciendo? —preguntó Pam.
—Está haciendo un agujero en el suelo. Nada más —dijo el pecosillo.
—No, no. «Negrito» está a medio camino de la madriguera de una marmota —afirmó Pete.
—¡Oooh! ¡Mirad! —exclamó Holly. A un metro de distancia una marmota asomó la cabeza y gritó. Holly declaró, contentísima—: La marmota está saliendo por la puerta trasera.
También «Negrito» se enteró de lo que ocurría. Sacó la cabeza y corrió hacia el animalito. La marmota miró al perro con ojos muy abiertos y en seguida retrocedió al interior de su madriguera. «Negrito» se quedó contemplando el lugar un rato, antes de trotar alegremente hacia los Hollister. Llevaba el hocico manchado de barro rojizo.
—¿Qué, hombre? —dijo Pete, inclinándose para acariciarle—. Ya ves que en el mundo hay más de una marmota.
Con el perro pisándoles los talones, los niños volvieron a la casa para desayunar. Sue rió alegremente y palmoteo, al enterarse de la aventura de «Negrito». Mientras los huéspedes comían huevos con tocino, sentados a la mesa de la cocina, la señora Dorn estuvo hablándoles más sobre las marmotas.
—Vienen a ser ardillas subterráneas. Los turistas, cuando ven una marmota correteando, cruzan apresuradamente la carretera. Se imaginan que es un castor, un mapache o un cachorro de oso.
—¿Ha visto usted alguna vez un cachorro de marmota? —inquirió Holly.
—Sí —contestó la señora Dorn—. Al nacer no miden más que unos diez centímetros. Son como un rebujito de carne rosada, sin pelo, y son ciegos.
—¿Dónde nacen? —quiso saber Pam.
—En sus nidos subterráneos, bien protegidos con hierba.
—¿Cuándo? —preguntó Pete.
—En la primavera. Cada camada suele ser de cinco pequeñuelos. Cuando han crecido un poco, cada hijo construye su propia guarida. Luego, en septiembre u octubre, se disponen a dormir su sueño de cuatro o cinco meses.
A los Hollister les sorprendió mucho saber que las marmotas americanas invernaban igual que los osos. Ricky preguntó:
—¿Y qué suelen comer?
—Casi todos los productos de la tierra, en especial las verduras de mi huerto —repuso la señora Dorn, con una sonrisa—. Pero también les gustan las tortas de avena y el pan.
Cuando sus huéspedes hubieron terminado el desayuno, la dueña de la granja les había explicado muchísimas cosas sobre las marmotas.
—Sabe usted mucho de esos animalitos, ¿verdad, señora Dorn? —dijo la amable Pam.
—Sí. A mí me parecen muy lindos.
Y explicó que los indios algonquianos les daban un nombre muy curioso.
—Les llamaban «We-jack».
—Seguro que de ahí proviene el nombre americano de «woodchuck» —adivinó Pete.
—Estás en lo cierto —repuso la señora Dorn—. Y los indios chippewas le llamaban «kuk-wah-geeser».
—A mí también me gusta un «jersey» —declaró Sue, que había entendido mal.
—Los canadienses franceses le llamaban el «siffleur», es decir, el silbador.
Los niños habrían querido seguir haciendo preguntas sobre las marmotas, pero Emmy les recordó que era hora de irse.
Mientras se cargaban los equipajes en la furgoneta, Holly se quedó en la cocina, con la señora Dorn, dando un tazón de leche a «Negrito», para que también fuese bien desayunado.
Cuando todos los viajeros estuvieron preparados para meterse en el vehículo, la dueña de la granja entregó a Pam un paquete de pastas. Todo el mundo le dio las gracias a la señora, y Sue corrió a abrazarla.
—Dad recuerdos míos a Edmundo —pidió la señora Dorn, y todos le prometieron hacerlo.
«Negrito» fue el último en entrar en la furgoneta. Y mientras ésta se alejaba, el perro miraba con añoranza el campo en donde había jugado con el «cerdo silbador».
A lo largo de la mañana, Indy y su hermana se turnaron en la tarea de conducir, mientras los Hollister jugaban a las adivinanzas y comían pastelillos. Cuando se aproximaban a la ciudad de Foxboro, Indy detuvo la furgoneta frente a un edificio en donde hacían guardia dos policías. Uno de ellos se acercó para explicar que ellos formaban parte del cordón tendido en toda aquella área para intentar dar caza a los asaltantes del tren.
—¿Creen ustedes que están por aquí? —preguntó Pete.
—Creemos que están; al menos dos de ellos. Fueron cuatro hombres los asaltantes del tren. Un par escaparon. Los otros dos probablemente están escondidos, esperando una oportunidad de escapar.
—Nosotros andaremos con los ojos bien abiertos, por si podemos detenerles —se ofreció Ricky, muy gravemente.
El policía soltó una risilla y contestó:
—No te preocupes de eso, hijo. Bueno. Adelante y buenas vacaciones.
Cinco minutos más tarde vieron un gran cartel que decía:
VIAJE EN EL ELEVADOR.
CONTEMPLE TRES ESTADOS DESDE LA CUMBRE
DE LA MONTAÑA WHITEHALL
Recorrida una milla o más, los viajeros pasaron ante la entrada al transbordador aéreo y vieron los cables que se extendían sobre la ladera de la montaña.
—¡Montemos en eso! —propuso, impetuosamente Ricky.
—Ahora no. Primero tenemos que ver Foxboro —dijo Pete.
Todos los demás estuvieron de acuerdo con el mayor de los Hollister. Después de otro trecho de varias millas llegaron a Foxboro. Era una población pequeña de Nueva Inglaterra, con lindas casas blancas y grandes árboles. Cerca del centro del pueblo pudieron ver la entrada al Pueblo Pionero. Indy viró a la izquierda, avanzando por una amplia extensión despejada, y se detuvo ante una taquilla de billetes. En ella un letrero decía «No se permite la entrada a los perros».
Después de pagar las entradas, Indy llevó el coche al cercano aparcamiento y todos salieron, incluido «Negrito». Pete permitió que el animal retozara y se desperezase unos minutos. Luego le hizo volver a la furgoneta. El perro se instaló, tristón, en el asiento trasero, y se quedó contemplando a sus amigos, que cruzaban la gran puerta blanca para entrar en el Pueblo Pionero.
—¡Zambomba! ¡Qué bonito! —exclamó Pete, al pasar ante varias tiendas, antiguas y atractivas.
A lo lejos, sobre una colina, se levantaba una iglesia de alto campanario, y pequeñas casitas se agrupaban sobre algunos montículos diseminados.
Mientras los visitantes avanzaban por el polvoriento camino, vieron acercarse una carreta, tirada por dos bueyes. El carretero era un anciano de abundante barba. En la parte posterior de la carreta iba una docena de visitantes.
—¡También yo quiero montar en la carreta! —pidió Holly, a gritos.
—¡Y yo! —añadió Ricky.
—Todos iremos —prometió Indy, y los niños se adelantaron, llamando al conductor.
Éste se detuvo y el grupo de los Hollister subió a la carreta.
—¡Arreee! —gritó el hombre, y los animales volvieron a ponerse en marcha.
Ricky se abrió paso hasta la parte delantera de la carreta y, mirando al viejecito barbudo, preguntó:
—¿No podría yo aprender a conducir?
El anciano se levantó, cogió a Ricky en vilo y le sentó a su lado, en el pescante. Luego, puso las riendas en las manos del pecosillo.
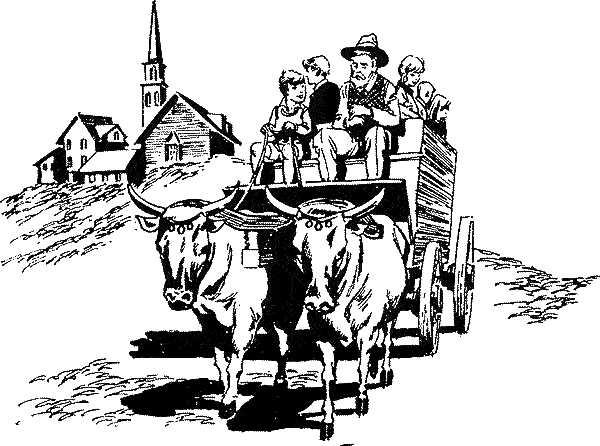
—No esperes que empiecen a galopar —dijo, con una risilla. Y añadió una advertencia—: Nunca silbes a estos animales. Si lo hicieras, la pareja de bueyes se negaría a seguir adelante.
Durante un breve rato, el hombre estuvo enseñando a Ricky cómo debía manejar las riendas. Luego, volvió a hacerse cargo él de la conducción, porque los bueyes habían iniciado el ascenso por una pequeña colina.
—¡Mirad! ¡Ahí está la Posada de la Diligencia! —advirtió Pam, cuando llegaron a la cima y se detuvieron ante una gran casa blanca de madera, con un amplio porche delantero.
—Pero ¿qué hacen esos hombres aquí? —preguntó Ricky.
Saltó inmediatamente de la carreta, y sus hermanos le imitaron seguidos por Indy y Emmy. Todos acudieron junto a unos hombres que estaban sacando varias figuras indias, de madera, de la Posada de la Diligencia.
—¡Fijaos! ¡Ahí está el Amigo de los Colonos! —advirtió Pam.
—¿Por qué se llevan esas figuras? —preguntó Pete a los hombres.
—Vamos a hacer fotografías para una revista nacional.
—¿Dónde está el señor Marshall? —volvió a preguntar Pete.
—Aquí, ayudándonos —contestó el hombre, con una sonrisa.
Pete y Pam acudieron inmediatamente a presentarse al director del museo. Éste era un hombre de anchos hombros y cabello rubio, ya canoso. Dijo que le alegraba saber que los viajeros habían tenido una agradable estancia en casa de la señora Dorn.
Entonces habló Holly, para preguntar:
—¿Todavía no ha conseguido usted el puente cubierto?
—Conque habéis oído hablar de eso, ¿eh? Pues todavía no, pero lo estoy intentando.
Pete habló en seguida al señor Marshall del indio de madera que ellos habían traído.
El señor Marshall llamó a uno de sus ayudantes y, acompañados por Indy y los dos hermanos Hollister, fueron al aparcamiento, para buscar a «Parche». Entre todos trasladaron la figura hasta el porche de la Posada de la Diligencia. ¡Qué aspecto tan furibundo tenía «Parche», ahora que estaba al lado de otros indios, también tallados en madera, más risueños!
—Es un ejemplar muy poco corriente —declaró el señor Marshall, con entusiasmo—. Os agradezco muchísimo que lo cedáis al Museo. Todos vosotros tenéis permiso para venir a verle tantas veces como deseéis. Ya dejaré dicho en la entrada que podéis pasar sin pagar.
Los viajeros le dieron las gracias. Luego, mientras el fotógrafo se disponía a hacer las fotografías, Indy dijo:
—Ahora será mejor que nos vayamos. Tenemos que buscar un motel.
Encontraron uno no muy lejos del museo. Era un lugar acogedor, desde donde se podía contemplar toda la población. Emmy reservó cuatro habitaciones, que se hallaban situadas en hilera, con puertas de comunicación entre sí.
Mientras Pete y Pam ayudaban a Indy y a Emmy a trasladar los equipajes, Ricky, Holly y Sue jugaron al escondite, siempre perseguidos por «Negrito». Los pequeños corrían entusiasmados, de habitación en habitación. Por fin, en aquélla que iba a ser para Pete y Ricky, el pelirrojo cerró la puerta. Al instante llamaron sonoramente desde fuera.
—Seguro que es el director —susurró Holly.
Y al momento, los tres se escondieron debajo de la cama.
—No van a dejar que nos quedemos, porque hemos hecho mucho ruido —prosiguió Holly.
—¡Eh! ¿Qué es esto? —exclamó Ricky, mirando hacia los muelles del somier.
Estaba mirando un papel doblado, sujeto al somier con un alfiler. Lo soltó y lo desdobló. En el papel había un mapa, dibujado a lápiz.
En aquel momento una voz pidió:
—Abrid la puerta. Tengo que meter las maletas.
—¡Es Pete! —dijo Holly, saliendo, a gatas de debajo de la cama, para abrir a su hermano mayor.
Mientras Pete dejaba las maletas, el pelirrojo le tendió el mapa, diciendo:
—Mira lo que hemos encontrado.
Pete contempló el papel con detenimiento.
—¡Zambomba! Éstas son las afueras de Foxboro, el lugar en que las vías del tren cruzan el río Woosatch. ¡Quién sabe si esto no tendrá algo que ver con el robo!
Todos fueron detrás de Pete, que salió corriendo, para enseñar el papel a Pam y a los hermanos Roades. También estos últimos se mostraron muy interesados al ver el mapa, y acudieron al encargado del motel.
—Ésta es la mejor pista que se ha encontrado, hasta el momento —dijo el hombre, apresurándose a telefonear a la policía.
Unos minutos más tarde llegaban dos hombres en un coche patrulla.
—Habéis hecho un gran trabajo detectivesco —dijo uno de los recién llegados a Ricky.
—Pero ha sido por casualidad —dijo Holly, sinceramente.
Sin embargo, el policía aseguró que los niños habían sido muy inteligentes al considerar el mapa como una pista.
—Haremos comprobaciones inmediatamente —dijo el otro oficial—. Hay que averiguar quiénes han ocupado esta habitación en las últimas semanas.
—¡Zambomba! ¡Ya estamos metidos en pleno misterio! —dijo Pete, con entusiasmo.
Indy sacudió la cabeza, comentando:
—Francamente, parece que los Hollister tenéis la habilidad de atraer todos los misterios. ¡Es algo que me deja atónito!
Los viajeros comieron en un restaurante anejo al motel. Entonces Pam recordó a la familia Culver.
—¿Por qué no vamos a verles ahora? —propuso.
El director del motel les dio la dirección de los Culver. Estaban muy cerca. Descendiendo por la calle, había que pasar dos casas, el almacén general y cruzar a la acera opuesta a la entrada del museo.
—Siendo tan cerca, no vais a necesitarme —dijo Emmy—. Me quedaré con «Negrito» y escribiré unas cartas.
También Indy tenía algo que hacer. Debía llevar la furgoneta a la gasolinera. De modo que los niños se pusieron en camino solos.
Al llegar a la casa, vieron una niña sentada en las escaleras de la fachada. Tenía una cabellera larga y lacia, que le caía sobre los hombros, y los ojos castaños, muy grandes.
—Estamos buscando a los Culver —dijo Pam, acercándose a ella.
—Yo soy Azuba Culver —contestó la niñita.
Sue sonrió, feliz.
—¡Zuzu! ¡Qué nombre tan «percioso»!
La otra niña se echó a reír y arrugó la naricita, tostada por el sol, al decir:
—Nunca me han llamado Zuzu, pero si queréis, vosotros podéis llamarme así. No es más feo que Azuba.
—Yo creo que es más bonito —opinó Ricky.
Cuando salió a la puerta una guapa señora, Pam le explicó quiénes eran ellos.
—¡Ah, sí! Entrad —invitó la señora Culver, muy cariñosa—. He recibido esta mañana una carta de la señora Meade, anunciándome vuestra visita.
Pete, Pam y Sue entraron en la casa, con la señora Culver, pero Ricky y Holly se quedaron hablando con Zuzu.
—¿Queréis ver a mis amigos? —les preguntó la niña—. Ahora están aquí mis hermanas.
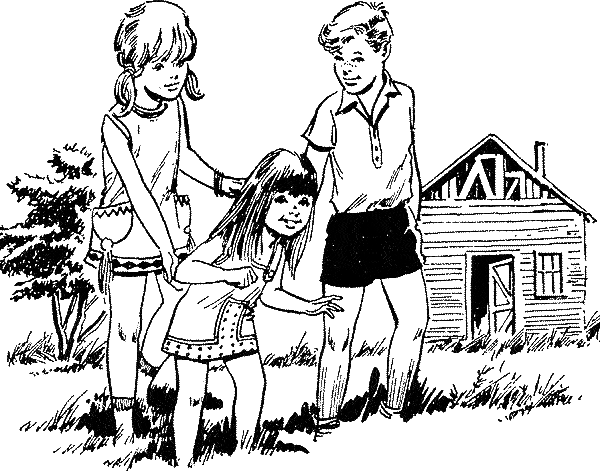
—Sí, sí —afirmó Holly.
—Y tomaremos un helado —prometió Zuzu a sus nuevos amigos.
Los tres se encaminaron al patio trasero. Varios árboles daban sombra al trecho de césped y a una parte de las flores del jardín. Al fondo había una casita destinada a que los niños jugaran.
—Os enseñaré a mis hermanas —dijo Zuzu, tomando a Holly de la mano.
Cuando llegaron a la casita de juegos, Zuzu Culver entró en ella con Holly, seguida de Ricky.
—Tenemos visita —anunció Zuzu, muy contenta.
Holly quedó más que sorprendida.
—¿Estás son tus hermanas? —preguntó casi sin voz.