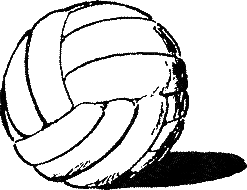
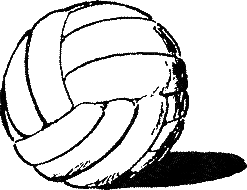
Pete dio un grito de sorpresa cuando una de sus pelotas de baloncesto le golpeó en la cabeza. Dio media vuelta, a toda prisa, y levantó la vista. A pesar de la oscuridad pudo ver a Joey Brill arrodillado en el tejado del garaje.
—¡Ya está! Hemos quedado igualados —gritó el camorrista.
Corrió por el borde del tejado y saltó a tierra por el otro extremo, mientras Pete iba a buscar la pelota. Cuando este último volvió, Joey ya había desaparecido entre las sombras.
—¿Estás herido? —le preguntó Pam.
—No. Estoy bien —respondió su hermano, yendo a dejar la pelota en el garaje—. Vamos. Veremos qué nos dicen los padres de Dave, sobre Foxboro.
Había un trayecto de sólo cinco minutos hasta la casa de Dave, pero Pete y Pam aún ahorraron tiempo atravesando un solar vacío que había detrás de la propiedad de los Meade, y llamaron a la puerta trasera de la casa.
—Hola —saludó Dave—. Me imaginé que vendríais por aquí.
El amigo de Pete, que era alto y tenía el cabello lacio, acompañó a los Hollister a través de la cocina, hasta la sala, en donde estaban sus padres leyendo.
—¿Qué hay, Pete? Hola, Pam —dijo la señora Meade.
Su marido, un hombre bajo y ancho, levantó la vista del periódico y les saludó con un cabeceo.
—Nos hemos enterado de que os vais a Foxboro.
—Os gustará todo aquello —añadió la esposa—. Sobre todo, el Pueblo Pionero.
La señora Meade explicó que el lugar lo constituían históricos edificios antiguos, que habían sido trasladados a los terrenos del museo.
—¿Y ustedes conocen gente en Foxboro? —preguntó Pam.
—Sí. A los Culver —repuso el señor Meade—. Son viejos amigos nuestros. Tienen una niña de la edad de Holly, más o menos.
—Eso es estupendo —contestó Pam—. ¿Y cómo es esa niña?
—Muy linda, aunque… —la señora Meade titubeó.
—¿Qué? —insistió Pam.
—Pues… Tal vez lo averigüéis por vosotros mismos, pero confío en que no. Puede que ahora haya cambiado.
Pete y Pam quedaron asombradísimos.
«¿Por qué tanto misterio?» —pensó Pete.
Y Pam estaba a punto de hacer aquella misma pregunta en voz alta, cuando la señora Meade pidió que la perdonaran un momento, pues tenía que hacer una llamada telefónica.
—Vamos a escuchar las noticias —propuso, entre tanto, el señor Meade, extendiendo un brazo para conectar la televisión.
La primera información que el locutor leyó fue relativa al robo del tren de Foxboro. Además, proyectaron vistas de la ciudad y del Pueblo Pionero. Una gran casa de madera blanca apareció en la pantalla.
—Ésta es la famosa Posada de la Diligencia —informó el locutor.
En seguida presentaron el interior del viejo edificio y los teleespectadores pudieron ver una gran sala y, a cada lado de ella, una hilera de indios tallados en madera. Pero la escena cambió pronto y ni Pete ni Pam pudieron identificar al Amigo de los Colonos. Aunque el presentador continuó explicando que aquellas tallas eran de gran valor por ser poco comunes.
Cuando terminó el boletín informativo, Dave desconectó el televisor.
—Vaya… No sabía que los indios de madera fuesen tan valiosos —dijo.
—Indy Roades tiene un libro que habla de ellos —le explicó Pam—. Y algunos valen mucho dinero.
—Yo sé dónde hay una talla india —anunció el señor Meade.
—¿Tú? ¿Dónde, papá?
—Pensaba haberte hablado de ello cuando llegué de la oficina —le contestó el padre.
El señor Meade, que trabajaba en la compañía de servicios públicos de Shoreham, dijo a los niños que uno de sus obreros había ido al sótano de una casa vacía para recoger un contador de gas.
—Las personas que vivían antes allí están a punto de vender la casa —añadió—, por eso nosotros nos llevamos el contador, que necesitaba ser reparado.
El señor Meade siguió explicando que el obrero le había dicho que en aquel sótano había visto la escultura de un indio tallada en madera.
—¿Crees que podríamos ir a verlo, papá? —preguntó Dave.
—Claro que sí. ¿Por qué no venís a mi oficina mañana y yo averiguaré dónde está, exactamente?
—Iremos —dijo Pete, con entusiasmo.
—Creo que ahora tendremos qué marchamos —recordó Pam. Y como la señora Meade seguía en el teléfono, dijo a Dave—: Dale las buenas noches por nosotros.
—Muy bien —contestó Dave—. Iré a buscaros mañana, a las nueve.
Pete y Pam salieron de casa de los Meade y echaron a andar, atravesando el solar. De repente oyeron un crujido entre los matorrales de en frente.
—¡Si es Joey Brill, esta vez no me pillará desprevenido! —cuchicheó Pete.
Un momento después, de detrás de la maleza salía un chico. Dando un gran salto, Pete se precipitó sobre él y los dos rodaron por el suelo.
—¡Eh, déjame levantarme! ¿Qué te pasa? —protestó la voz de Ricky.
Asombrado, Pete soltó a su hermano.
—Pero ¿eres tú? —preguntó, riendo, mientras ayudaba al pequeño a levantarse.
—¿Qué estás haciendo aquí, Ricky? —le preguntó Pam.
—¡Foxboro y el Pueblo Pionero, y la Posada de la Diligencia! —dijo el pecoso, sin aliento—. ¡Salieron en la televisión! El teléfono de los Meade estaba comunicando. Por eso he venido yo mismo a decíroslo.
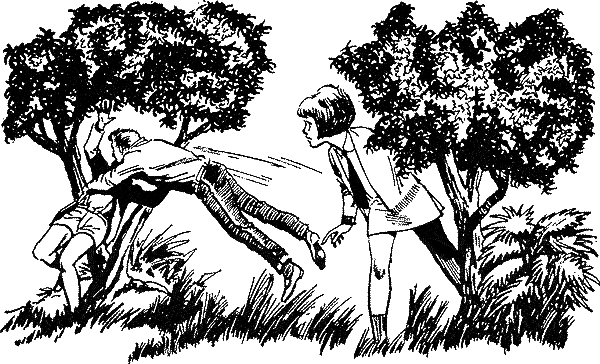
—Ya lo sabemos —contestó Pam—. Hemos visto el programa. Pero, de todos modos, gracias.
Mientras se dirigían a casa, Pete habló del indio de madera que el obrero del señor Meade había visto en un sótano.
—¡Canastos! ¡Qué estupendo! —exclamó Ricky—. ¿Creéis que será tan valioso como los otros?
—Espero que sí —contestó Pete.
—Creo que las estatuas de indios en madera son preciosas —declaró Ricky, muy convencido.
A la mañana siguiente, aún no habían terminado Pete y Pam el desayuno, cuando llegó Dave.
—¿Estáis preparados para ir a la búsqueda del indio? —preguntó, sonriendo alegremente, al entrar en el comedor de sus amigos.
Pete acabó de beber la leche, dobló la servilleta y se levantó de la mesa.
—Estoy preparado, Dave —contestó.
—Yo también —dijo Pam—. ¿Creéis que nos hará falta una linterna?
—Sí —opinó Dave—. Puede que el sótano sea muy oscuro, sobre todo siendo de una casa vieja.
Mientras Pam iba a buscar la linterna, Holly y Ricky anunciaron, a voces, que querían tomar parte en aquella aventura de los mayores, pero la señora Hollister les hizo callar, diciendo:
—Tenéis que hacerme varios encargos. Esta mañana, no puedo prescindir de vosotros.
Holly y Ricky quedaron muy hoscos y desencantados, pero Pete prometió:
—Si encontramos algo raro, podemos telefonearos para que vayáis a verlo.
—No os olvidéis —suplicó Holly, haciendo un mohín.
—Si os encontráis en apuros, avisadnos —se ofreció Ricky, abombando el pecho con aire poderoso.
—No nos asustará nada —le tranquilizó Pete.
Unos minutos después, él, Pam y Dave, se encaminaban al centro de la ciudad. Cuando llegaron a las oficinas de los servicios públicos, Dave les guió hasta el ascensor, en el que subieron hasta el cuarto piso.
—La oficina de papá está por aquí —dijo Dave.
El señor Meade, que estaba sentado ante su escritorio, se levantó para saludarles.
—Llegáis oportunamente —dijo—. He estado hablando con Mike, uno de nuestros encargados de reparaciones. Tiene que hacer un trabajo unas casas más allá de la que habitaron los Quinn, y él se ocupará de llevaros en un vehículo de la compañía.
Pete miró a su hermana. Ella sonrió, moviendo la cabeza de arriba abajo con gran decisión.
—Bien. Podemos ir ya —dijo el padre de Dave.
Bajó con ellos en el ascensor y salió a la parte trasera del edificio, donde un hombre de expresión alegre, vestido con un mono, les fue presentado como Mike.
—Déjales en la casa de los Quinn, Mike. El sótano está abierto. Estoy seguro de que a los Quinn no les importará que entren.
Y el señor Meade explicó, luego, que los Quinn eran un matrimonio de edad que se habían ido a vivir a una casa de apartamentos.
—Muy bien —dijo Mike, haciendo un guiño—. Creo que cabremos todos delante, aunque sea algo apretados, si Pam se sienta en las rodillas de alguno. ¿Con quién preferirá?
—En las de Dave, naturalmente —repuso Pete, riendo y haciendo que su hermana se pusiera colorada como una cereza.
Cuando todos estuvieron instalados en la camioneta, Dave se comportó muy serio, sin decir ni una palabra en todo el trayecto. Mike condujo hasta una calle corta, de la parte vieja de la ciudad, hasta detenerse frente a una casa grisácea. Al bajar, Pam se fijó en que las cortinas y persianas habían sido retiradas y todo el edificio presentaba el aspecto de estar desierto.
—¿Podréis volver a casa por vuestra cuenta? —les preguntó Mike.
—¡Claro que sí, zambomba! —contestó Pete—. Gracias por habernos traído.
—Me alegro de haber sido útil —aseguró el operario, antes de reanudar la marcha.
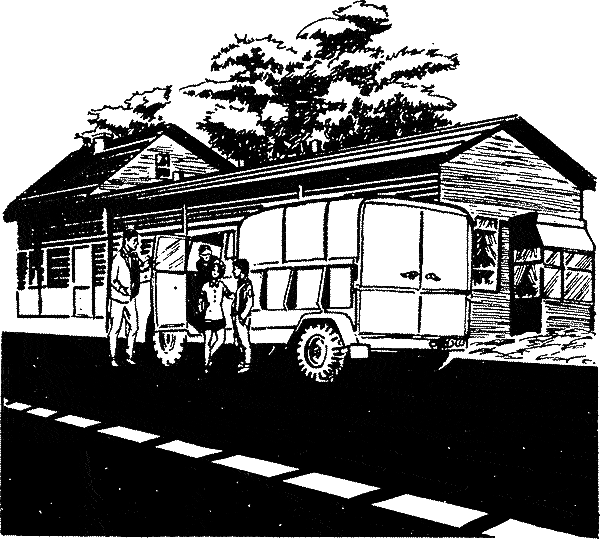
Una fuerte ráfaga de viento alborotó los cabellos de Pam, mientras ella, Pete y Dave corrían hacia la parte posterior de la casa. Allí encontraron una puerta de sótano, de las antiguas, por las que tanto gusta a los niños colarse. Entre Pete y Dave abrieron las dos hojas de aquella puerta, tanto como les fue posible, teniendo en cuenta que los goznes estaban oxidados.
Pete abrió la marcha por un corto tramo de escaleras de piedra que llevaban hasta una puerta interior. Al abrirla les dio la bienvenida un fuerte olor a humedad.
—¡Qué casa tan vieja! ¡Lo menos tiene cien años! —calculó Dave.
Pam encendió la linterna y fue haciendo pasar el haz de luz por toda la estancia sombría.
Los tres avanzaron con cautela. Pam se sacudía el cabello para quitarse las telarañas que se le iban adhiriendo. Al poco, la luz de la linterna les permitió ver una estrecha abertura en la pared. Enfocando el interior, vieron que aquélla era la entrada a un cuartito en el que se guardaban varias cestas vacías.
—Debía de ser un sótano para guardar fruta —opinó Pete—. En las casas antiguas solían guardarla así.
Los tres niños siguieron avanzando y pasaron ante un horno, ennegrecido por el humo. De repente sonó un ¡Bom! estremecedor, y el sótano se oscureció más todavía.
—¡Huy! —exclamó Pam—. ¿Qué ha sido eso?
—Creo que el viento ha cerrado las puertas de fuera —contestó Dave, que añadió, impaciente—: Pero ¿dónde estará ese indio de madera?
La luz de la linterna fue iluminando todos los rincones, pero en ninguna parte se veía la figura de madera.
—Puede que alguien la haya encontrado antes que nosotros y se la haya llevado —dijo Pam.
—Pero el obrero la vio ayer mismo —repuso Dave.
—Estoy pensando que si se cierran las dos puertas podemos quedar encerrados aquí. Voy a asegurarme de que las dos queden abiertas.
—Yo te ayudaré —se ofreció Dave.
Los dos chicos subieron las escaleras y empujaron la puerta que se había cerrado.
Entre tanto, Pam fue iluminando las paredes de abajo, hasta detenerse en un panel de madera, largo y estrecho.
«¿Será un armario? —se preguntó—. Sí, claro. Hasta tiene un picaporte».
Sus dedos se cerraron sobre el frío pomo y de un tirón, abrió. Luego pasó el haz luminoso por el interior, escudriñando todos los rincones. Desde arriba, un rostro terrible la contemplaba. Pam dio un grito.
¡Pam casi se desmaya de terror!