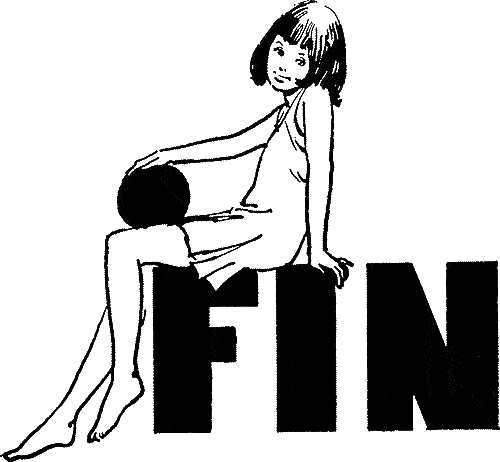El helicóptero llevó a los Hollister nuevamente a las oficinas del señor Baker, donde se hicieron inmediatamente planes para detener a I03 contrabandistas de animales.
—Las avionetas de un solo motor no son demasiado rápidas —dijo Pete—. Nosotros podremos llegar a Shoreham antes que los contrabandistas.
—¿Habéis dicho que aquel avión tomó tierra poco antes de la noche? —inquirió el señor Baker.
—Era casi de noche —afirmó Pam.
—Entonces, intentará hacer lo mismo otra vez. Probablemente hará una parada entre Nueva York y Shoreham. Bien. Cuando llegue allí, esta vez tendrá una buena recepción.
Todo el grupo, incluidos el señor Baker y el señor Chandar, volvieron al reactor, donde el sonriente piloto les esperaba.
—Volvemos a Shoreham —dijo el señor Baker, mientras la familia subía las escalerillas y entraba en la cabina.
Cuando estuvieron surcando los aires, el señor Chandar habló a los niños sobre Indonesia.
—Tenéis que visitar mi país algún día.
—Sí. Me gustaría mucho conocer a Subu —dijo Holly.
—Y a mí. Podríamos jugar con los orangutanes, ¿verdad? —añadió Sue.
—¡Hurra! Esta vez lo has dicho bien. ¡Eres casi tan lista como yo! —dijo el presumido de Ricky.
Sue le respondió con una mueca.
De repente, cuando el avión empezaba a descender hacia Shoreham, empezó a sentir una cosa muy rara en el estómago que la obligó a sentarse y a no moverse más de su asiento, hasta que aterrizó el aeroplano.
Cuando bajaron, los pasajeros dijeron adiós al piloto y el señor Hollister abrió la marcha hacia la furgoneta.
—Primera parada: el cuartelillo de la policía, creo yo.
—Bien. Ahora organicemos la trampa para esos tramposos.
El oficial Cal estaba en su oficina cuando ellos llegaron. £1 y el jefe de policía hicieron grandes elogios relativos al trabajo policial hecho por los niños.
También allí se hicieron planes. La policía, con ayuda de algunos guardabosques a caballo, rondaría los alrededores del Parque.
—Habrá gente en el prado —dijo Cal—. Dejemos que el avión aterrice. Entonces, detendremos al piloto.
—Dios quiera que aterrice con «Bongo» —murmuró Pam.
—Oficial Cal, ¿querrá venir con nosotros a la entrada de la vieja mina? —invitó Pete—. Estoy seguro de que hoy va a ocurrir algo allí.
A una señal de asentimiento de su jefe, el joven oficial dijo:
—Muy bien, muchachos. Registraremos toda la zona después de cenar. Venid a reuniros conmigo aquí, a las siete.
En casa de los Hollister, la emoción palpitaba por todas partes. Casi nadie tuvo apetito para tomar las hamburguesas y los buñuelos recién fritos, a los que invitaban la madre de Dave y la de Alex. Los niños no hacían más que mirar y reír, con nerviosismo, imaginando la llegada del avión.
—¡Zambomba! —comentó Pete—. Esos hombres no saben en lo que se han metido.
—¿Crees que hay algún otro hombre mezclado en esto? —preguntó Alex.
—Tiene que haberlo. Si no, ¿quién iba a cuidar de los animales? —razonó Pam.
Todo el mundo quería estar en el acto final, pero los niños mayores se daban cuenta de que tal cosa no iba a ser posible. Se decidió que la señora Hollister y Sue se quedarían en la furgoneta, aparcada cerca de la entrada. El señor Hollister y Holly se unirían a los guardabosques montados, observando en el prado.
Ricky, Pete, Pam, Alex y Dave mostrarían al oficial Cal el lugar en que la misteriosa reja cerraba el paso a las galerías de la mina.
Todos llevaban «walkie-talkies» cuando se encaminaron al cuartelillo de la policía. Desde allí marcharon al parque en tres coches oficiales.
La luz del día había empezado a decrecer y la verde extensión del prado estaba siendo vigilada por los ojos penetrantes de los policías. Los chicos y Pam treparon por la ladera abrupta, conduciendo al oficial Cal al trecho en que sus mochilas habían desaparecido, y a la entrada de la mina.
Cuando llegaron ante los barrotes de hierro, el policía aproximó el oído, para escuchar.
—¡Creo que tenéis razón! —dijo—. Algo se mueve ahí dentro.
—Comunicaré con papá por el «walkie-talkie» —dijo Pete, acercándose el micrófono a los labios.
En aquel momento se oyó un ligero chasquido en las barras de hierro que… ¡de pronto empezaron a hundirse en el suelo! ¡La negra entrada a la mina quedaba abierta!
¡Todo el mundo prorrumpió en una exclamación!
—Dave tenía razón —murmuró Pete.
—¿Cómo se abrirá? —preguntó Alex, procurando contener el escalofrío que recorría su espina dorsal.
—Creo que conozco el motivo —repuso Cal—. Este «walkie-talkie» ha activado el aparato electrónico que por radio pone en movimiento estos barrotes. Alguien utiliza este lugar como escondite.
El policía explicó que, en cierta ocasión, le comunicaron por radio, al coche patrulla, que las puertas automáticas de los garajes de algunas casas de la vecindad se habían levantado de improviso.
—Por eso sé que es muy posible.
—¡Claro! —exclamó Pete—. ¡Eso fue lo que debió ocurrir, también, en el garaje del señor Messina!
El oficial Cal sacó una gran linterna del bolsillo de su cadera e iluminó el túnel.
—¡Aaa… ay! ¡Mirad aque… llo! —tartamudeó Ricky, advirtiendo dos ojos que resplandecían en la oscuridad.
Se oyeron pasos.
—¡Cuidado! —advirtió Cal.
Los niños retrocedieron, de un salto. De la cueva salió, a todo correr, el hipopótamo más diminuto que en su vida habían visto. Sin pérdida de tiempo, Pete lo agarró por la cabeza, y Alex le sujetó firmemente las patas traseras. Usando su cuerda de escalar, ataron al asustado animal.
Después salió un orangután.
—¡Debe de ser «Pongo»! —gritó Pam, alargando una mano hacia el animal, que dio un salto hacia la niña y le rodeó el cuello con los peludos brazos.
Inesperadamente, del túnel se vio salir a un hombre, corriendo.
—¡Alto! —gritó el oficial Cal.
El hombre miraba, desesperado, a su alrededor, mientras la potente luz de la linterna del policía le caía sobre los ojos. Antes de haberse dado completa cuenta de lo que estaba sucediendo, el hombre se encontró esposado.
—¡Canastos! ¡Ya tenemos a uno! —gritó el pecoso.
Ahora, mientras los chicos tenían bajo vigilancia al prisionero, el oficial Cal se apartó a un lado y enfocó su linterna en los recodos de aquel túnel. Antes de llegar a la abertura perpendicular de la mina, encontró una amplia estancia abierta en la roca.
Allí se veían restos de comida, un banco y, en un rincón, una bañera con agua. Había un montón de trapos en el suelo.
«Probablemente para que los animales durmiesen encima», pensó el policía, sacudiendo la cabeza.
Volvió a la entrada y anunció:
—No hay nada más dentro. Vamos a encerrar ahí los animales, de momento, e iremos al prado.
Los muchachos le ayudaron a meter a los dos pequeños seres en la mina y cerraron la reja. Luego se pusieron en marcha. El oficial Cal iba delante, con el detenido. Tuvieron que dar un rodeo alrededor de la pared rocosa, ya que se habían quedado sin cuerdas, pero pronto llegaron al coche del oficial, aparcado abajo. En él se dirigieron al prado.
Allí se entregó el delincuente a dos policías, y Cal y los niños se ocultaron tras unos matorrales, en la llanura rebosante de hierbas.
Pronto el zumbido de un avión invadió un amplio espacio.
—¡Ya viene! ¡Ya viene! —gritó Ricky, incapaz de dominarse, y todos los niños contemplaron, fascinados al aparato que planeaba.
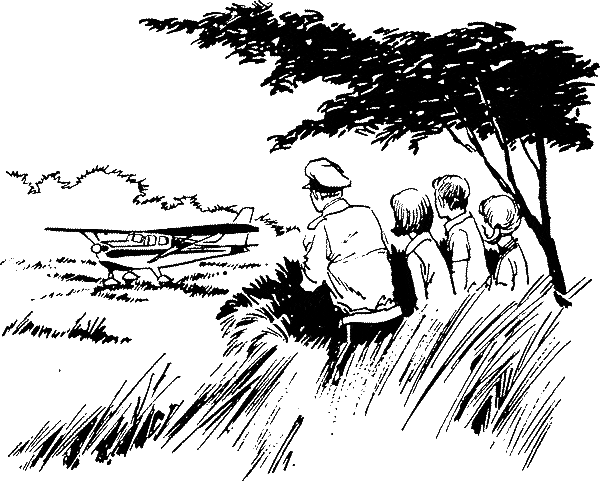
Luego, una brillante luz para aterrizaje iluminó una amplia área. La avioneta rozó el suelo y fue a detenerse junto a los bosques, casi en frente de los niños. Al poco cesó de funcionar el motor.
A la luz del crepúsculo, se vio que la cabina se abría y un hombre saltaba a tierra. Todo estaba silencioso.
—Nip —llamó el hombre—. Nip, ¿dónde estás? He conseguido al otro gemelo. La pareja valdrá una fortuna.
A través del prado, Pete pudo ver varias siluetas que se movían, silenciosas, hacia la llanura.
—Todos cuerpo a tierra —ordenó el oficial Cal—. Ese hombre puede estar armado.
Los niños se tendieron en tierra, mientras Cal Newberry avanzaba hacia la avioneta. Al verle, el piloto dijo:
—Hola, Nip. Llegas a tiempo.
De repente el contrabandista se dio cuenta de que aquél no era su camarada. Dando un grito de alarma, intentó volver a la avioneta. El oficial se lanzó de un salto hacia él, pero no llegó a alcanzarle. El piloto rodó por tierra por debajo de aparato y salió al otro lado.
—¡Vamos, chicos! Hay que detenerle —ordenó Pete.
Todos echaron a correr, abalanzándose sobre el fugitivo que se lanzaba hacia los bosques. Pete le agarró de un pie, Alex del otro, Ricky saltó a sus hombros.
¡Plum! El contrabandista cayó al suelo, atontado.
—¡Ya le tenemos! —gritó Ricky.
—¡Oficial Cal! ¡Por aquí! —llamó Pete.
El hombre se retorcía, luchando por soltarse, pero no le sirvió de nada. Los chicos mayores le sostenían y Ricky se habían instalado en su misma cabeza cuando el policía llegó.
—Muy bien, amigos. Ahora, dejadle.
Los chicos soltaron su presa. El policía le puso las esposas y le ayudó a levantarse, enfocando el haz de la linterna en su cara.
¡Era el hombre de la fotografía con la jaula marcada con las palabras «Mono Rojo Vivo»!
Por entonces se oyó rumor de pies corriendo y el aparato quedó inmediatamente rodeado de policías. Holly estaba cerca, de la mano de su padre y temblando de entusiasmo. El señor Baker y el señor Chandar se aproximaban, a grandes zancadas.
El oficial Cal entregó al piloto a dos altos policías, y él y los dos investigadores subieron a registrar el aparato. Encontraron una jaula: «Mono Rojo Vivo». El señor Baker la abrió.
—Como suponía yo, se trata de un orangután.
—¡Es «Bongo»! —exclamó el señor Chandar—. ¿Ven esta cadenita roja que rodea su pata izquierda?
El animal dio muestras de comprender, al oír su nombre y tendió los brazos al hombre, que le sacó del avión.
Las luces de las linternas iluminaban ahora todo el prado.
—¡Quisiera que mamá pudiera ver esto! —comentó Pam.
—¿Por qué no vas a buscarla? —sugirió el padre—. Os esperamos aquí.
Quince minutos más tarde, cuando la policía terminaba de examinar la avioneta, llegaba la señora Hollister con Sue.
—¿Éste es «Pongo»? —preguntó la pequeñita, frotándose los ojos cargados de sueño.
El señor Chandar sonrió, contestando:
—No. Es su hermano gemelo «Bongo».
—Ya sé dónde está «Pongo» —anunció Pete—. ¡Vayamos al túnel de la mina!
Los Hollister se instalaron en la furgoneta y los dos investigadores subieron al coche patrulla con Cal. Aparcaron al pie de la ladera rocosa e hicieron a pie el resto del trayecto. Cuando llegaron a la mina, el oficial Cal abrió la reja. El otro orangután salió a su encuentro.
Después de mirarlo, el señor Chandar dijo tristemente:
—Éste no es «Pongo». Es mucho más grande.
Todos los niños pusieron cara de desolación.
—¡La casa del árbol! —exclamó, de pronto, Alex—. ¡Vamos a ver la casa del árbol!
Sólo pudieron ir en coche un trecho, pero no tardaron mucho en llegar al alto pino. No había el menor indicio de que hubiera un ser vivo en el nido de allá arriba.
—Tengo una idea —dijo el señor Chandar.
Tomó a «Bongo» y le puso en el tronco del árbol. Cuando la luz de las linternas enfocó la copa del árbol, «Bongo» trepó a toda prisa y desapareció en el interior de la casa.
Unos minutos más tarde, los que esperaban abajo oían un grito de entusiasmo y dos cabecitas aparecieron por un hueco del nido.
—¡«Pongo» y «Bongo»! Ya están juntos —dijo Pam.
Y los pequeños empezaron a dar gritos y zapatetas de alegría.
—¿Quién será el otro orangután que está en la cueva con el hipopótamo? —comentó Alex.
—A lo mejor pertenece a otro niño de Borneo —contestó Dave.
—Iremos a recogerles más tarde —dijo Cal— y, si no podemos encontrar a su propietario, serán trasladados al zoo. ¡Eh, mirad!
Algo salió por el hueco de la casa del árbol y golpeó el suelo. Después del primero cayeron otros dos objetos. ¡Plof! ¡Plof! ¡Plof!
—¡Nuestras mochilas! —gritó Pete.
—¡Así que era ahí donde estaban! —sonrió Dave—. «Pongo» las descubrió en el bosque y se las llevó.
—Probablemente buscaba algo de comer —dijo, risueña, la señora Hollister. El señor Chandar llamó a los orangutanes con voz calmosa y afable, y los gemelos salieron de la casa y empezaron a descender.
—¡Qué guapísimos! —murmuró Sue.
—Y nosotros que pensábamos que «Pongo» era un monstruo —sonrió Dave.
—Ahora ya sé quién dejaba esas huellas —dijo Pete de pronto—. ¿Recordáis que el jefe de policía dijo que parecían de un hipopótamo? Las hicieron dos animales: el hipopótamo, que seguramente se escapó una vez, y «Pongo», juntos.
—También puede ser que ande un hipopótamo suelto por Shoreham —insinuó Alex.
Cuando los dos animales saltaron al suelo, los Hollister notaron que «Pongo» llevaba algo en el brazo.
—¡No es posible! —gritó Pam, asombrada—. ¡Mira, mamá, la muñeca vienesa!
—Entonces era cierto que «Pongo» estuvo en la biblioteca —comentó la madre, riendo—. Creo que ya están todos los misterios resueltos.
Todos se mostraban muy felices, excepto Ricky que arrugaba la frente y la naricilla.
—¡Canastos! ¿Y qué pasa con el monstruo que yo vi en el lago?
En aquel momento, el policía recibió un mensaje por el «walkie-talkie». Los dos contrabandistas detenidos acababan de confesar.
—Uno de ellos ha dicho que un galápago se les escapó. También huyó el hipopótamo, pero a éste lo recuperaron.
—Entonces, era eso. ¡El galápago se iría al Lago de los Pinos y eso fue lo que vio Ricky!
El pelirrojo sacudió repetidamente la cabeza, sonriendo.
—¡Monstruos y remonstruos! ¡Ahora tendré algo que decirle a Joey Brill!