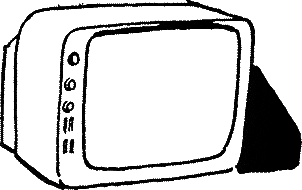
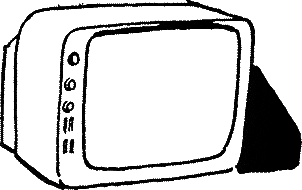
—Desde luego —dijo la señora Hollister al oír el nombre del propietario del avión—. Al señor Wilkie se le conoce por el apodo de El Cura Volador. Vive en una granja, no muy lejos de aquí.
—Pues yo no creo que fuese él —dijo Pete—. ¿Qué iba a estar haciendo un sacerdote en el Parque Municipal?
Ricky propuso ir a ver al reverendo Horace Wilkie, para asegurarse de que no había sido él.
—Además, puede que quiera darnos un paseo en su avión —añadió.
—Vamos, todos arriba —dijo la señora Hollister, encaminándose a la furgoneta—. Haremos una visita al señor Wilkie.
La furgoneta salió de la zona de aparcamiento en el momento en que tomaba tierra un pequeño avión. Los niños lo vieron descender y deslizarse sobre la pista.
—Me gustan los avioncitos hijos —notificó Sue—. Son «perciosos».
No tardaron en llegar a la granja Wilkie, cuyo nombre se veía en grandes letras, en el buzón de correos del camino. Un caminillo de grava, que serpenteaba entre viejos manzanos, llevaba a la puerta principal de la casa estilo colonial. Pam bajó y golpeó la puerta con el llamador de bronce. Salió a abrir una señora baja y rubia. Sus pupilas azules se posaron, interrogantes, primero en Pam y luego en la furgoneta.
—¿En qué puedo serviros?
—¿Es usted la señora Wilkie?
—Yo soy.
—¿Está en casa su marido?
—Queremos que nos lleve a pasear en avión —dijo Ricky, intempestivamente.
Pam movió la cabeza, avergonzada.
—No es eso, señora Wilkie. Queremos saber el número de matrícula de la avioneta.
—Sólo tenemos una —repuso la señora.
Con un suspiro, Pam dijo:
—Empezaré por el principio, señora Wilkie.
En primer lugar presentó a su familia y a ella misma, y a los dos chicos que les acompañaban.
—¡Ah! Ya sé quiénes sois —repuso la señora, sonriendo—. Sois los niños detectives, y vuestro padre es •el propietario del Centro Comercial.
—Sí, señora, y querríamos hacerle unas preguntas.
La niña habló del avión que habían visto en el prado y explicó que estaban haciendo gestiones para comprobar pi, realmente, aquél era el avión del reverendo.
—Desde luego, ésa es nuestra matrícula —repuso la señora Wilkie—. Pero creo que la avioneta no podía ser la de mi marido. Ha ido a California y allí ha estado toda esta semana.
A Pam le latió con fuerza el corazón. ¿Sí? Entonces, era como ella había sospechado. El avión llevaba distintivos falsos.
—Gracias, señora Wilkie. Y adiós.
La señora Hollister condujo de nuevo hacia la ciudad.
—Bien. ¡Ahora sí que habéis encontrado una importante pista!
—¡Zambomba! Un avión con matrícula falsa. Eso es muy serio —comentó Pete—. Y traerá problemas.
—Para el piloto —añadió Alex.
—Y para nosotros —añadió Dave—. Ahora, ¿cómo vamos a seguir la pista?
—No os preocupéis. Podremos hacerlo —aseguró Pete.
La señora Hollister dejó a Alex y a Dave en sus respectivas casas antes de continuar hasta su propia casa.
Mientras esperaban la cena, los más pequeños vieron su programa de televisión. Ricky adoptó su postura favorita: Los codos apoyados en el suelo, parte del cuerpo en el aire y los pies y piernas en el sofá.
—Ricky, estás tocando la pared con los pies —le advirtió Holly.
—Está bien —murmuró el chico, quitándose de una sacudida los zapatos, que cayeron detrás del mueble.
Entre tanto, Pete y Pam apartaron dos sillas del escritorio y tomaron papel y lápiz.
—¿Tú crees que la verdadera matrícula seguiría debajo, y que se pintó la falsa encima, Pete? —preguntó Pam.
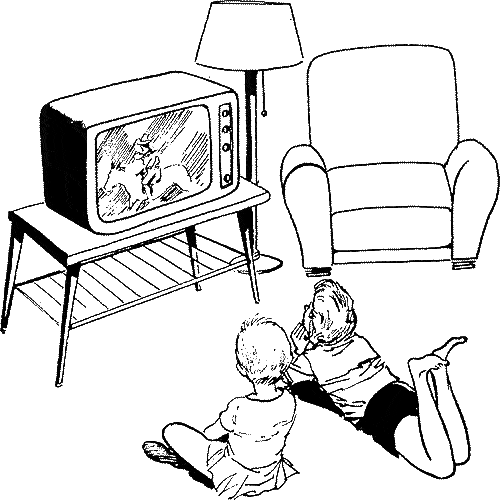
Pete estuvo unos instantes mordisqueando el extremo de su lápiz.
—No. Haciendo eso, alguien podría haber descubierto el engaño.
—Entonces, ¿cómo…?
—¡Ya lo tengo! Pudieron usar cinta adhesiva. —Pete siguió diciendo que, añadiendo tiras de cinta adhesiva blanca a las letras y los números, se les podía desfigurar, haciéndolos pasar por otros diferentes.
—Entonces, vamos a probar a alterar la matrícula —propuso Pam.
—Será muy trabajoso, pero no tenemos otra solución.
Pete recordó el consejo que el oficial Cal les había dado para su Club de Detectives: los quehaceres detectivescos no siempre eran agradables. A veces había que dedicar horas y horas a tareas muy aburridas.
Primero pensaron en la letra N. Tal vez no la habían cambiado, porque era equivalente a Estados Unidos y no era de creer que un avión tan pequeño hubiera cruzado el océano, hasta Shoreham.
—Ahora pensemos en el dos —dijo Pete, y él y su hermana estudiaron atentamente aquel número.
—Puede ser un uno, retocado —observó Pam.
—Es cierto. Pongamos un uno en lugar del dos.
El seis dio más que pensar. Pete y Pam hicieron mil garabatos en el papel, intentando encontrar un sustituto de aquel número.
—Ahora recuerdo… —murmuró Pam—. Había una especie de rabo sobre el seis.
—Entonces, puede que el número original fuese un cinco.
—Puede ser. Probemos.
Los dos hermanos acabaron de cerrar el círculo del cinco, hasta obtener un seis.
—Ya tenemos el segundo número. Estás teniendo éxito, Pam.
Decidieron que el ocho podía haber sido un nueve al que se le hubiera redondeado el extremo inferior. Ya tenían N159. Pero ¿y las letras restantes? ¿Qué podían haber sido AE?
—La A pudo haber sido lo mismo un número que otra letra. ¿Qué opinas, Pam?
La niña cerró los ojos y procuró rememorar el avión que apareciera ante ellos en la oscuridad de la noche. Todas las letras tenían cierta inclinación hacia la derecha, de modo que habría sido muy fácil transformar el número uno en una A.
—Pero es sólo una suposición —concluyó Pam.
—La doy por válida. ¿Qué dices de la E?
Pam suspiró.
—Me estoy quedando bizca de tanto trabajar en este jeroglífico —se lamentó.
Pete hizo chasquear los dedos, diciendo:
—Ya sé… Seguramente lo mismo le ocurrió al propietario de la avioneta, cuando buscaba la manera de desfigurar los números. Dejemos la E como E, Pam.
Lleno de emoción, Pete telefoneó inmediatamente al señor Pickett. ¿Quería hacer el favor de comprobar datos de la matrícula N1591E? Pete esperó, sin aliento, el resultado.
—Sí —dijo el señor Pickett al cabo de unos minutos—. Existe esa matrícula.
—¿Pertenece a alguien de por aquí?
—No. Esa avioneta la posee y la pilota la Airterm Carrier Company, localizada en el Aeropuerto de La Guardia, en Nueva York.
—Muchas gracias —dijo Pete—. Ha sido una gran ayuda, señor Pickett.
Pete colgó y contó a su familia lo que ahora sabía.
—¡Estamos sobre la pista, Pete! —dijo Pam—. Nuestro misterio está casi resuelto. Y esta noche el señor Baker nos dirá su gran secreto.
—Creo que a él también debemos informarle sobre esta matrícula de avión —opinó Pete, que volvió al teléfono y marcó el número del motel.
Por suerte, el investigador estaba en su habitación. Se mostró muy asombrado al conocer la última novedad.
—¿Le será de alguna utilidad? —preguntó Pete.
—Yo diría que sí. Es, precisamente, la información que necesitábamos.
—¿Vendrá usted a contarnos su secreto?
—Sí. Más tarde. Y os resultará una sorpresa.
—Hasta luego, entonces —dijo Pete, antes de colgar—. Va a venir. Vendrá después de cenar.
Pam, que estaba ayudando a su madre a poner la mesa, hizo una mueca de desagrado, al oír aquello.
—¿Qué te pasa, Pam? ¿No le consideras bastante amable por ponernos al corriente de su secreto? —preguntó la madre.
—No es eso, mamá. Es que va a ser el señor Baker quien nos lo diga.
—¿Y qué?
—Que deberíamos ser nosotros quienes le aclarásemos el secreto, si fuéramos verdaderos detectives.
Durante la cena todos hicieron comentarios sobre cuál sería el secreto. Se hicieron cientos de suposiciones. La más singular fue la de Ricky, quien afirmó que el monstruo era el mismo señor Chandar.
—Pronto vamos a saber la verdad —dijo, alegremente, la señora Hollister, mientras entre ella y sus hijas recogían las cosas de la mesa.
El señor Hollister movió un brazo, señalando el jardín. Pete y Ricky entendieron al momento lo que su padre quería decir. Todos los viernes al anochecer, si no llovía, Pete debía recortar la hierba del prado y Ricky, regar las flores que cuidaba su madre.
Los dos chicos salieron. Pronto se oyó el zumbido de la máquina, corta-césped y el chasquido del contador del agua indicó que Ricky estaba cumpliendo su deber con los dragones, las petunias y las rosas.
Cuando terminó todos los quehaceres, la señora Hollister telefoneó a una amiga y estuvo hablando con ella largo rato. Pam llamó a Holly y Sue para proponerles:
—¿Vamos a otra habitación a mirar fotografías?
—¿De qué? ¿De monstruos? —inquirió la vocecilla de Sue.
Pam fue a la biblioteca y sacó varias enciclopedias. También buscó varios números atrasados de la revista «National Geographic».
—Vamos a aprender alguna cosa sobre Borneo —dijo.
Holly y Sue contemplaron con gran interés las fotografías que Pam iba colocando ante ellas. Las tres quedaban embelesadas ante las fotografías en color de la cadena de islas malayas.
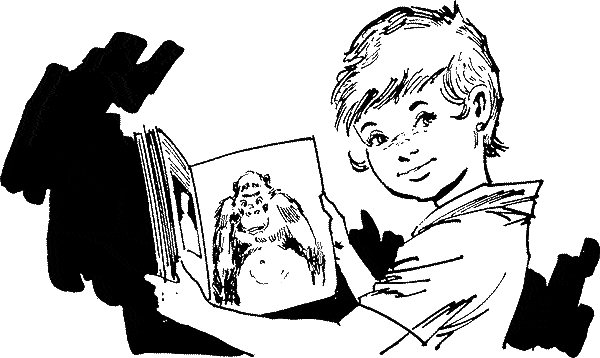
—Mirad estos animales —dijo Sue.
—Son orangutanes —explicó Pam—. Dicen que escasean tanto que los naturales de Borneo no permiten que nadie se los lleve del país sin un permiso especial.
—¿Qué quiere decir eso?
Pam explicó que los cazadores habían matado tantos orangutanes que ya sólo quedaban unos pocos miles de ellos en el mundo.
—Por eso se quedan con todos los «orantanes» en «Bornío» —concluyó Sue con gran desparpajo—. ¿No entiendes, Holly?
Las dos pequeñas continuaron entretenidas con las ilustraciones, mientras Pam recorría con el dedo las páginas del tomo de la enciclopedia correspondiente a la P. Pronto encontró lo que estaba buscando.
«Pongo». Pam ahogó una exclamación. «Pongo pygmaeus» era el nombre de cierta especie de orangutanes. En lengua malaya «orang» significaba hombre y «hutan» bosque.
—Hombre del bosque —cuchicheó Pam—. ¡Lo he encontrado!
Cerró el libro de golpe, con los ojos, brillantes y una amplia sonrisa.
—Mira qué contenta está Pam —dijo Holly a Sue.
—¡Ya lo creo que lo estoy! ¿Sabéis? Creo que he encontrado el secreto.
Y en voz muy baja, Pam explicó a las pequeñas que el monstruo, probablemente, tenía algo que ver con un orangután.
—Guardaremos el secreto para nosotras —sugirió Holly—. Los chicos siempre se creen los más listos.
Pam quedó unos momentos pensativa y, al fin, asintió:
—Está bien. No diremos nada hasta que yo dé la señal.
Entre risillas contenidas, Holly y Sue salieron al patio y bailotearon alrededor de Ricky que se entretenía describiendo curvas en el aire con la boca de la manguera.
«Zip», que pasó cerca, quedó completamente remojado. El animal aún estaba sacudiéndose y salpicó de gotas a las niñas.
—¡Mira lo que has hecho, Ricky! —reconvino Holly, mostrando una húmeda trenza.
—Yo no he hecho nada. Ha sido «Zip» —protestó el pecoso.
—Por culpa tuya. Y ahora no te diremos el secreto —amenazó Sue.
Ricky soltó la manguera y corrió al lado de la pequeña.
—¿Secreto? ¿Has dicho secreto?
—Sí, sí —afirmó Holly—. Pero no te diremos nada. No sabrás nada hasta que Pam lo diga.
Y sin decir más, las dos hermanas se alejaron, corriendo, dejando a Ricky muy preocupado y pensativo.
Después que la hierba estuvo bien recortada y las flores regadas, los hermanos Hollister jugaron un rato al marro. Luego empezaron a aparecer mosquitos, se arrastraron las luciérnagas sobre la hierba fresca y todos los niños entraron para esperar al señor Baker.
Transcurrió una hora y seguía sin haber la menor noticia del investigador. Aún pasó otro rato. Al fin la señora Hollister dijo:
—Creo que los pequeños tendréis que iros a la cama. Mañana os enteraréis del secreto.
—Tengo una idea, mamá —dijo Pam—. Voy a telefonear. Puede que el señor Baker esté ya de camino.
Pam telefoneó al motel y habló con el recepcionista. Luego colgó, mirando a todos con aire de desaliento.
—¡No está!
—Bien. Eso quiere decir que ya está en camino —dijo la madre.
—No, mamá. El señor Baker ha pedido la cuenta y se ha marchado.