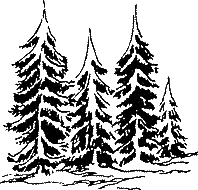
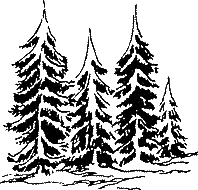
—Estarías soñando, Holly —declaró Ricky, mientras se agregaba nata batida al plato de papilla.
—¡No digas eso! —se defendió Holly—. Tú también viste una cosa rara en el lago, ¿verdad?
—Sí, pero no era el monstruo enano con pies de animal. ¡Eso es una tontería!
Sin embargo, Pete no estaba muy convencido de que lo que decían sus dos hermanas pequeñas fuese todo imaginación.
—Si al menos «Zip» hubiera estado fuera de casa esta mañana temprano… —pensaba.
Pero el fiel perro pastor había estado durmiendo en la alfombra, junto a la cama de Pete. Éste miró a Pam, sentada enfrente a él.
—Puede que tenga razón —dijo, en voz baja.
Y Pam asintió con la cabeza.
Cuando acabaron el desayuno, Pete y Pam pidieron a las dos pequeñas que les enseñasen las huellas. Pero cuando llegaron allí, el resplandeciente sol había disipado toda la niebla, evaporando la humedad del suelo, y las huellas habían desaparecido.
Camino del colegio, los dos mayores hablaron del misterio, mientras Ricky y Holly corrían, delante.
—La solución está en el bosque. Me jugaría algo —declaró Pete—. Y la única manera de descubrir todo el misterio es seguir inspeccionando.
—Podríamos ir a hacer una cena-merienda allí, esta tarde.
—¿Quiénes?
—Tú y yo. Y quizá Dave y Alex.
—¿Dejando a los pequeños en casa?
—Sí. —Pam creía que era lo mejor, porque así podrían inspeccionar más ampliamente el terreno—. Y podrás enseñarme la entrada de la vieja mina. Nunca la he visto.
—Buena idea.
Durante el recreo de aquella mañana, se hicieron los planes para la merienda-cena. Pam llevaría los bocadillos, Dave Meade las bebidas y Alex el postre. Quedó acordado que se saldría de casa de Meade hacia las cuatro y media.
Aquella tarde, a las cinco menos cuarto, las bicicletas marchaban veloces, por la carretera del parque. La cesta de Pam contenía los bocadillos, envueltos con pulcritud en papel fino, y cubiertos por encima con un mantelito rosa. Dave llevaba una caja de bebidas frescas y Alex iba cargado con una gran caja blanca.
—¿Lo has comprado en la panadería? —le preguntó Pete.
—La caja, sí —replicó Alex—, pero no lo que va dentro.
—¿Y qué es? —inquirió Pam, pedaleando junto al moreno muchacho.
Alex sonrió al responder:
—Un pastel del diablo, hecho en casa. Mi madre los hace riquísimos.
—A lo mejor podemos amansar con esto al monstruo —bromeó Pete.
Pero Alex declaró:
—Cuando lo pruebes, querrás comértelo tú y no dárselo al monstruo.
Pronto llegaron a la entrada del Parque Municipal. Estaban aparcados por allí varios coches con padres y niños que habían ido a hacer una cena campestre.
Los cuatro amigos dejaron atrás, pedaleando, la zona de aparcamiento. Más tarde desmontaron para internarse en los bosques, pero siguieron arrastrando sus respectivas bicicletas.
—Mirad. Ahí veo un buen sitio, con una mesa —anunció Pam, señalando un amplio tronco de árbol, cortado, sobre el cual extendió el mantel.
Luego desenvolvieron los comestibles y los cuatro se sentaron en el suelo. Pam pasó los bocadillos. Dave destapó las botellas y los sedientos ciclistas bebieron un largo trago.
—¡Esto es vida! —exclamó Alex, sonriendo.
—Goza de ella mientras puedas, porque debes recordar que estamos en la guarida del monstruo —dijo Dave.
—Me gustaría saber dónde vive, en realidad —murmuró Alex, mientras quitaba una miga de su camisa.
—Seguramente en una cueva —apuntó Pam.
—O en un nido especial.
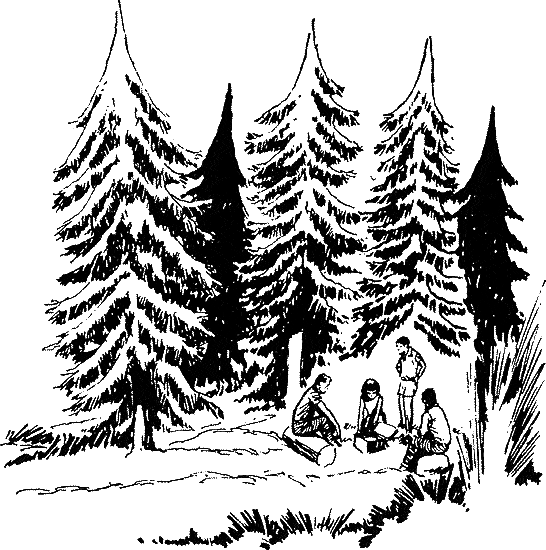
—Dudo que sea nada de eso, porque nuestro monstruo parece, más bien, un ser humano —declaró Pete.
Ya terminados los bocadillos, Pam quitó el papel de estaño que protegía el pastel del diablo. Todos se relamieron, contemplando las grandes tajadas de pastel colocadas ante ellos, en el mantel. Cada uno cogió su parte y Pam, al probar el jugoso dulce, murmuró:
—Hummm… Es buenísimo…
—Anda, monstruo, ven. Ven —dijo Dave, mirando en torno al bosque—. Ven a buscar tu postre. Así podremos cazarte.
Pero a su provocadora llamada no contestó nadie, más que algún pájaro, desde la copa de un árbol, y el zumbido de las abejas.
—Será mejor que nos pongamos a trabajar, para aprovechar la luz del día todo lo posible.
Pam recogió las migas en el mantel y lo dobló.
—Podemos dejar aquí las bicicletas —propuso Dave.
—Muy bien —concordó Pete—. Y vamos a internarnos en el bosque. ¿Alguien ha traído una brújula?
Nadie había pensado en eso. Sólo contaban con los «walkie-talkies» y las linternas. Pete miró a su alrededor.
—No nos separemos mucho —dijo—. Estaremos más seguros.
—Conocemos muy bien todo esto. No creo que nos perdamos —opinó Dave.
Manteniéndose al alcance del oído unos de otros, los jóvenes detectives se separaron e iniciaron un lento avance por el bosque. De vez en cuando, alguno de ellos se detenía a escuchar e inspeccionar.
Los Hollister sabían que aquélla era el área del parque que bordeaba el prado. Pete tenía la impresión de que, girando hacia la derecha, saldrían a espacio abierto. Valiéndose del sol como guía, giraron al oeste, anduvieron medio kilómetro y… ¡allí estaba! Era el prado, de casi un kilómetro de anchura, cubierto de verde césped, hasta que, por el otro extremo, se aunaba con el bosque. Los niños anduvieron por el borde del arbolado, antes de penetrar, de nuevo, en el bosque. Para entonces, el sol estaba a punto de desaparecer.
—Habrá oscurecido dentro de una hora —dijo Pete—. Dios quiera que encontremos antes alguna pista.
Avanzaron durante un rato hasta que oyeron un grupo de cuervos que daban grandes gritos desde la copa de los árboles.
Alex quedó inmóvil.
—Parecen llamadas de aviso —dijo—. Algo debe de estar molestando a los pájaros.
Todos levantaron la vista y vieron media docena de cuervos que emprendían el vuelo desde ramas muertas de un retorcido y viejo roble. Algo, súbitamente, llamó la atención de Pete.
—Mirad aquí —dijo, señalando un árbol cercano.
—¿Dónde? —preguntó Dave.
—En aquel pino… El más alto. ¡El que está más cerca de la cumbre!
—¡Una casa en un árbol! —exclamó Alex.
—¿Cómo la habrán subido ahí? —preguntó Dave, perplejo.
Las ramas más bajas del pino no permitían trepar hasta la entrada de no contar con una escalera. Había más de seis metros de tronco liso desde el suelo.
Los cuatro amigos se acercaron para verlo mejor. De repente, desde una elevación del terreno, en el fondo, vieron brillar unos destellos.
—¡Agachaos! —siseó Pete y todos se apresuraron a tumbarse en la tierra musgosa.
—Sé lo que ha sido eso. El sol reverberaba en unos prismáticos —cuchicheó Dave.
—¡Y allí… hay un… hombre! —jadeó Pam.
Con el corazón palpitante, los cuatro valerosos detectives observaron una oscura silueta que, con unos prismáticos ante los ojos, avanzaba, silencioso, entre los árboles. El hombre miraba con tanto interés la casa del árbol que no se fijó en nada más.
Avanzando sigiloso, a cuatro pies, Alex se acercó a Pete para cuchichear:
—Está mirando la casa del árbol.
—Puede que viva en ella.
Alex movió negativamente la cabeza. No se veía escalera de ningún tipo y dudaba que, sin ella, se pudiera trepar al árbol.
De repente, el desconocido se quitó los prismáticos de los ojos por un momento, y Pam pudo verle la cara. Sin poder evitarlo, la niña dejó escapar un gritito. ¡Era el mismo oriental de traje oscuro que había visto en el bosque la primera vez!
Atisbando desde las altas hierbas, la niña miró, fascinada, al hombrecillo que se aproximaba más y más. Si no miraba por donde iba, podía acabar…
—¡Por favor! —gritó Pam—. No vaya a pisarme.
Se puso en pie de un salto y los chicos la imitaron.
Al hombre se le desorbitaron los ojos, por la sorpresa. Levantó una mano y, de repente, dio media vuelta y desapareció entre dos frondosos árboles.
—¡Espere! —gritó Pete—. Tenemos que hablar con usted.
Todos los niños salieron en persecución del hombre. Pero todo fue inútil. El desconocido parecía haber sido tragado por la tierra. Alex se detuvo, comentando, desanimado:
—Ese hombre sabe bien por dónde anda.
—Tienes razón —asintió Pete—. No va a servirnos de nada perseguirle. Volvamos para echar otra mirada a esa casa de árbol.
Volvieron hasta el alto pino y levantaron todo lo posible la cabeza, intentado atisbar en el interior de la vivienda.
—¡Zambomba! Me gustaría saber de quién es —dijo Pete, recordando la casita, sobre un árbol, que ellos habían construido y que no tenía aquella altura, ni muchísimo menos.
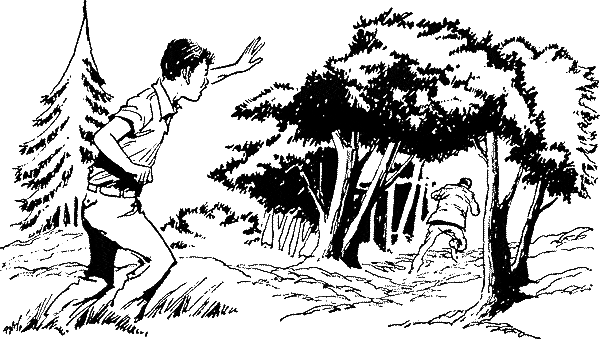
Pam miró en torno suyo y, tirando de la manga de Pete, dijo:
—Está oscureciendo. Será mejor volver a casa.
Armados de las nuevas pistas encontradas, los investigadores decidieron regresar al tronco de árbol en donde habían dejado sus bicicletas.
Pete propuso avanzar primero por el borde del prado y luego volver.
—No será difícil encontrar el sitio —dijo, confiado—. Conozco bien el camino.
Utilizando ya las linternas, avanzaron a buen paso por el bosque. Pete abría la marcha. Iba zigzagueando, para evitar los matorrales y los troncos caídos, y los demás le seguían, en fila india. De repente Alex exclamó:
—¡Eh, Pete, ahí está la casa, otra vez!
Las cuatro linternas enfocaron la copa del alto pino.
—Es verdad —concordó Dave—. Nos has hecho andar en círculo, Pete.
—Qué tonto soy —dijo Pete, enfadado consigo mismo—. Debí traer mi brújula.
En la zona de bosque oscurecía por momentos, pero en el cielo todavía era bastante la claridad crepuscular. Esta vez Pete avanzó más lentamente y con mayores precauciones, enfocando repetidamente su linterna en el suelo, para hacer comprobaciones.
—Dios mío… —murmuró Dave, mientras caminaban—. Si nos hemos perdido…
—¡Ahí está! —le interrumpió Pete en aquel momento—. ¡El prado!
Los cuatro salieron corriendo al claro y Pete propuso:
—Vamos a seguir esta hilera de árboles. Las bicicletas no están lejos.
Mientras él hablaba sonó algo en la distancia.
—¡Un avión! —gritó Pam—. ¡Viene en línea recta al prado!
Las parpadeantes luces del avión fueron resultando progresivamente claras en la oscuridad. El ruido del motor cesó y el aparato empezó a descender, a descender…
—¡Seguramente tiene algún problema! —reflexionó Dave.
—Tienes razón. Seguramente es un aterrizaje de emergencia —concordó Pete—. Vamos a ver si podemos ayudarle.
Las ruedas tocaron tierra y el aparato avanzó por el prado, en dirección a los niños.
Los cuatro sacudieron sus linternas encendidas y corrieron hacia el aparato. Era una avioneta de grandes alas y un solo motor. Su matrícula, en letras blancas, estaba muy visible: N268AE.
—Informaremos al piloto sobre el lugar en que se encuentra —empezó a decir Pete, justamente en el momento en que el motor volvía a rugir.
El aparato describió un círculo y se deslizó sobre el prado.
—¡Huye de nosotros! —exclamó Pete.