

—¡Oh, qué terrible! —exclamó Pam—. ¿Se habrá llevado alguien la muñeca como préstamo, antes de tiempo?
La señora Hollister movió de un lado a otro la cabeza.
—No. La señora Kane cree que la han robado. La biblioteca no se inaugura hasta mañana.
—¡Zambomba! Y era el mejor juguete que tenían… Para niñas, claro —dijo Pete.
Durante la cena, todos los niños y sus padres hablaron de los extraños acontecimientos del día. Hicieron más de cien suposiciones sobre la misteriosa puerta del garaje y la extraña desaparición de la muñeca vienesa, pero no pudieron resolver los misterios.
De repente, alguien llamó a la puerta. Sue bajó de la silla de un salto, y corrió a saludar al visitante.
—¡Papá! ¡Mamita! Es el oficial Cal —anunció a grititos.
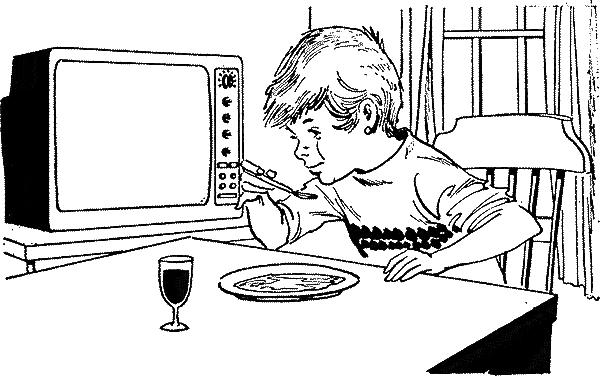
—Pase, pase, oficial —invitó la señora Hollister—. Y acompáñenlos en el postre.
Él policía entró, con Sue en sus brazos.
—No puedo entretenerme mucho rato, pero quisiera preguntarles algo sobre la biblioteca de juguetes.
—¿Ha estado usted allí? —preguntó Pete.
—Sí. Ahora vengo de allí y, francamente, estoy atónito.
El oficial dijo que tomaría, con gusto, una tajada de pastel de la señora Hollister, y el dueño de la casa le acercó una silla.
Mientras la señora Hollister le extendía algo de crema batida sobre el bizcocho, el oficial Cal añadió:
—No hay indicios de que se haya forzado la puerta del edificio. Habría sido necesario ser gato viejo en esas cuestiones para entrar tan limpiamente y robar la muñeca.
—Habrán hecho el trabajo desde dentro —dijo Ricky, dándoselas de muy listo, mientras se limpiaba los labios con la servilleta.
Sue, que se sentaba sobre un cojín, para que la barbilla le llegase al tablero de la mesa, lamió varías veces la cucharilla untada de crema, y luego dijo:
—Yo no sabía que los gatos eran ladrones.
Aún no había tenido tiempo el policía de contestar que al decir «gato viejo» se había referido a los ladrones expertos, cuando Sue, moviendo la cabecita, añadió, gravemente:
—«Morro Blanco» no es un gato ladrón y sus hijitos nunca roban nada.
Todos se echaron a reír y la señora Hollister aseguró a la pequeñita que «Morro Blanco» era una gata honrada y, por lo tanto, sus hijos serían tan honorables como la madre.
Cuando terminaron el postre, el oficial Cal hizo señas a Pam y Pete para que le siguieran. También pidió a los padres que se reunieran con él en la sala, mientras Ricky, Holly y Sue salían por la puerta trasera, para ir a jugar.
—Me gustaría saber la opinión de los Hollister sobre Joey Brill —dijo el oficial.
—¿Se refiere usted al robo de la muñeca?
—Sí. Joey fue a la biblioteca a pedir un juguete que le fue negado. Tal vez se llevó la muñeca, como venganza.
—No lo creo —declaró Pam—. Joey habría tomado un juguete de chico.
Y Pete añadió:
—Oficial Cal, yo no creo que Joey haya sido capaz de penetrar en la escuela, de un modo tan misterioso.
Los padres estuvieron de acuerdo con Pete. Todos consideraban a Joey antipático y aficionado a molestar, pero no dejaba de ser un chico honrado.
El oficial Cal quedó pensativo unos minutos.
—Bien. El único modo de entrar en el edificio sin forzar la puerta es a través de la claraboya del gimnasio, que está en el piso superior. Pero hacer tal cosa seria propia de un alpinista o un chico en exceso osado.
—En tal caso, tal vez Ricky esté en lo cierto al decir que puede tratarse de un trabajo hecho desde el interior —adujo el señor Hollister.
—Lo resolveremos de todos modos —dijo el oficial, que dio las gracias a la familia por su hospitalidad.
Ya estaba a punto de marchar, cuando Pete le preguntó:
—¿Han encontrado más pistas sobre el monstruo?
—No. ¿Y qué tiene de nuevo el Club de Detectives?
Pete habló de la misteriosa voz que repitiera «Pongo» y Pam contó de qué modo tan misterioso se habían abierto las puertas del garaje. El oficial llegó a la conclusión de que alguien, que poseía un perro llamado «Pongo», había estado buscando al animal. En cuanto a las puertas del garaje, explicó que, a veces, los dispositivos electrónicos funcionaban mal.
—Me gustaría que el señor Messina supiera que puede ocurrir eso —murmuró Pam.
El oficial sonrió.
—Yo mantengo cierta vigilancia sobre esa finca, mientras los propietarios están ausentes. La próxima vez que pase por allí, hablaré con el señor Messina para decirles que vosotros sois buenos chicos.
—Gracias —dijo Pam, antes de despedirle.
La noticia de lo ocurrido con la preciosa muñeca vienesa se propagó por todo el vecindario y al día siguiente, en el colegio, los Hollister estaban tan preocupados por aquel misterio que casi no podían prestar atención al trabajo.
La «biblioteca» para préstamo de juguetes se inauguraba aquella tarde. La señora Hollister recordó a sus hijos que debían regresar rápidamente a casa, después de clase, para llegar a tiempo de la ceremonia en la escuela Washington.
Al terminar las clases, Jeff y Ann Hunter se reunieron con Ricky y Holly.
—¿Creéis que habrá sido Joey Brill o Will Wilson los que se llevaron la muñeca?
Holly no estaba muy convencida de que tal cosa fuera posible, pero Ricky afirmó que los dos camorristas tenían que estar complicados en el asunto. Habían recorrido sólo una manzana de casas cuando Will y Joey pasaron, montados en bicicleta.
—¿Por qué no devuelves de una vez la muñeca, Joey? —gritó el pecoso.
En lugar de seguir su camino, sin hacer caso a los pequeños, los dos grandullones bajaron de sus bicicletas y se enfrentaron con los otros cuatro.
—¡Nosotros no hemos tomado ninguna muñecucha! —gritó Joey.
—¡Claro que no! Y no andéis diciendo que lo hemos hecho —vociferó Will.
Los dos chicazos se aproximaron más y Holly, preocupada, pidió:
—No empecéis a pegar, ¿eh?
Como respuesta, Joey le dio un fuerte tirón de las trenzas.
—¡Aaay! —gritó la niña.
Los dos camorristas volvieron a sus bicicletas, riendo alegremente, y se alejaron, pedaleando.
Ricky arrugó la frente y dijo:
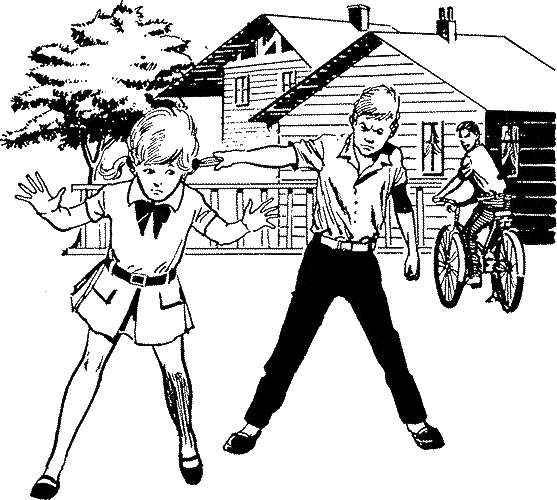
—¡Quiero saber adónde van!
—Pero mamá ha dicho que vayamos a casa en seguida —objetó Holly.
—No tardaremos mucho. ¡No podemos olvidamos de que somos miembros del Club de Detectives y es obligación nuestra encontrar la muñeca!
Después de tratar unos momentos sobre el asunto, quedó decidido que los cuatro seguirían a Joey y a Will tanto trecho como pudieran. Todavía se veía a los camorristas que pedaleaban con calma, entreteniéndose en describir círculos de vez en cuando. Por fin desaparecieron.
Ricky se apresuró tras ellos, seguido de los otros tres. Teniendo la precaución de ir ocultándose detrás de los árboles y arbustos, siguieron a Joey y Will hasta la orilla del lago. Allí los chicazos dejaron sus bicicletas apoyadas en un árbol y saltaron alegremente por la pedregosa orilla del agua.
Como gatitos pequeños, siguiendo a gatos adultos, Ricky, Holly, Jeff y Ann se ocultaron tras una pared baja, que bordeaba la parte posterior de una propiedad, y con cautela, asomaron la naricilla por encima.
—¡Ja, ja, ja! —estaba riendo Joey, que se inclinó a recoger algo de la orilla del agua.
—Hazlo otra vez —gritó Will.
El chicazo giró sobre sus talones y algo salió disparado de sus manos, aterrizando con gran ruido, mitad en el agua, mitad en tierra.
—¿Qué ha sido eso? —cuchicheó Jeff.
—No he podido verlo bien —replicó el pecoso.
Joey y Will dieron unos pasos para ir a recoger el objeto. En ese momento Will se volvió y los cuatro se agacharon tras la pared.
—Esto es precioso. ¡Ahí va! —se oyó gritar a Will.
Y otra vez cayó algo, produciendo un ruido especial.
—¡Quisiera ver lo que están haciendo! —murmuró Holly, que cuando iba a añadir algo, se interrumpió porque acababa de oír una llamada en la distancia.
Los dos Hollister reconocieron, al momento, la voz de Pam.
—¡Nos está llamando! —dijo Ricky—. ¡Tenemos que ir con mamá!
Los cuatro pequeños se deslizaron, sigilosos, para reunirse con Pam.
—Venid. Llegáis tarde —riñó Pam—. No debisteis entreteneros por el camino.
Holly explicó que habían estado siguiendo a Joey y Will.
—Olvidaos ahora de ellos —pidió Pam.
Ricky y Holly dijeron adiós a Ann y Jeff. Pam detuvo su bicicleta para que Holly se instalara delante de ella y Ricky detrás. Pam reanudó la marcha, con sus hermanos, teniendo buen cuidado de mantenerse siempre a un lado de la calle. Cuando llegaron a casa, ya les esperaba la señora Hollister, con Pete y Sue, todos preparados para salir.
—Hay que darse prisa o llegaremos tarde a la gran inauguración —dijo la señora Hollister, sonriendo.
Un momento después estaban todos en camino, y pronto su coche aparcaba frente a la Escuela Washington. La puerta de la fachada llevaba directamente a un vestíbulo de la gran sala de actos, donde ya se hallaban reunidas unas cien personas. Estaba a punto de dar un discurso el director. Después que los Hollister se hubieron sentado y llegaron unas pocas personas más, empezó la ceremonia.
Primeramente el director habló de la necesidad de abrir tal «biblioteca».
—Existe otra en la ciudad de Baltimore —siguió diciendo—, y ha constituido un gran éxito. Confiamos en que nuestra «biblioteca» de juguetes de la Escuela Washington también resulte un éxito.
Dio gracias a todos los que habían aportado juguetes y también expresó su pesar por la desaparición de la hermosa muñeca vienesa.
Después de aquellas palabras, el director invitó a todos los presentes a visitar la biblioteca.
Mientras los demás se apresuraban a entrar, Sue y Holly quedaron rezagadas.
—Nosotras ya la hemos visto —dijo Sue—. Vamos a ver la escuela, Holly.
La traviesa Holly consideró una buena idea la proposición de su hermanita. Mientras se rascaba la naricilla con el extremo de una trenza, cogió de la mano a su hermanita y salió al vacío pasillo. Las dos avanzaron de puntillas, para no llamar la atención.
Las clases estaban vacías y reinaba el silencio en todas partes. Holly olfateó, al notar olor a madera vieja, libros nuevos y niños pequeños. Estaban a punto de doblar otra esquina de un pasillo, cuando oyeron un murmullo procedente de aquel lado.
Las niñas quedaron quietas, escuchando. De repente un hombre apareció en la esquina. El desconocido se sobresaltó, al ver a las pequeñas, pero en seguida apretó el paso como si no hubiera visto a nadie. Pronto hubo desaparecido.
—Qué señor tan raro —siseó Sue.
—A lo mejor va a la biblioteca —replicó Holly—. Vamos a ver.
Las dos pequeñas siguieron al hombre. Al llegar a la puerta de la biblioteca, vieron al hombre dentro. Holly se acercó a Pam y dijo:
—¿Ves a aquel hombre de ahí? Estaba en el pasillo, cuchicheando.
Pam buscó con la vista, hasta que sus ojos encontraron al hombre que su hermana señalaba.
—Sí. Ya le veo. ¿Y qué decía?
—Pongo, Pongo.
Aquellas palabras hicieron estremecerse a Pam. ¿Qué tendría aquel hombre que ver con el misterio del monstruo y quién sería aquel Pongo? Tomando una resolución, Pam decidió resolver las cosas por el camino más recto.
—¿Está usted buscando a Pongo? —le preguntó, acercándose mientras el hombre estaba contemplando las estanterías.
El hombre se volvió. Era bajo, de edad aproximada a la del padre de los Hollister, y tenía ojos penetrantes y negras cejas.
—Perdón… ¿Me hablas a mí?
—Sí —contestó Pam, repitiendo su pregunta.
—No sé de qué me hablas —replicó el hombre, indignado.
—Sí lo sabe. Sí lo sabe —afirmó Holly—. Nosotras le hemos visto en el pasillo.
—Habréis visto a otra persona —gruñó el hombre, deslizándose en seguida entre un grupo de personas, para encaminarse a la puerta. Y antes de que Pam hubiera tenido tiempo de avisar a su madre, el desconocido había desaparecido.
A las cinco y media todos los visitantes habían abandonado la biblioteca, que quedó cerrada para toda la noche. Ya en la furgoneta, mientras regresaban a casa, Pam habló a su madre del desconocido al que Holly y Sue habían visto. Antes de llegar a casa, Ricky tuvo tiempo de contar que él y Holly habían seguido a Joey y Will.
—¿Con qué jugaban? —preguntó Pete.
—No lo vimos bien.
Pete miró a su hermana y le susurró algo al oído. Cuando la furgoneta se detuvo en el camino de los Hollister, Pam dijo:
—Mamá, ¿podemos salir Pete y yo una hora, antes de la cena?
—Sí —concedió la señora Hollister.
Los dos mayores corrieron a la orilla del lago, hacia el lugar en que sus hermanos habían visto jugar a Joey y Will. No se veía a nadie, más que unos cuantos pescadores que se alejaban en sus barcas.
—Aquí debe de estar la solución a la extraña historia de Joey —dijo—. ¡Zambomba, si pudiéramos descubrirlo!
—Ya habían llegado al lugar en que los pequeños habían estado ocultos tras la pared. Pete se acercó a la orilla del agua, mientras Pam inspeccionaba la pared.
Al cabo de un rato la niña gritó, muy nerviosa:
—¡Pete, ven aquí!
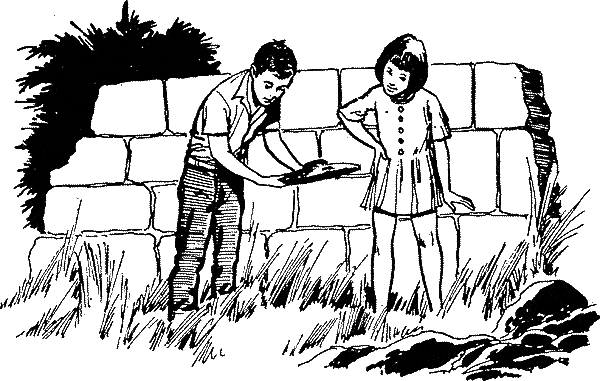
Pete acudió inmediatamente. A los pies de Pam había una tapa de un cubo viejo de basura. Pete la tomó.
—¡Zambomba! Apuesto algo a que es esto lo que andábamos buscando. ¡Mira, Pam!
Pete levantó el brazo, describiendo un amplio círculo, y la tapa salió disparada por el aire. Mientras ascendía, los dos hermanos recordaron la fotografía del periódico.
—¡Es eso! ¡Sí! —exclamó Pam—. ¡El platillo volante!