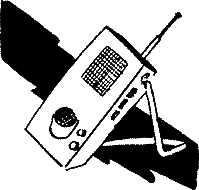
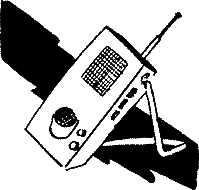
—¿Quién es Pongo? —preguntó Dave.
—No lo sé —replicó Pete. Y se volvió al señor Messina para decir—. Hay alguien en su propiedad. Está gritando un nombre muy raro.
El señor Messina prestó atención.
—¿Estáis seguros? —preguntó—. Mirad que está oscureciendo y puede que os estéis imaginando al monstruo.
—Pero es verdad —protestó Alex—. Alguien estaba diciendo «Pongo».
—Esto es una finca particular. Aquí no hay «bongos» ni historias de ninguna clase.
Pete sonrió, al notar que el señor Messina había confundido el nombre, pero no dijo nada. El anciano explicó, a continuación, que él estaba a cargo de la propiedad, mientras los propietarios se encontraban de vacaciones.
—Y no quiero extraños merodeando por aquí —declaró, yendo a buscar una linterna que tenía sobre una mesa, junto a la puerta.
Apartando a los chicos, el señor Messina bajó las escaleras y echó a andar hacia el arbolado. Enfocando el haz luminoso entre los abetos, el viejo agrimensor se abrió paso hasta la parte posterior de la propiedad, rodeado por una cerca de barras de hierro rematadas en punta. Detrás se veía un espeso bosque.
Pete se dijo que alguien podía haber saltado aquella valla, aunque le habría resultado muy difícil. Y pidió prestada la linterna para inspeccionar el terreno, todavía blando por la lluvia.
Al fin encontró lo que estaba buscando.
—¡Mire, señor Messina! Alguien ha trepado por aquí.
Pete señalaba dos huellas muy profundas, que demostraban que alguien se había dejado caer al suelo, desde el otro lado.
—¿Hay lugares en la finca, donde uno se pueda esconder? —preguntó Alex.
El señor Messina parecía preocupado.
—Sí, claro. El viejo cobertizo para leña, el ahumadero, incluso la casa principal y el garaje de detrás.
Pete continuó inspeccionando el terreno, junto a la cerca, pero no pudo encontrar ningún indicio de que alguien hubiera intentado volver a trepar sobre las puntiagudas barras.
—Está oscureciendo demasiado para seguir buscando —dijo Pete, al cabo de un rato—. ¿Podemos volver mañana, señor Messina?
El anciano tomó la linterna y echó a andar hacia su apartamento, sin contestar.
—No le molestaremos con nuestra investigación. ¡Se lo aseguro! —insistió Pete.
—Pero si algo os sucediera… —repuso el hombre, preocupado.
—No se apure por nosotros —intervino Dave—. Tendremos mucho cuidado.
—Bien. De acuerdo.
De regreso a casa, los tres amigos no cesaron de hablar del desconocido misterioso y de aquel nombre tan extraño: Pongo.
Dave opinaba que, tal vez, el monstruo fuera un hombre disfrazado.
—Puede haberse escapado de un manicomio o algo así, y tal vez quiera asustar a la gente.
—Esa finca sería un sitio estupendo para cualquiera que quisiera ocultarse —razonó Alex—. Los propietarios están fuera y me parece que el señor Messina no oye muy bien.
Al día siguiente, después de la escuela, los chicos se reunieron en el patio. Cerca, Pam y Ann Hunter jugaban a la doble comba. Sus amigos entraban y salían, saltando entre las dos cuerdas que giraban veloces, mientras ellas dos movían acompasadamente los extremos de dichas cuerdas.
—¿Vais ahora a casa del señor Messina? —preguntó Pam.
—Sí —respondió Pete, que ya había montado en su bicicleta, con los libros colocados tras el sillín.
—Me gustaría ir, también.
En ese momento, Ricky y Holly aparecieron, saltando entre las dobles combas. Ricky sacudía los brazos, como un pato volador, cada vez que daba un salto. Cuando los dos pequeños salieron del laberinto de cuerdas, corrieron hacia su hermano.
—Nosotros también queremos ir —anunció el pelirrojo.
Pete y Dave se miraron, indecisos.
—Es una finca particular —objetó Pete—. El señor Messina; nos dio permiso para ir nosotros, pero no habló de que nos acompañase nadie.
—¡Pues Pam va a ir! —protestó Holly.
—Pam es mayor —repuso Pete.
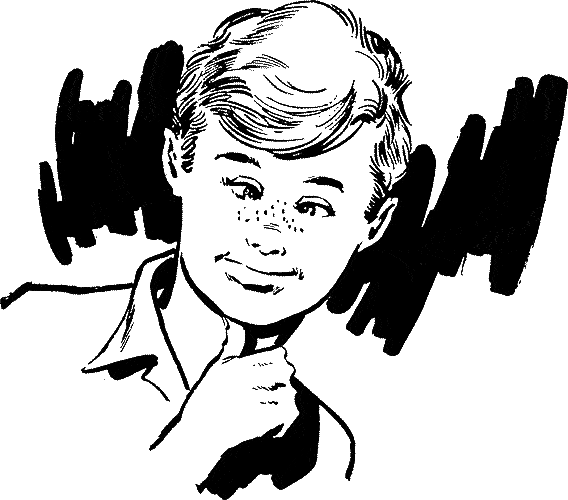
Ricky arrugó la naricilla y se puso bizco, al responder:
—Pues nosotros queremos descubrir al monstruo.
—Tengo una idea —dijo Pam, interviniendo, mientras pasaba el extremo de la cuerda a Ricky—. ¿Por qué no das tú a la comba un rato? Nosotros iremos a investigar y os contaremos, en seguida, todo lo que sepamos. ¡Prometido!
Ann Hunter pasó el extremo de su cuerda a Holly, diciendo:
—Allí también juegan a la comba.
Y señaló un trecho del patio en que dos niñas de la edad de Holly hacían girar una comba.
Dejando entretenidos a los hermanos pequeños, Pam fue a reunirse con los chicos. Se pusieron en camino hacia la carretera Serpentina, tras detenerse en casa sólo un momento para tomar los «walkie-talkies». El señor Messina estaba podando un seto cuando ellos llegaron.
—Aquí estamos —dijo Pete, saltando de su bicicleta—. Y hemos traído a mi hermana Pam.
—Todos somos socios del Club de Detectives —añadió Dave.
Pete explicó que pensaba separarse en arco por la gran finca, manteniéndose en contacto unos con otros, gracias a los «walkie-talkies».
—Buena idea —contestó el señor Messina, mientras daba tijeretazos en las ramas—. Mirad por ahí, pero sin estropear nada. No he oído nada en toda la noche y estoy seguro de que, quienquiera que entrase, ya se ha marchado.
A la luz del día las cosas parecieron muy distintas a los jóvenes detectives. Además de la casa principal, construida en piedra, en forma de una gran L, había otros cuatro edificios: el moderno garaje, con amplitud para tres coches, sobre el cual estaba la casita del señor Messina, el ahumadero, el cobertizo para madera, y una extraña casita redonda rodeada de tela metálica y con un tejado que parecía un gran sombrero chino.
—¿Cómo se llama esto? —preguntó Alex, dando una vuelta alrededor de la extraña casa.
Pam dijo que era una glorieta.
—La gente se sienta ahí dentro, al anochecer, y la tela metálica evita que entren los mosquitos.
El grupo empezó en seguida la investigación. Inspeccionaron la tierra, pero, sobre todo, buscaron en torno a los edificios.
—¡Mirad! —dijo, súbitamente, Pam, agachándose cerca de la glorieta.
Circundando todo el pequeño edificio se veían, en la tierra blanca, huellas de pasos.
—Pues el que haya sido —dijo Pete, echándose al suelo, apoyado sobre manos y rodillas— se puso de puntillas aquí.
El chico señaló dos huellas más hundidas que las restantes.
—Seguramente quería mirar algo del tejado —opinó Dave.
Pam y Alex se alejaron unos pasos, para mirar a lo alto del tejadillo, pero no descubrieron nada que indicase que alguien hubiera trepado hasta allí.
—Bien —dijo Pete, al cabo de un rato—. Dave y yo volveremos a inspeccionar junto a la cerca.
Los dos amigos se alejaron entre los árboles. Pam se encaminó al garaje, mientras Alex daba una vuelta por el exterior de la gran casa de piedra. Estaba buscando indicios de que hubiera entrado en ella algún intruso, pero no pudo descubrir nada. Quienquiera que hubiera estado buscando a Pongo, no había entrado en la casa. Alex habló por su radio:
—La casa parece libre, Pete.
Pete contestó a la llamada y dijo que Dave y él continuaban buscando. Los dos amigos recorrieron toda la longitud de la valla. Al llegar a un extremo de la propiedad, en donde el bosque era más espeso, Dave señaló una de las barras puntiagudas.
—Mira, Pete. ¿Qué cuelga ahí?
Pete levantó la cabeza para mirar.
—Parece una hebra de un tejido. Puede ser una pista. A ver, Dave; ¡voy a subirte!
Colocando las manos juntas, para hacer las veces de estribo, Pete levantó a Dave, hasta que la mano de este último alcanzó la punta de la barra. Dave tomó la tira de tela y saltó al suelo.
—Parece que alguien se enganchó la ropa.
—Probablemente quiso huir, anoche —dedujo Pete.
La hebra medía unos diez centímetros y era de color marrón.
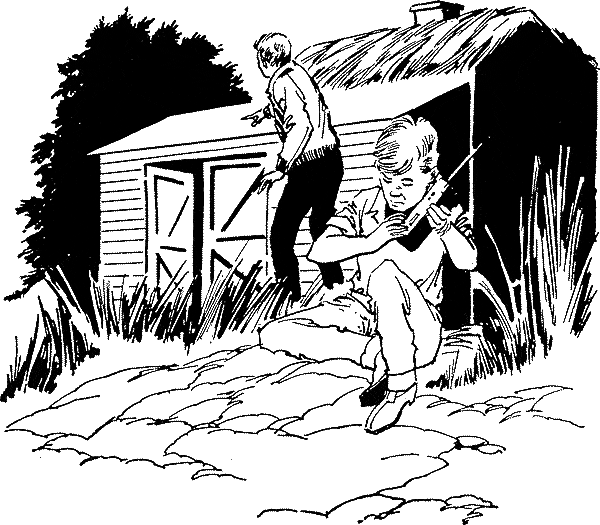
—Vamos a enseñársela a Pam —propuso Dave, conectando el «walkie-talkie»—. ¿Estás ahí, Pam?
—Sí, Dave.
—Hemos encontrado una pista. La llevamos ahora mismo para enseñártela.
—Muy bien. Os espero aquí mismo. ¡Oh!… ¡Dios mío!…
—¿Qué pasa? —inquirió Pete.
—La puerta del garaje se ha abierto. Debe de haber alguien dentro.
Sin esperar más explicaciones, los dos muchachitos corrieron a través del arbolado, hasta el garaje. Cuando llegaron junto a Pam, Alex también se aproximaba a toda prisa, desde la casa. Todos miraron al interior del garaje. Había un coche dentro, pero no se veía persona alguna.
—¿Ha salido alguien? —preguntó Pete a su hermana.
—¡No! Ha sido como… ¡Como si un fantasma abriera la puerta! —dijo Pam, algo asustada.
Cuando sonaron pasos veloces en el camino del jardín, los niños se volvieron a mirar. El señor Messina se aproximaba a ellos, mostrándose muy ofendido.
—Os advertí que no hicieseis tonterías. ¿Por qué habéis tocado esa puerta?
—No la hemos tocado —repuso Pam—. ¡Se ha abierto sola!
—¿Esperáis que crea tal tontería? —preguntó el hombre, rojo de indignación.
—Debe de haber alguien dentro —opinó Alex—. Vamos a mirar.
El señor Messina levantó una mano, gritando:
—¡No! Vosotros os quedáis aquí. Yo entraré.
Entró y encendió la luz. Los niños le observaron, mientras inspeccionaba el garaje, pero apenas había sitio donde esconderse, como no fuera en el coche. El anciano abrió las cuatro puertas del vehículo y estuvo examinando el interior. Luego se acercó a presionar un botón que había junto a la puerta. La gran puerta enrollable del garaje se cerró de nuevo y el señor Messina salió por la puertecita lateral.
—No sé por qué has tenido que mentir —dijo, mirando fijamente a Pam.
—Pero…, señor Messina —empezó a decir Pam.
Sin embargo el anciano no la dejó continuar y gritó:
—¡Ya podéis dar por buscado todo lo que queríais buscar en esta propiedad!
Los niños se alejaron, apesadumbrados. Pero antes de llegar a la carretera, Pete volvió al lado del viejo agrimensor. Le dijo lo que habían encontrado en la cerca trasera y añadió:
—Si encuentra usted a alguien en la finca, ¿querrá avisar al oficial Newberry, de la policía de Shoreham?
El señor Messina contestó, con un gruñido* que lo haría, y volvió a ocuparse de podar.
Antes de montar en bicicleta, Pete mostró a su hermana la pista que había hallado. Pam la frotó entre dos dedos y dijo:
—Es lana. Debe de ser de unos pantalones.
Los cuatro pedalearon, en silencio durante unos minutos, entristecidos por el pensamiento de que el señor Messina les creyera embusteros.
—Tenía que haber habido alguien en el garaje —suspiró Pam—. No puedo comprenderlo.
Dave les dejó cuando pasaron ante su casa, y cuando los demás llegaron a la casa de los Hollister, Alex se despidió y siguió adelante.
Pete y Pam aparcaron en el garaje, tomaron los libros del colegio y, andando, fueron a la entrada principal. En aquel momento su madre colgaba el teléfono, con expresión preocupada.
—¿Pasa algo mamá? —preguntó Pam.
—Acaba de llamar la señora Kane. ¿Te acuerdas de esa preciosa muñeca vienesa que llevasteis Holly y tú? ¡Pues ha desaparecido de la «biblioteca» de juguetes!