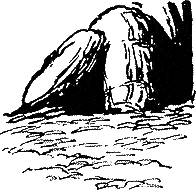
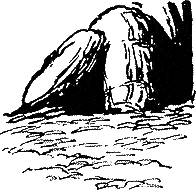
A los pocos momentos apareció Alex, corriendo entre la hojarasca. Y los dos amigos avanzaron, juntos, al lugar desde donde Dave había emitido el grito de miedo.
De repente, oyeron los pasos de Dave. El muchachito apareció entre la arboleda de un pinar, tropezó en una raíz saliente y cayó sobre la tierra blanda. En seguida se puso en pie, con el rostro pálido de miedo.
—¿Qué ha sucedido? ¿Es que te persigue un oso? —preguntó Alex.
—No —replicó Dave, cuando recobró el aliento—. Ha sido mucho más misterioso que un oso. —Dave describió la cueva y añadió—: Mientras yo estaba mirando y os daba la noticia, los barrotes empezaron a hundirse en el suelo. ¡Chicos, chicos, qué susto me he llevado! Pensé que de dentro iba a saltar algo sobre mí, de modo que di media vuelta y empecé a correr.
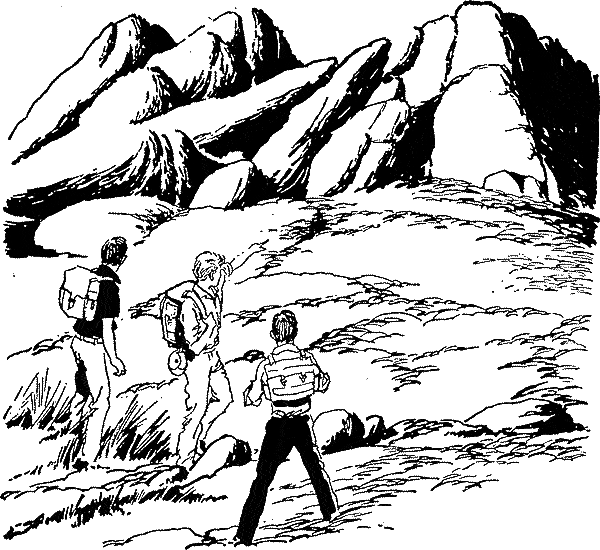
—¡Zambomba! Será mejor que investiguemos —dijo Pete.
Por sugerencia de Alex, los tres dejaron sus mochilas al pie de un alto roble y siguieron luego a Dave, a buen paso, hasta el lugar en que se encontraba la cueva.
—Allí… allí está —dijo Dave, señalando un montículo de rocas y tierra.
Todos vieron un negro agujero, abierto en la elevación, pero la reja metálica estaba en su sitio, como si nunca se hubiera movido.
Dave abrió una boca tan grande como un balón y miró, atónito, primero a uno de sus compañeros, luego al otro. Alex hizo girar vertiginosamente 3us pupilas.
—¡Creí que habías dicho que los barrotes se habían hundido en la tierra! —exclamó.
—¡Es que se hundieron! —afirmó Dave.
Pete se acercó y se aferró a las barras, intentando moverlas con fuertes sacudidas.
—Deben de estar adheridas al cemento —comentó.
—¿Te sientes bien, Dave? —preguntó Alex, con una media sonrisa.
—Claro que sí. Os juro que he visto bajar esos barrotes.
—Puede haber sido una ilusión óptica, Dave —sugirió Pete—. Algo como los espejismos que ve la gente en el desierto.
Dave esbozó una sonrisa que sólo era sincera a medias, y dijo:
—Puede que el calor haya sido excesivo para mí.
Sus compañeros rieron y los tres atisbaron a través de los barrotes. Dentro de la cueva todo era oscuridad. Al cabo de un rato, Pete y Alex se apartaron, pero Dave continuó mirando. De repente, gritó:
—¡Veo dos ojos!
Los otros dos giraron en redondo, y miraron al interior de la cueva. ¡Nada!
—¡Pues os digo que he visto dos ojos! —insistió Dave.
Alex se encogió de hombros, comentando:
—Es muy misterioso.
—Tú no me crees. No me crees —murmuró Dave, en tono dolido.
—Claro que te creemos —afirmó Pete—. Pero puede que estemos todos demasiado hambrientos. Vamos a buscar las mochilas para tomar un bocado…
Siempre mirando atentamente a todos lados, por si surgía alguna pista, los tres excursionistas se encaminaron al gran roble.
Empezaron a buscar sus mochilas y, de repente, dieron un grito de alarma. ¡Las mochilas habían desaparecido!
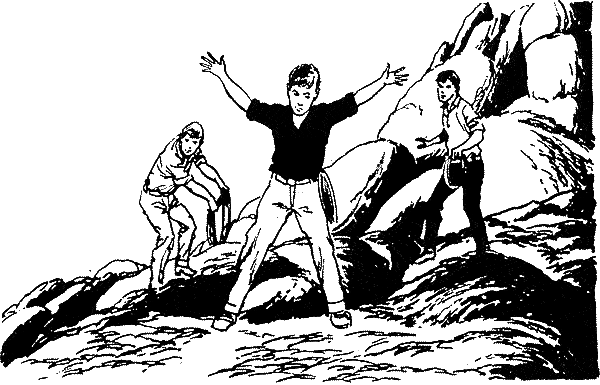
—¡Chicos! —exclamó Alex, que había quedado rígido como un garrote. Sólo su cabeza se movía y, ante sus ojos, la profundidad de los bosques se extendía, silenciosa, ante ellos.
Pete dio media vuelta, avanzó unos pasos, se detuvo y escuchó. No se veía a nadie ni se oía ruido alguno.
—Un momento, amigos —dijo Dave, procurando comportarse todo lo valerosamente posible—. No hay que dejarse llevar por el pánico. Tiene que existir una respuesta a esto.
Claro que hay una respuesta —contestó Alex—. Alguien nos ha robado las mochilas.
—Hay que ver si podemos encontrar la pista del ladrón —decidió Pete.
Se inclinó sobre la tierra en la base del árbol. Sus pisadas habían quedado impresas en la tierra blanda; pero, aparte de eso, no se veía ninguna pista delatora.
—Puede quejo haya hecho algún pajarraco gigante —dijo Pete, procurando apaciguar la situación con una broma.
—Pues el pajarraco gigante nos está espiando ahora —afirmó Alex—. Lo siento en mis huesos.
—Puede que ahora creáis lo que he dicho sobre la cueva. Os aseguro, chicos, que algo muy tenebroso está pasando aquí —declaró Dave.
Los tres inspeccionaron el área durante unos minutos, pero no vieron nada. Hasta que, al fin, Pete propuso volver a Shoreham lo antes posible.
Las cuerdas, que todavía llevaban sujetas a los cinturones, les ayudaron a descender rápidamente por la abrupta ladera. Pete, que fue el último en llegar abajo, comentó, muy preocupado:
—Supongo que las bicicletas seguirán estando donde las dejamos.
Los tres corrieron al lugar en cuestión. Y con gran alivio encontraron las bicicletas en donde las habían dejado. Saltaron a los sillines y pedalearon hacia la salida del Parque Municipal, para embocar la carretera.
Ya estaba el sol muy bajo en el cielo, cuando llegaron a Shoreham. Pete dijo:
—Mi familia no está en casa, pero supongo que encontraremos algo en el refrigerador.
—Vamos a mi casa —propuso Dave—. Está más cerca.
Aparcaron sus bicicletas en la parte trasera de la casa y entraron por la puerta de la cocina.
—Hola, muchachos —saludó el señor Meade, saliendo de la sala, con el periódico dominical en la mano—. Habéis vuelto temprano. Creí que andaríais explorando los bosques hasta el anochecer.
—¡Carambola, papá! ¡Ya verás cuando sepas lo que nos ha pasado!
—Espero que no sea nada malo —dijo la madre de Dave, apareciendo y aproximándose a su marido.
—No… No es que sea muy malo —repuso Dave—. Os lo contaremos todo. Pero antes, ¿no podríamos comer algo? ¡Estamos hambrientos!
—Id a lavaros las manos mientras os preparo unas sabrosas hamburguesas.
Un rato después, entre bocado y bocado, los tres amigos fueron contando su extraña aventura.
—¿Qué opina usted de todo esto, señor Meade? —preguntó Pete, al concluir.
—¡Desde luego, hay alguien en esos bosques!
—No es preciso que lo jure —dijo Alex, sin poderse contener—. Y es seguro que hay algo muy misterioso sobre esa cueva, señor Meade.
—Es verdad —concordó Pete—. Puede que sea la clave de todo. ¿Sabe usted algo de esa cueva?
El señor Meade tomó el último sorbo de té y dejó la taza con aire pensativo.
—No. No recuerdo nada sobre tal cueva. Aunque he oído hablar de una revolucionaria mina de hierro, existente en esa zona.
—¡Podría ser esto! —exclamó el hijo.
El señor Meade asintió.
—Yo sé de alguien que os podría informar sobre eso.
—¿Quién es, señor Meade? —preguntó Alex.
—El señor Messina. Ahora ya es anciano, pero de joven trabajó como agrimensor en el trazado del área del parque.
El padre de Dave siguió explicando a los tres amigos que el señor Messina habitaba un pequeño apartamento, sobre un garaje, en la parte posterior de una gran finca, en la carretera de Serpentina.
—Gracias, papá. Iremos a verle ahora mismo.
—Es casi la hora de cenar, hijo —intervino la señora Meade—. Y además, si permitís que os lo diga, estáis algo maltrechos.
Los chicos contemplaron sus ropas polvorientas y sus rostros cubiertos de churretes y se echaron a reír.
—No me irá mal un baño —murmuró Alex, avergonzado de su aspecto.
Pete miró su reloj, diciendo:
—Supongo que ahora mi familia ya habrá vuelto. ¿Os parece bien que nos reunamos en mi casa, dentro de una hora?
Después de quedar de acuerdo, los tres se separaron. Pete fue directamente a casa, se dio una ducha fría, y luego habló con Pam del misterioso suceso en la Montaña Mirador.
—Puede ser que dejaseis las mochilas en otro roble —dijo Pam—. Ya sabes que es fácil perderse en esos bosques.
—Ya había pensado en eso —repuso Pete—. Pero estoy seguro de que no nos equivocamos.
—¿Y por qué va a haber alguien que robe unas mochilas? —dijo Ricky, que escuchaba con abiertos ojos la conversación de los mayores.
—Si hay alguien viviendo en los bosques, puede estar pasando hambre y robó las mochilas para comerse los bocadillos.
—Pues podía haberse llevado los bocadillos y dejarnos las mochilas —murmuró Pete.
Al cabo de un rato llegaron Alex y Dave. Ambos dijeron que habían estado pensando en el misterio, buscando una explicación a todo, sin conseguirlo.
—Vamos a ver si el señor Messina puede ayudarnos —dijo Pete.
—No os entretengáis —advirtió la señora Hollister—. Pronto oscurecerá.
La carretera Serpentina era bien conocida de los Hollister, porque allí se encontraba una extraña y vieja casa donde vivía la señora Neeley. Los niños habían resuelto, en una ocasión, un misterio relativo a aquella señora.
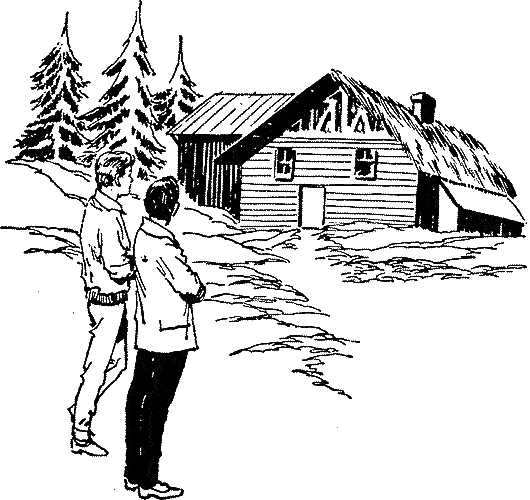
—Allí está la vieja casa encantada —dijo Pete, sonriendo, mientras pasaba ante el lugar.
Por fin llegaron a la finca y ascendieron por un camino de grava, hasta un gran garaje, que se encontraba lejos de la casa principal, cerca de un plantel. Los abetos, en hileras muy rectas, medían unos tres metros.
Pete subió las escaleras que llevaban a un apartamento de encima del garaje, y tocó el timbre. Salió a abrirles un viejecito de cabellos grises y espalda algo encorvada. Tenía la piel muy arrugada y curtida por el sol, y las cejas, que eran espesísimas, se arquearon con asombro, ante la aparición de los muchachitos.
—Hola —dijo, extrañado.
Después que Pete hizo las presentaciones, el señor Messina les invitó a entrar.
—Cierra la vidriera —pidió a Dave—. Hay muchos mosquitos por aquí.
Pete Hollister habló en seguida de lo que les interesaba. Contó lo que había sucedido en la Montaña Mirador. Cuando llegó a las explicaciones sobre la cueva, el señor Messina sonrió y se rascó su mentón cuadrado.
—Sí. Hay una cueva allí. Lleva a un viejo pasillo de una mina. Como el lugar se consideraba peligroso, el gobierno hizo cerrar la entrada con barrotes de hierro. —Mirando a Dave, el anciano preguntó—: ¿Y tú viste bajar esos barrotes?
—Sí, señor Messina. Estoy seguro.
—Los chicos siempre tenéis ganas de broma —comentó—. Precisamente esos barrotes fueron asegurados con cemento, para evitar que chiquillos como vosotros se metieran en la mina y pudieran resultar heridos.
—¿Sería posible para alguien esconderse en el pasillo de la mina? —inquirió Pete.
El señor Messina se echó a reír.
—Si fuera tan flaco como un tallarín y se colase entre dos barrotes, supongo que sí.
—Puede que los ojos que yo vi fueran los de un animal —murmuró Dave.
El señor Messina alargó un brazo para palmear a Dave en el hombro.
—Últimamente, en Shoreham, todo el mundo ve visiones —dijo—. Les ha dado la «fiebre del monstruo». Así es como yo lo llamaría.
—Nosotros vamos a averiguar quién es el monstruo —dijo Pete, resuelto.
—Buena suerte —les deseó el viejo agrimensor.
Los tres jóvenes detectives dieron las gracias al señor Messina y Pete abrió la vidriera para salir. Pero apenas había dado un paso, cuando se detuvo.
A través de un grupo de árboles, oyó una voz que decía:
—¡Pongo! ¡Pongo!
Pete levantó una mano, pidiendo silencio. De nuevo surcaron el aire nocturno las palabras:
—¡Pongo! ¡Pongo!