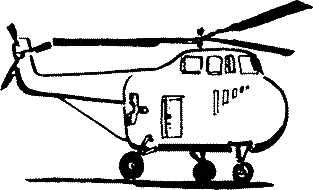
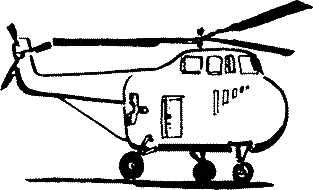
—¡Pero si es uno de los niños Hollister! —observó un peatón—. Voy a buscar a su padre. ¡Pobre chiquillo!
Ricky, entre tanto, estaba sudando de pánico. El corazón le golpeaba con fuerza en el pecho, aprisionado entre las paredes. ¿Se quedaría allí, encajonado, para siempre?
—Tranquilízate, hijo —era la voz del señor Hollister—. No te muevas. En seguida te sacaremos de ahí.
Se alejó a toda prisa y dos minutos más tarde el aullido de sirenas invadía toda la zona comercial de Shoreham. Junto al bordillo, delante de Ricky, se detuvo un coche de bomberos.
—Mi hijo ha quedado aprisionado entre esos muros —explicó el señor Hollister a uno de los bomberos que salía corriendo.
—El capitán llegará en seguida —respondió el bombero.
En aquel instante Ricky reconoció las voces de Pete y Alex.
—¡Eh! Pero ¿cómo te has metido ahí? —preguntó su hermano.
—Chist. No debe ni hablar —advirtió Alex—. Conviene que reserve todas las energías.
En aquel momento, un hombre que llevaba la insignia de capitán se abrió paso entre la multitud hasta llegar junto al señor Hollister.
—No se preocupe —dijo—. Sacaremos en seguida al pequeño.
—Hola, papá —gritó Alex.
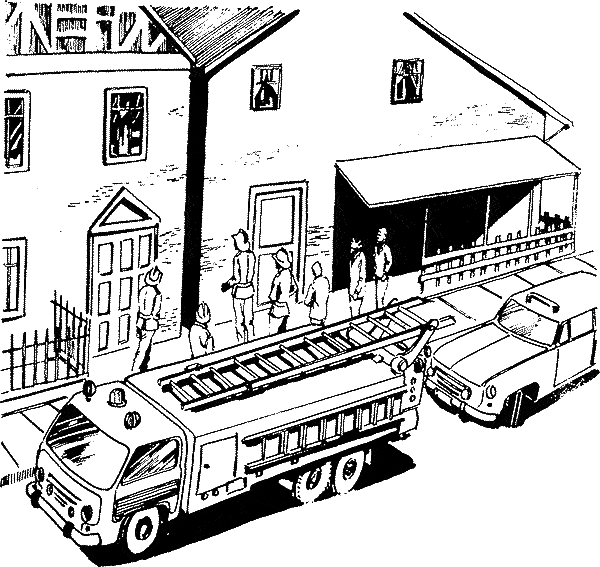
Pete miró con extrañeza, primero al capitán, luego a Alex.
—¿Es tu padre? —preguntó.
—Sí, señor.
El capitán Kane era un hombre de aspecto agradable. El color de su piel era algo más oscuro que el de la de Alex, pero tenía parecidas facciones firmes y la misma expresión de confianza que su hijo.
El capitán gritó unas órdenes a sus hombres, que apoyaron una escalera en el edificio. Seguido por un bombero que llevaba cuerdas, subió al tejado para mirar desde allí el lugar en que había quedado atrapado el pecoso.
El capitán Kane hizo un lazo en un extremo de la cuerda y la dejó caer. Ricky intentó sujetarse con fuerza a aquél lazo, pero sus manos eran demasiado pequeñas y resbalaban.
—Esto no dará resultado —declaró el señor Hollister, que había subido también con el capitán—. El niño no es lo bastante fuerte. ¿No pueden derribar las paredes?
—Podemos, pero eso sería demasiado impresionante para su hijo. Probemos primero a engrasarle.
El capitán Kane pidió a uno de sus hombres un cubo de grasa. Al momento salió una camioneta en dirección al garaje de Shoreham.
—El problema será que uno de nosotros baje para engrasar al pequeño —comentó el capitán.
—¡Yo lo haré, papá! —se ofreció Alex.
El padre se volvió y miró a Alex con severidad.
—¿Qué haces aquí arriba, hijo?
—Es que puedo ayudar, papá. Sé que puedo.
Pete miró con admiración a su nuevo amigo, que estaba diciendo:
—Déjame bajar con una cuerda, papá. Yo rociaré a Ricky con grasa, y entonces quizá puedas subirle tú.
—Bien —dijo el señor Hollister—. Es indudable que un adulto no puede pasar entre estas paredes.
—Yo estoy bastante flaco —hizo notar Alex—. ¿Me dejas, papá?
—Bueno. Probemos.
Por entonces, una gran multitud se habían reunido en la acera y en la calzada. Un coche de la policía, con la luz roja encendida, se detuvo allí y de él salieron dos oficiales para dispersar a la gente que bloqueaba el paso.
Entre tanto, el señor Hollister estuvo hablando pausadamente a su aterrado hijo, procurando calmarle, mientras esperaban la llegada del cubo con grasa.
—Papá, ¿no podría subir también Pete Hollister al tejado? —pidió Alex a su padre.
El señor Kane contestó que sí y Alex hizo señas a Pete para que subiera detrás del bombero que ya llevaba la grasa. Se hizo un lazo en la cuerda y se le colocó a Alex por debajo de los brazos.
—¿Cree usted que cabrá entre esas dos paredes? —preguntó Pete al capitán Kane.
—Un poco justo. Apenas quedarán dos centímetros de margen.
Alex tomó el cubo con una mano, tomó aliento y se vio descendiendo con precaución hacia el pobre Ricky.
—Cierra bien fuerte los ojos, Ricky —indicó Alex—. Voy a rociarte con esto.
Ricky obedeció y el pegajoso producto empezó a caer por su cabello rojizo. ¡En menos de un momento el chiquillo se había convertido en una extraña masa negra!
—Voy a echarte otra cuerda, Alex. A ver si puedes atarla alrededor de Ricky —indicó el capitán Kane.
Alex manipuló bajo las axilas de Ricky y ató la cuerda. Los hombres de arriba tiraron suavemente, pero el pecoso no se movió.
—A ver ahora. ¡Intentadlo otra vez! ¡Con calma! —decía el capitán de los bomberos.
—¡Ayy! —se quejó el pequeño, cuando los ladrillos le arañaron la piel.
Y de repente, con la rapidez con que crece la flor del melón, Ricky empezó a ascender. Los espectadores gritaron con entusiasmo cuando el pequeño fue dejado suavemente en el tejado.
Alex, que estaba casi tan engrasado como Ricky, fue subido después. El señor Hollister fue hablando con su hijo, tranquilizándole, mientras el capitán Kane le bajaba a la calle subido en sus hombros. Los demás siguieron al capitán.
Había sido avisado un médico, que ya estaba esperando e hizo una rápida revisión al pequeño.
—Unos cuantos arañazos. Nada de importancia —dijo—. Un día de descanso y volverá a estar perfectamente.
Ricky fue trasladado a casa en un coche de la policía.
El señor Hollister se volvió a Alex, diciendo:
—¡Ha sido una valerosa acción ésta, te lo aseguro!
Y estrechó la mano al chico.
¡Pete palmeó la espalda de su nuevo amigo e, inmediatamente, le nombró miembro del Club de Detectives de Shoreham!
—Gracias, Pete —sonrió Alex—. Ahora será mejor que vaya a casa a lavarme.
Al oír aproximarse un coche de la policía, la señora Hollister salió al porche. Al principio, cuando le sacaron del coche, no reconoció a su hijo. Luego, contuvo un grito.
—¡Oh! ¡Ricky!
Las tres niñas salieron de la casa en el momento en que la furgoneta, en donde iban el señor Hollister y Pete, frenaba tras el coche de la policía.
—¡John! —gritó la señora Hollister—. ¿Qué ha pasado? ¿Es que el niño ha caído en un depósito de aceite?
Pete contó lo ocurrido tan de prisa como le fue posible, y añadió:
—Espera un momento, mamá, que traeré un detergente.
El policía se disculpó por tener que marcharse, y allí quedó Ricky, tan embadurnado como un huevo de Pascua de chocolate.
Pete volvió con un cubo de agua caliente y un frasco de detergente. Cuando ambas cosas estuvieron mezcladas, el señor Hollister levantó el cubo y vertió el contenido sobre la cabeza de Ricky. Pronto el color rojo del cabello de Ricky empezó a dejarse ver. Pero Pete tuvo que llevar hasta cinco cubos, para que su hermano empezase a parecerse a sí mismo.
Entonces la madre dijo:
—Ahora adentro, a la bañera.
—Yo me ocuparé de él —se ofreció el señor Hollister—. ¿Quieres traerme el cepillo de baño, Elaine?
Entre Pam y la señora Hollister sirvieron a Ricky la cena en la cama. Después, el pequeño tomó una aspirina y durmió profundamente toda la noche. La madre, al día siguiente, dijo que Ricky estaba excusado de ir a la iglesia, pero éste no quiso ni oír hablar de tal cosa. El pequeño caminaba algo cojo y, al momento, se convirtió en el héroe del día. Los niños le asaltaban a preguntas sobre su extraordinaria aventura. Por la tarde, el pequeño se quedó a jugar dentro de casa.
Pero el lunes por la mañana saltó alegremente de la cama y llegó muy temprano al colegio.
Como había conferencia de maestros, todos los niños volvieron a casa más temprano de lo acostumbrado. Después de comer, Pete telefoneó a Alex, pidiéndole que se reuniera con el resto de los miembros del Club en el cuartelillo de policía.
—Vamos a pedir toda la información posible sobre el monstruo —explicó—. Iremos todos meaos Dave, que está en la cama, resfriado.
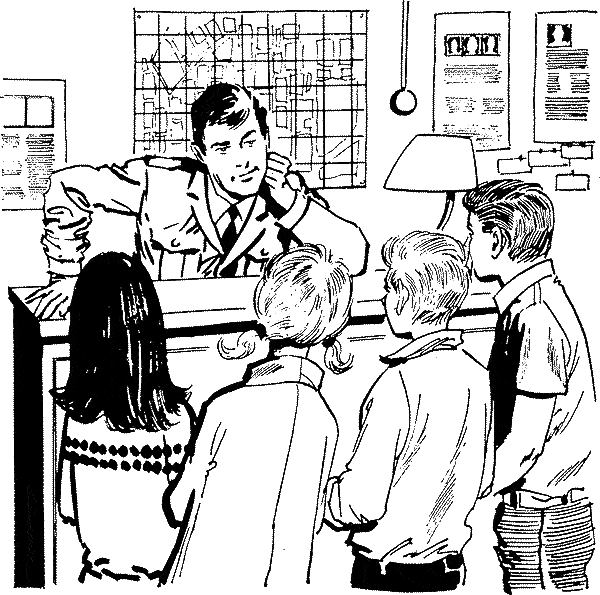
El oficial Cal estaba de guardia en su despacho, cuando llegaron los miembros del Club. Ante él, en una cartulina, tenía anotada toda la información sobre la misteriosa figura que recorría Shoreham durante las noches.
—Veo aquí que se han dibujado hasta las huellas —dijo el policía.
—¿Hay alguna prueba verdadera de estas huellas? —preguntó Donna Martin.
—Si te refieres a fotografías o impresión de esas huellas, no —contestó Cal Newberry—, pero las personas que han dado la información son de toda confianza.
—¡Nosotros encontraremos una prueba! —afirmó Ricky.
—Pero sin volver a colocarte como relleno de dos paredes —dijo el policía, alborotando el cabello de Ricky Hollister.
Al enterarse de que las huellas habían sido vistas en los límites del Parque Municipal, el club de detectives decidió ir allí a investigar con más detenimiento.
—Antes tengo que ir a hacer unos recados para mi padre —dijo Pete—. ¿Quieres venir, Alex?
—Sí, sí.
Holly, Sue y los otros miembros del club fueron a casa. Sólo Pam y Ann Hunter acompañaron a los chicos al Centro Comercial. Querían reunir algunos juguetes más para la biblioteca.
—Vamos a visitar la tienda del señor Feinberg, Ann —propuso Pam.
—Muy bien —dijo Pete—. Nos encontraremos con vosotras, en casa, hacia las tres.
Pete se despidió de las niñas y se alejó con Alex. El señor Feinberg, que era un buen amigo del señor Hollister, poseía una tienda de juguetes de lujo, a unas manzanas de distancia. Cuando Pam y Ann entraron en su tienda, el señor Feinberg salió de detrás del mostrador para saludarlas.
—Hola, niñas. ¿A qué se debe tan grata visita? ¿Es que el Centro Comercial se ha quedado sin juguetes?
Pam se echó a reír.
—No. La tienda de papá sigue llena de juguetes. Pero necesitamos algunos de usted.
—¿Cómo? —El señor Feinberg hizo un guiño, al preguntar—. ¿Es que los míos son mejores?
Ann Hunter miró a Pam y se echó a reír.
—Necesitamos algunos para la biblioteca, señor Feinberg.
El dueño de la juguetería estaba atónito.
—Supongo que estáis hablando de libros. Como «Hansel y Gretel» o «Blanca Nieves».
Pam explicó que estaban hablando de una biblioteca donde se prestaban juguetes, y el tendero abrió los ojos de par en par.
—Vaya. Es una buena idea. Con gusto donaré algo. ¿Qué os parece una muñeca para alguna niña, y este helicóptero para un chico?
—¿Vuela de verdad? —preguntó Ann.
—Naturalmente. Se le da cuerda. Así. Mirad.
El señor Feinberg dio vueltas a la llave del helicóptero y, cuando lo soltó, el juguete empezó a zumbar y se elevó por el aire.
—Es precioso —exclamó Pam, mientras el tendero recogía el helicóptero y lo metía en una caja—. Y mira esa lindísima muñeca de trapo, Ann.
Muy contentas, las dos amigas tomaron los juguetes, dieron las gracias al señor Feinberg y salieron a toda prisa.
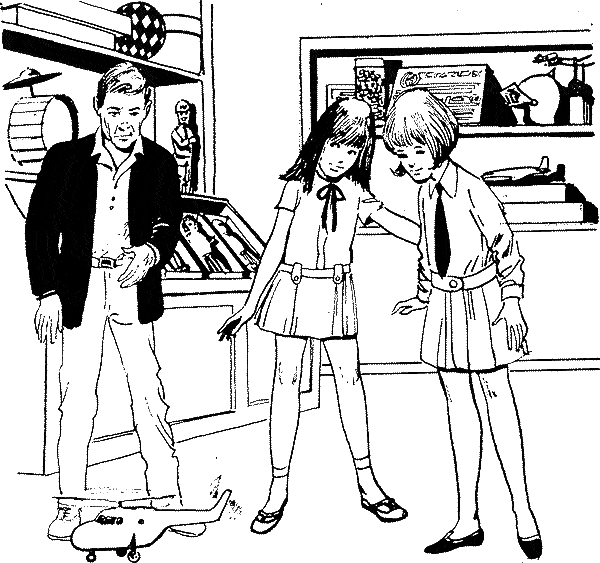
—A la señora Kane le gustarán estas cosas —dijo Pam.
Pam y su amiga esperaron a que el semáforo tuviera luz verde. Un momento después, un chico se colocó al lado de Ann. Pam, que le vio primero, cuchicheó:
—Ahí viene Will Wilson. Ten cuidado.
—Oíd. ¿Habéis visto a Joey? —preguntó Will.
—No —contestó Ann.
—Bien, si le veis… Pero ¿qué lleváis ahí? —El chico estaba mirando la caja—. Ah… Un helicóptero. Pero no funcionará, supongo…
—Ya lo creo que funciona —dijo Ann—. El señor Feinberg le ha dado cuerda y vuela muy bien.
Will Wilson era muy amigo de Joey y con frecuencia se ponía de acuerdo con el antipático chicazo para hacer trastadas a los Hollister.
—¿Para qué quiere una chica un helicóptero? —comentó Will.
En aquel momento cambió la luz y los tres se apresuraron a cruzar.
De repente, Will dio un tirón de la caja que Pam llevaba bajo el brazo y la hizo caer. La atrapó antes de que la caja llegase al suelo, y luego Will echó a correr como una flecha.
—¡Vuelve aquí, Will Wilson! —gritó Ann—. ¡Devuélvenos el helicóptero!