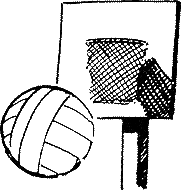
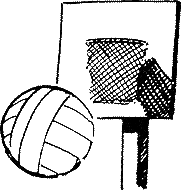
—¡No! Joey no es el monstruo que yo he visto —declaró Holly.
Con una sonrisa, el oficial Cal preguntó:
—¿Estás segura?
—¡Claro! Joey no es un viejo con los dientes largos.
—Entonces, ¿por qué me detienen? —se quejó Joey, mientras daba sacudidas para librarse del otro chico.
Joey era un chico que iba a la misma clase que Pete, en la escuela Lincoln. Muy alto y robusto para su edad, tenía la costumbre de molestar y pegar a los chicos más pequeños.
Desde que los Hollister se habían mudado a Shoreham, Joey Brill, con su expresión siempre huraña y sus ocurrencias malintencionadas, andaba molestando a los cinco hermanos, siempre que podía. Y ahora estaba muy indignado por haber sido descubierto dentro de la propiedad dé los Hollister.
—¿Qué estás haciendo aquí, Joey? —preguntó, severo, el oficial Cal—. ¿Eres tú el que andaba escondiéndose entre los edificios de la orilla del lago?
—No. Yo acabo de llegar —repuso el chico—. He visto el coche de la policía y he pensado que podía estar ocurriendo algo interesante. Cuando he visto luz en el sótano, me he acercado a mirar. Nada más.
Alex dijo que no podía estar seguro de que Joey fuera la silueta misteriosa que había visto deslizándose entre los edificios.
—Bien. Más vale que te vayas a casa, Joey —aconsejó el policía, y luego añadió que había que tener cuidado de no andar vagabundeando después del anochecer.
—¡Podría pillarte el monstruo! —fue el tenebroso pronóstico de Sue, que se frotaba los ojillos cargados de sueño.
—No tendremos tanta suerte —masculló Ricky.
—Chiist —regañó la señora Hollister.
—Me las pagarás, Ricky —amenazó el chicazo, mostrando los puños al pelirrojo.
Mientras tanto, el señor Hollister había tenido que volver la cabeza para ocultar una sonrisa, porque le había hecho gracia la ocurrencia de Ricky. Pero luego dijo al pequeño que no debía hablar de aquella forma.
—¡Pero si es malísimo! —dijo el pecoso—. Se cree muy listo, sólo porque tiene unos petardos.
—¡Ah! —El policía frunció el ceño, mientras Joey echaba a correr, camino de su casa.
—Tener petardos está prohibido, ¿verdad? —preguntó Pam.
—Sí —asintió el policía—. ¿Habéis visto alguna vez a Joey con algo de eso?
—No. Creo que sólo presumía de tenerlos —replicó Ricky—. Y yo no quiero meterle en ningún lío más.
En aquel momento, la radio del coche patrulla empezó a sonar. Cal corrió al aparato.
—Tengo otra llamada —dijo—. Debo irme.
Abrió la portezuela y sacó la bicicleta de Alex.
—Siento no poder acompañarte a casa, muchacho —dijo.
—Nosotros cuidaremos de él —se ofreció el señor Hollister, mientras el coche policial retrocedía por el camino del jardín y aumentaba de velocidad.
—Entra a tomar un poco de leche con galletas —invitó la señora Hollister.
Aunque un poco tímido, al principio, Alex sonrió contento cuando Pete le dio una amistosa palmada en el hombro.
Los Hollister tenían una gran cocina con una mesa redonda y cómodas sillas. La señora Hollister dispuso en seguida lo necesario y los niños se sentaron. Había para cada uno un gran vaso de leche y en el centro una enorme fuente con galletas.
—Qué casa más bonita tenéis —dijo Alex a los niños.
—Me alegra que te guste —replicó Pete que, a continuación, habló de la reunión del club de detectives, que se había interrumpido a causa de la aparición del rostro misterioso en la ventana.
—Puede que fuese la misma persona que yo he visto —dijo Alex, mirando a Holly.
—No os preocupéis. Nosotros resolveremos el misterio —afirmó Ricky, dándose mucha importancia.
Cuando Alex hizo más preguntas sobre el club, Pam le dio muchas explicaciones.
—Pues me gustaría mucho entrar a formar parte también de vuestro club —dijo el chico—. ¿Qué hay que hacer para pertenecer a él?
Pete repuso que tenían la costumbre de hacer un período de iniciación, que consistía en unas cuantas pruebas sencillas, para las que se vendaba los ojos al candidato.
—Joey Brill y Will Wilson lo intentaron, pero no fueron bastante valientes —explicó Holly, con una risilla burlona. Pero en seguida, con un escalofrío, añadió—: Creo que tampoco yo he sido muy valiente esta noche.
Aquello dio una idea a Pam, que dijo:
—Creo que, desde ahora, deberíamos hacer pasar pruebas serias, para entrar en nuestro club.
—Sí. ¿Qué os parece a vosotros? —preguntó Pete, mirando a los demás.
Estuvieron de acuerdo todos menos la pequeñita Sue, que se había quedado dormida y estaba resbalando fuera de la silla. Pam se acercó a toda prisa, antes de que cayera, y la llevó al piso alto para acostarla.
—Yo la meteré en la cama —dijo la señora Hollister, y así Pam pudo reunirse con los demás.
Se decidió que, si realizaba un acto valeroso, Alex podría ingresar en el club de detectives.
—Creo que podré hacerlo —declaró el chico, sonriendo, satisfecho—. Mi padre es muy valiente.
Cuando el grupo se disolvía, el señor Hollister se ofreció para llevar a Alex en la furgoneta de la familia.
—Vivo cerca de la escuela Washington —dijo el muchachito.
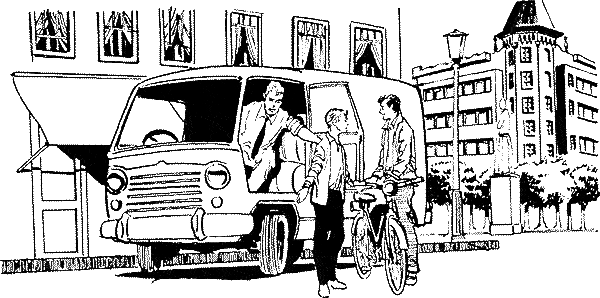
—¿Dónde van a abrirla biblioteca de juguetes? —preguntó Pam.
—Sí. Mi familia trabaja en los preparativos.
—Nosotros también —declaró Pam.
Alex metió su bicicleta en la parte trasera de la furgoneta y se deslizó en el asiento trasero, acompañado de Pete. Al poco rato se detenían ante una casa pequeña, un bonito edificio que estaba a dos manzanas de la escuela.
—Gracias, señor Hollister —dijo, sacando su bicicleta de la furgoneta—. Nos veremos pronto, en cuanto haya realizado un acto de valor.
Sonriendo y despidiéndose con la mano, desapareció por la parte trasera de su casa, y los Hollister se marcharon.
Al día siguiente era sábado y los hermanos Hollister decidieron ir a buscar juguetes para la biblioteca. Después de haber hecho unos cuantos trabajos en la casa y luego de comer, la señora Hollister llevó a sus hijos en coche a la ciudad.
Mientras Pam y Holly ayudaban a su madre a hacer las compras en el mercado, los dos chicos fueron al Centro Comercial. En el gran local de una sola planta les recibió afablemente Indy Roades. ¡Cuánto gustaba a los dos chicos el olor que despedían los objetos de ferretería y los deportivos!
—Hola —dijo Pete al ayudante de su padre.
Indy era un verdadero indio del sudoeste. Era bajo, robusto y tenía el rostro muy oscuro y la expresión alegre.
—¿Queréis ser dependientes hoy? —preguntó el joven a los dos hermanos, con una alegre sonrisa.
—No. Querríamos algunos juguetes para esa nueva biblioteca.
—Sí. Ya he leído algo sobre eso —dijo el indio, mientras el señor Hollister acudía a ver a sus hijos.
—Aquí hay algo preparado para vosotros —anunció, señalando un volquete metálico, un trompo musical que había quedado de las ventas de Navidad y una caja con vajilla de muñecas.
A Ricky le gustó el volquete y la peonza, y arrugó la frente con desprecio ante los juguetes de niña.
—¿Quién va a querer jugar con eso?
—Las niñas, naturalmente —dijo, sonriendo, el padre—. Os lo envolveré todo y podréis llevároslo a la biblioteca. He oído que la escuela estará abierta hasta las dos para recibir donativos.
Los chicos recogieron los paquetes y, veinte minutos después, llegaban a la escuela Washington, que estaba en el centro de la zona más antigua de la ciudad. En la parte trasera de la escuela había un patio de juegos, con cuatro campos para baloncesto. Media docena de chicos y una niña, todos con pantalones téjanos, jugaban a pelota. Uno de los chicos, que acababa de realizar una gran tirada, se separó de los demás para correr junto a los Hollister:
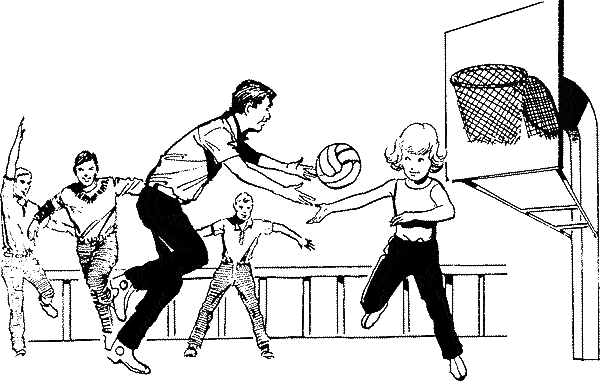
—Hola, Pete. Hola, Ricky.
—Hola, Alex —repuso Pete—. Traemos algunos juguetes para la biblioteca. Papá nos los ha dado.
—¿Está abierta la escuela? —preguntó Ricky.
—Claro. Entrad y girad a la derecha. Están organizando la biblioteca en la sala almacén. Allí está mi madre.
—¿Tu madre? —se extrañó el pecoso.
—Sí. Es la presidenta. Luego nos veremos.
Alex volvió con sus compañeros de juego. Arrojaron la pelota, el chico la alcanzó bajo la canasta y, tras dar un gran salto, hizo una tirada perfecta. Pete y Ricky se quedaron mirando unos momentos, antes de entrar en el edificio. Una vez dentro, ascendieron medio tramo de escaleras, giraron a la derecha y avanzaron por un pasillo largo hasta un pequeño cuartito. Las paredes de aquella habitación estaban llenas de estanterías que contenían muchos juguetes y, sentadas a una mesa en el centro de la estancia, se encontraban dos señoras que iban escribiendo tarjetas.
—Soy Pete Hollister y éste es mi hermano Ricky —se presentó Pete.
Las señoras les miraron y sonrieron. La más mayor, que debía de tener la edad de la señora Hollister, habló para decir:
—Soy la señora Kane, y ésta es mi amiga, la señorita Hewitt.
—Nos alegramos de conocerla —repuso Pete, gentilmente—. Nosotros conocemos a Alex.
—Sí. Él ya me ha hablado de vuestra familia.
La señora Kane era algo gruesa y de piel clara, y Ricky se fijó en que, en la nariz, tenía unas pecas como las de él.
—Traemos unos juguetes para la biblioteca —informó Pete, al tiempo que dejaba el paquete sobre la mesa.
La señorita Hewitt lo abrió, exclamando:
—¡Exactamente lo que nos faltaba! ¡Muchas gracias, chicos!
—Estamos intentando encontrar alguna cosa más —respondió Pete que luego salió, con su hermano, para ir al patio de juego.
Alex les vi y arrojó la pelota, que describió un amplio arco, en dirección a Pete, que corrió hacia ella y empezó a jugar.
—Eh, Pete —gritó Ricky—. Yo vuelvo al Centro Comercial.
—Bien. Dile a papá que iré pronto —contestó Pete enviando la pelota a su amigo.
Ricky se entretuvo mirando unos segundos y luego marchó calle adelante. Pronto estuvo en el centro de la ciudad. Aquel volquete que su padre había dado para la biblioteca le parecía muy bonito, iba pensando. A lo mejor podría jugar con otro igual.
Pero antes de llegar al Centro Comercial oyó que alguien corría tras él. Se volvió, para encontrarse cara a cara con Joey Brill.
—¿Qué? ¿Dónde están los demás? —preguntó, alegremente, Joey.
Cuando Ricky contestó que Pete estaba jugando en la escuela Washington, Joey frunció el ceño, diciendo:
—¿Allí? ¡Qué porquería!
—Hay unos chicos muy simpáticos —declaró Ricky, sin dejarse amilanar.
Sin contestar a aquello, Joey miró a su alrededor, sin duda para asegurarse de que no había cerca ningún otro Hollister. Entonces se metió una mano en el bolsillo y sacó un tubito rojo. Al mismo tiempo dijo:
—Ricky, mira allá… ¿Qué es aquello?
Mientras el pequeño se volvía, Joey encendió una cerilla y la acercó a la mecha de un pequeño petardo.
—No veo nada, Joey…
¡BANG! El petardo explotó muy cerca de las piernas de Ricky.
—¡Ayyy! —gritó el pelirrojo, pillado por sorpresa. Y se apartó de un salto, protestando—. ¡No hagas eso, Joey!
—Ya te dije que me las pagarías —masculló el chicazo.
Y sin contemplaciones, empujó a Ricky hacia la pared y le sujetó con un codo, mientras sacaba otro petardo. El pelirrojo, haciendo contorsiones, consiguió quedar libre y echó a correr.
Pero Joey le persiguió, le adelantó en seguida y le cortó el paso para que no pudiera llegar al Centro Comercial. Ricky miró a todas partes, desesperado. ¿A dónde ir? Vio un estrecho hueco entre dos edificios y hacia allí corrió, para introducirse en el estrecho espacio. Joey le contempló, regocijándose.
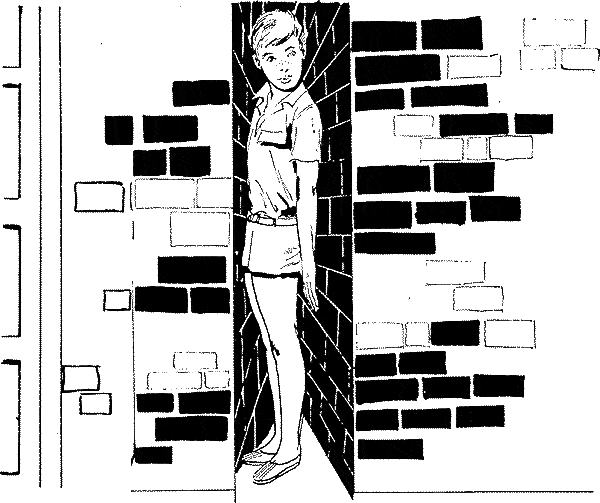
—¡Ya nunca podrás salir de ahí! —pronosticó, levantando la mano para arrojar el cohete.
—¡Noo! —chilló el pobre Ricky.
Joey no le hizo el menor caso.
¡BLAM! La explosión hizo eco entre los dos edificios. Mientras, enloquecido, intentaba alejarse del petardo, Ricky notó que se encajonaba todavía más entre las dos paredes.
En aquel momento pasó una señora que vio lo que había hecho Joey.
—¡Vete de aquí, que eres un verdadero demonio! —dijo, indignada. Y luego llamó a Ricky—. Sal de ahí, hijito. Ven conmigo.
Ricky se retorció cuanto pudo, pero no consiguió salir.
—¡Socorro! —gritó—. ¡Me he quedado encajonado!