

Cuando la última de las cerillas se apagó, el lugar volvió a quedar sumido en sombras.
—¡Vaya mala suerte! —se lamentó Pete.
—¿De dónde venía ese viento? —susurró Dave.
—No lo sé —repuso Pete, buscando la mano de su hermana—. Dame la mano, Pam. Hay que tener mucho cuidado; no vayamos a caernos por las escaleras al salir de aquí.
Lentamente, guiándose por el tacto, recorrieron la galería. De repente, el silencio quedó roto por un agudo siseo. A esto siguieron repiqueteos, toses, gruñidos y, por fin, risas contenidas.
—¡Vaya noche! —se lamentó Dave—. ¿Qué es eso?
Mientras hablaba, Dave intentaba encontrar el pasamanos y el primer peldaño.
Tan de prisa como pudieron, los tres bajaron. Todavía agarrados de la mano, Pete y Pam atravesaron corriendo la sala. En la oscuridad, la niña tropezó con una mesa y cayó, produciendo gran estrépito.
Pam quedó más asustada que dolorida. Mientras Pete ayudaba a su hermana a sentarse, la mano de ella se posó en un objeto de hierro, que parecía tener una forma extraña. Los dedos de Pam recorrieron los contornos del objeto.
—¡Pete! —exclamó—. Creo que he encontrado el viejo limpiabarros. ¡Esto tiene la forma de un elefante!
—Vamos —apremió Dave—. Hay que salir de aquí. Ya hablaremos luego.
Pam se puso en pie y los tres niños cruzaron la estancia. Pete abrió la enorme puerta y todos salieron a la oscuridad de la noche. Corrieron por el camino y les tranquilizó muchísimo distinguir luz en la casa pequeña.
Cuando llamaron a la puerta, la señora Neeley les hizo entrar. Pete le explicó, en pocas palabras, que Pam se había caído, y luego, uno tras otro, fueron examinando el extraño objeto de hierro.

—Sí. Es un limpiabarros —les dijo la señora—, pero siempre se ha usado como adorno en la biblioteca. Al menos, que yo recuerde.
—¿De dónde lo trajo usted? —quiso saber Pete.
—Estaba ya en la Casa Antigua, cuando la heredé —dijo la señora.
—Pero ¿siempre estuvo en la casa o llegó desde otra parte? —indagó Dave.
—No lo sé. ¿Por qué lo preguntas?
—Es que eso puede resolvernos otro misterio —explicó Pam.
Luego informó a la ancianita de las investigaciones que realizaban respecto a Kerry «Volteretas».
Cuando su hermana concluyó, Pete dijo:
—Hemos tenido un gran susto esta noche.
El chico relató cuanto les había sucedido, mientras la señora Neeley escuchaba atentamente, moviendo de un lado a otro la cabeza.
—¿Quién podría ser el que hacía esos ruidos?
—Pudo hacerlos algún búho en el granero —respondió Pete—. Esos animales hacen ruidos muy extraños.
Los niños se miraron entre sí, muy poco convencidos.
—¡Es terrible! —exclamó, de repente, la señora Neeley—. ¡Pensar que el fantasma os ha apagado la última cerilla!…
—Estoy segura de que sólo ha sido una ráfaga de viento —dijo Pam, con voz poco firme.
—¡No, no, no, no! —contestó la anciana, moviendo vigorosamente la cabeza de un lado a otro, cada vez que pronunciaba un «no»—. ¡Eso es el fin!
La viejecita pidió a los niños que interrumpieran sus investigaciones en la Casa Antigua, y concluyó con estas palabras:
—La venderé. Eso haré. Y me iré lejos. Tú, Pam, puedes quedarte con ese limpiabarros.
—No, no se vaya —suplicó Pam.
—Nosotros lo aclararemos todo —aseguró Pete.
Entre todos procuraron convencer a la señora Neeley de que todo lo que estaba ocurriendo era debido a alguna jugarreta. Lo que quedaba por hacer era averiguar a qué se debía todo.
—Si nos da usted un poco más de tiempo, seguro que le desencantaremos la casa, señora Neeley —afirmó Pete.
Después que la ancianita accedió a dar a los jóvenes detectives otra oportunidad, los tres montaron en sus bicicletas, encendieron las luces y pedalearon por la Carretera Serpetina. Pete volvió una vez la cabeza, y un penetrante escalofrío le recorrió la espalda al ver una luz que se encendía y se apagaba en una habitación del piso alto.
A la mañana siguiente Pam mostró el elefante a Holly, Ricky y Sue.
—¡Canastos! ¡Qué pista tan buenísima! —exclamó el pecoso—. ¿A dónde conducirá, Pam?
—Puede que no conduzca a ninguna parte —murmuró Holly, mientras se retorcía una de las trenzas.
—¿Qué quieres decir? —preguntó Pete.
Su hermana repuso que, si el limpiabarros había sido recogido de la vieja puerta, tal vez aquella entrada ya no existía.
—¡Zambomba! —exclamó Pete, haciendo chasquear los dedos—. Holly tiene razón. ¿Cómo no habíamos pensado en eso?
—No es extraño que no podamos encontrarla, si no existe —comentó Pam, desencantada.
—Pueden haberla derribado, o retocado por encima —reflexionó Ricky.
La hermana mayor sacudió la cabeza y suspiró.
—Si es así, va a resultar más que difícil localizar la casa donde vivió la madre de Kerry —dijo.
Mientras los demás quedaban mohínos y pensativos, Ricky empezó a pasearse con el limpiabarros de hierro en equilibrio sobre su cabeza. Estaba aproximándose al teléfono cuando éste sonó. Ricky tomó el auricular, procurando mantener el cuello muy envarado.
—Ah. Hola, señor Fundy —dijo alegremente, y al instante el elefante cayó de su cabeza. Después de escuchar unos momentos, el pecoso replicó—: ¡Sí, señor! ¡En seguida!
—¿Qué desea el señor Fundy? —preguntó Pete.
—Dice que es muy importante y que necesita vernos inmediatamente —replicó Ricky.
Pete dijo que él no podía ir porque había planeado arreglar, con ayuda de Dave, la plataforma del observatorio del árbol.
—Está bien. Iremos los demás —decidió Pam.
Después de recoger martillo y clavos, Pete montó en su bicicleta y fue a casa de Dave. Al mismo tiempo, Pam, Holly y Ricky salieron hacia la casa del señor Fundy.
Encontraron al anciano caballero en la puerta principal.
—Entrad, niños —invitó, amablemente—. He recordado algo que quizá pueda ayudaros a resolver uno de vuestros misterios.
—¿El de Kerry «Voltretas»? —preguntó Ricky, entusiasmado, mientras todos seguían al anciano hasta la sala.
El viejecito movió la blanca cabeza afirmando, y dijo:
—Si mi memoria es fiel, creo que yo hice esa vieja fotografía.
—¡Oh! ¡Qué estupendo! —exclamó Pam.
—Y puede que todavía tenga el negativo —añadió el señor Fundy, cuyos ojos parecían más adormilados que nunca—. Y si lo tengo, eso nos indicará dónde vivió la madre de Kerry.
—¡Canastos! ¡Vamos a verlo en seguida! —se entusiasmó Ricky.
El fotógrafo contestó que no iba a ser fácil. Tenía miles de negativos guardados en el sótano al que había caído Ricky por la ventana.
—Puede que nos lleve varios días encontrarlo —dijo el viejecito.
—Tengo una idea —anunció Pam—. Podemos pedir a todas las chicas del Club de Detectives que ayuden a buscar entre sus archivos, señor Fundy.
—¡Excelente! Podéis venir a cualquier hora.
Mientras el fotógrafo y Pam estaban hablando, Ricky y Holly se habían colado en el estudio adyacente, y lo miraban todo. Un momento después el anciano hacía entrar allí a Pam, para enseñarle el lugar.
En lo alto de una estantería descubrió el pecoso un extraño armatoste. Era una pieza de metal, con un mango.
—¿Qué es eso, señor Fundy? —preguntó.
Con una sonrisa, el anciano repuso:
—Es un viejo «flash».
—¿Podría hacernos una fotografía con eso?
—Si no os importa el ruido…
—¡No, no! —replicaron, a coro, Ricky y Holly.
El señor Fundy rebuscó en un cajón y acabó sacando una cajita metálica. Abriéndola, dijo:
—Si esto funciona, tendremos fotografía.
El señor Fundy situó a los tres niños en un banco, ante una gran cámara colocada en un trípode. Después metió la cabeza bajo un paño negro y ajustó los focos. Luego conectó el generador al antiguo «flash».
Sosteniendo el mango con la derecha, apoyó el dedo en un pulsador y dijo:
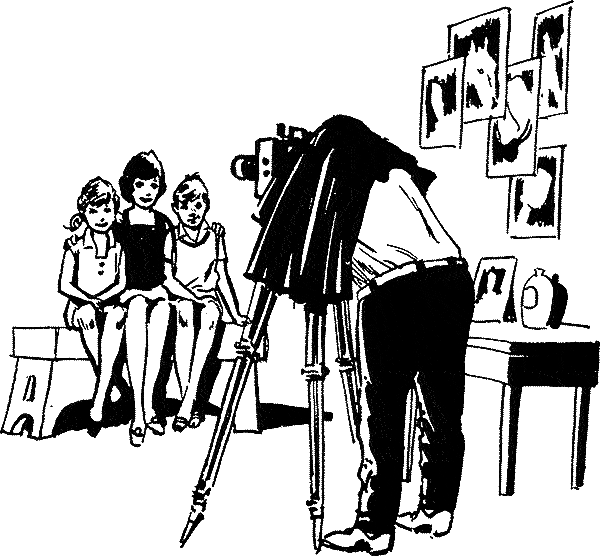
—Bien; mirad a la cámara.
En el momento en que Pam, Ricky y Holly obedecían, se oyó un súbito estallido, y toda la habitación quedó iluminada.
Ricky cayó del banco y fue a parar al suelo. Cuando el humillo blanco desaparecía, el pequeño se levantó algo avergonzado.
—¡Me ha dado un susto, señor Fundy! —admitió, y sus hermanas se echaron a reír.
—¡Esperad a que Pete vea esta fotografía! —sonrió el anciano, empezando a revelarla.
En aquellos momentos, Pete estaba muy lejos de allí, ocupado en una aventura muy diferente. Había ido a buscar a Dave, y juntos se encaminaron a la casa del árbol, llevando cada uno un tablón colocado sobre el manillar.
Subieron por los tacos del tronco, con los tablones bajo el brazo, llegaron a la plataforma y, rápidamente, la repararon.
Desde allí arriba, Pete contempló la orilla del lago.
—Hay una cosa en la que no hemos pensado, Dave.
—¿Qué cosa?
—La tubería. Es lo bastante grande para que una persona pueda caminar por dentro de ella. A lo mejor fue por allí por donde esos hombres desaparecieron.
—Vamos a investigar.
Los dos bajaron del árbol y llegaron al suelo en el momento en que otros dos ciclistas llegaban por el sendero e iban a detenerse cerca del roble.
—¡Will y Joey! —exclamó Dave.
Los dos chicos estaban desmontando, cuando Pete les salió al encuentro.
—Tengo que hablar contigo, Joey —dijo.
—¿Sobre qué?
—¿Quién quitó los tablones de nuestra casa?
—¡Lo hice yo! —contestó Joey, bravuconeando—. ¿Qué pasa…?
El chico no acabó la frase, porque Pete le dio un puñetazo tan contundente que le hizo rodar por tierra. El ataque cogió por sorpresa al camorrista, que no supo hacer otra cosa más que pedir disculpas, al ponerse en pie.
Will explicó que todo había sido idea de Joey, para entretenerse tirando piedras a través de aquel hueco.
—Debería darte un puñetazo en la nariz también a ti —contestó Pete, que luego informó a los dos chicazos del peligro que habían corrido Ricky y Holly.
Will inclinó la cabeza. El chico no quería pelea.
—Bueno… No volveremos a hacerlo —murmuró Will.
—Que sea verdad eso —dijo Dave—. Y ahora, en marcha, y andad bien lejos de nuestra casa.
—Nosotros queremos ayudaros a resolver vuestro misterio —dijo Joey—. No volveremos a estropear vuestro observatorio. Palabra.
Pete y Dave se miraron. Si rechazaban la ayuda de los camorristas, ellos les seguirían y no cesarían de molestarles.
—Está bien —dijo Pete Hollister—. Podéis venir con nosotros, pero tendréis que hacer lo que os digamos.
Mientras los cuatro caminaban por la orilla del agua, los dos miembros del Club explicaron que deseaban ir a investigar en la gran tubería. Cuando hubieron recorrido más de medio kilómetro, siguieron una curva y se aproximaron a una caleta.
Allí estaba la gran tubería. El extremo, abierto, acababa muy cerca del agua y de su interior salía un pequeño arroyuelo.
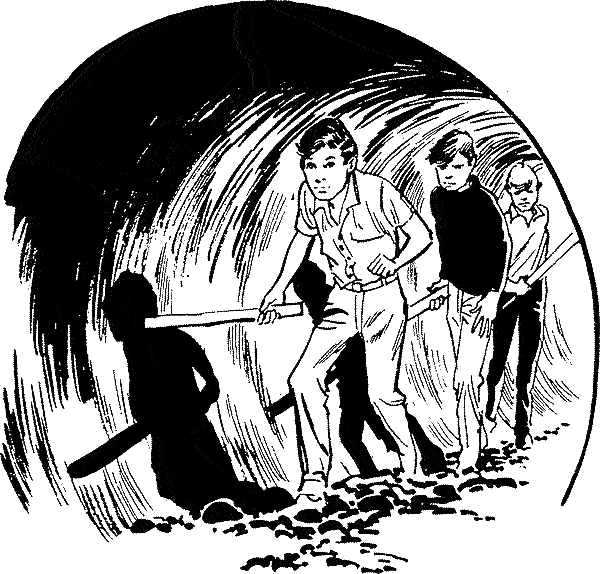
—Pensamos mirar dentro —explicó Pete a sus poco afables compañeros, señalando la oscura entrada de la tubería.
—Si de verdad queréis venir con nosotros, adelante —invitó Dave.
—Pero será mejor llevar alguna rama gruesa —advirtió Pete—. Nunca se sabe lo que se puede encontrar dentro de un sitio como éste.
Mientras Joey y Will se proveían de unos sólidos troncos, Pete habló con su amigo, utilizando el alfabeto de los dedos.
«Buscar pistas, sin decir nada. Salir. Volver más tarde».
Dave asintió con la cabeza.
Pete abrió la marcha por la gran tubería, seguido de Dave y Will. Joey iba el último. Acostumbrados al fuerte y resplandeciente sol, los chicos apenas podían ver en la sombría tubería, que resultaba muy fría y olía a moho. El fondo se encontraba cubierto de lodo y piedrecillas recubiertas de musgo.
Pete avanzó, decidido.
—Tened cuidado —aconsejó—. Está muy resbaladizo.
La voz de Pete sonaba hueca.
Habían recorrido unos treinta pasos cuando, de repente, Pete se detuvo en seco sobre algo blando, que se retorcía bajo sus pies.