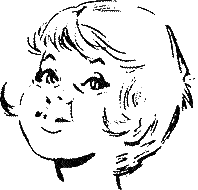
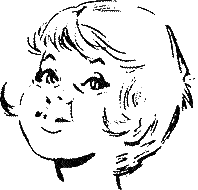
—¡Mirad! —dijo Pam, señalando la ampliación.
El peldaño de piedra en el que se encontraba la niñita tenía los números 1803, ya algo borrosos.
—¡Zambomba! —exclamó Pete—. ¡Qué suerte tener esta ampliación! Sin ella nunca habríamos visto esta fecha.
—Ése debe de ser el año en que se construyó la casa —opinó Pam—. Todo lo que debemos hacer es buscar las casas construidas en esa fecha y entonces podremos descubrir cuál es la que busca Kerry.
Los Hollister hablaron de cuál sería el mejor modo de hacer las cosas. Pam propuso visitar la biblioteca para hojear libros que hablasen de los primeros tiempos de Shoreham. Pete pensaba que en las oficinas del periódico podrían tener recortes de prensa que hablasen de las casas viejas de la población.
La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono. Pete fue a contestar:
—Hola. Dave —dijo—. ¿Hay alguna novedad en la Casa Antigua? —Pete escuchó unos instantes y, en seguida, sus ojos se iluminaron.
Cuando el hermano mayor colgó, Holly se apresuró a preguntar:
—¿Qué noticias hay?
Pete dijo a los demás que Dave informaba que no había visitantes en la Casa Antigua. Aquél sería un buen momento para ir a hacer otro registro en la casona.
—Hagamos una cosa —propuso Ricky—. Pete, tú podías ir a hacer el registro con Dave y conmigo, y las chicas podrían ir a la biblioteca.
—Buena idea —dijo Pam—. Lo que ocurre es que yo no puedo ir.
—¿Por qué? —preguntó Holly.
—Porque le prometí a mamá que hoy haría limpieza de la despensa —replicó Pam. y añadió, tristona—: Qué poco me gusta dejar este trabajo, ahora que tenemos una pista tan buena.
Sin pararse apenas a pensarlo, Holly dijo a su hermana:
—Yo me quedaré en casa y limpiaré la despensa. Puede ayudarme Sue y Donna Martin también.
Pam abrazó a su hermanita.
—Gracias, Holly. ¡Qué buena eres!
Mientras Pam iba al teléfono para decir a Ann que se encontrarían en la biblioteca, los chicos salieron a buscar sus bicicletas. En la puerta de la fachada. Ricky se detuvo para decir:
—¡Cuánto misterio tenemos por delante, chicos!
Unos minutos más tarde. Pam estaba preparada para marchar:
—No dejéis de limpiarlo todo bien —dijo a Holly.
Cuando Pam se hubo marchado, Holly despertó a Sue, que estaba haciendo la siesta y las dos fueron hasta donde vivía Donna Martin, unas manzanas más abajo. La gordita Donna estaba sentada en las escaleras del porche.
—¿Habéis venido a jugar con mi casa de muñecas? —preguntó, con aquella sonrisa que le dibujaba dos lindos hoyuelos en sus mejillas.
Holly rió y repuso:
—Hoy vamos a jugar a casas de verdad. ¿Por qué no vienes con nosotras?
Mientras se retorcía las trencitas, Holly explicó sus planes.
—¡Cuánto me gusta limpiar despensas! —exclamó Donna.
Las niñas, unidas de las manos, atravesaron el césped, en dirección a la casa de los Hollister.
La despensa era un armario empotrado, al que se entraba por una puerta de la cocina. Era un espacio alegre y bien iluminado, porque tenía una ventana en lo alto de una pared.
Todos los estantes estaban cubiertos con tapetitos de papel rojo y blanco, y sobre ellos, bien alineados, se veían botes y más botes de comestibles, especias, salsas, zumos y otros complementos para guisar. En la parte baja estaban apiladas varias latas amarillas que contenían harina y azúcar.
—Será muy divertido limpiar todo esto —declaró Donna, mientras ella y sus amiguitas inspeccionaban el trabajo que iban a hacer.
—Mamá quiere que todo quede bien lavado —recordó Holly.
Lo primero que hicieron las niñas fue bajar al sótano, donde estaban recogidos los cubos, y subieron dos, que llenaron de agua caliente. Luego añadieron en cada uno un poco de detergente. Las niñas mayores subieron los cubos y Sue las siguió, cargada con varias bayetas para fregar. Holly propuso que se sacase todo lo que había en los estantes de la despensa y se fuera dejando en la mesa de la cocina.
—Me parece que es así como lo hace mamá —dijo.
—¿Dónde está tu mamá? —preguntó Donna.
Sue contestó que la señora Hollister había ido al centro de la población a hacer unas compras y que no volvería hasta última hora de la tarde.
—¡Qué sorpresa se llevará mamá! —comentó Holly, ilusionada, mientras entre ella y Donna sacaban una escalera plegable del armarito dedicado a guardar las escobas.
—Yo iré tomando las cosas del estante de arriba y te las iré pasando a ti, Donna —dijo Holly—. Tú se las puedes pasar a Sue y ella las irá llevando a la mesa.
Trabajando en cadena, como hacían antiguamente las brigadas de bomberos, las tres niñas quitaron todos los botes de las estanterías. La mesa de cocina, atestada de botellas y botes de conservas, parecía la miniatura de una gran ciudad.
Se acordó que Sue limpiaría bien los botes, mientras Holly y su amiga fregaban las estanterías. Las dos mayores llevaron los cubos a la despensa, cerraron la puerta y dejaron a Sue sola con su trabajo.
La pequeñita, con un dedo apoyado en los labios, quedó unos momentos pensativa. Por fin arrimó una silla al fregadero y abrió el grifo del agua caliente.
«Ahora está bien», se dijo la niña, cuando el fregadero quedó con agua hasta la mitad de su nivel máximo.
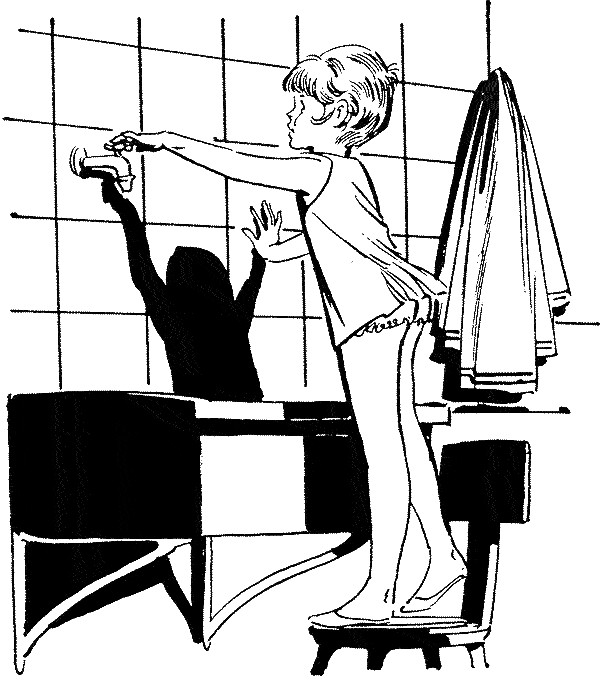
Entonces bajó de la silla, fue a la mesa, tomó una brazada de botes y, uno por uno, fue dejándolos caer en el agua caliente.
Muy pronto el fregadero estuvo atestado de latas y botes que, bien alineados, llegaban casi a la altura del grifo. Luego, para conseguir que quedasen bien relucientes, Sue los roció con detergente.
«Qué contenta va a estar mamá», pensó la pequeña, cuando empezaba a llevar otra vez los botes a la mesa. Pero entonces se dio cuenta de algo muy inquietante: cuando sacaba los botes, las etiquetas iban quedándose en el agua.
—¡Qué «tirrible»! —exclamó la chiquitina en voz alta, mientras iba secando con todo cuidado los botes, carentes de etiquetas, para dejarlos en la mesa.
Para entonces, Holly y Donna ya habían terminado su trabajo y abrieron la puerta de la despensa. Cuando Holly vio los botes libres de etiquetas, abrió los ojos enormemente y su boca quedó más redonda que una O.
—¡Sue! ¿Qué has hecho? —exclamó, corriendo a la mesa y yendo luego al fregadero donde, en el agua caliente, flotaban las etiquetas.
—Mamá dijo que había que lavarlo todo, ¿verdad? —se defendió la pequeña—. Y yo lo he hecho.
—Pero las etiquetas… —murmuró Donna—. ¡Los botes ya no tienen etiquetas!
—Eso podemos arreglarlo «in siguida». Yo tengo pegamento en mi cuarto. Voy a buscarlo —se ofreció Sue.
La pequeñita se marchó, corriendo, mientras Holly y Donna se miraban, muy apuradas. En seguida se pusieron a sacar las etiquetas del agua para secarlas, colocándolas de una en una entre dos paños secos.
Cuando volvió Sue con el pegamento, las tres se ocuparon de ir colocando las etiquetas en los botes. Luego empezaron a colocar otra vez los botes en las estanterías.
Cuando estaba subida en la escalera, dejando el último bote, Holly miró por la ventana y dijo:
—Ya llegan Pam y Ann. ¿Qué habrán averiguado en la biblioteca?
—Hola. ¿No han vuelto todavía los chicos? —preguntó Pam, en cuanto ella y su amiga entraron en la cocina.
—Todavía no —contestó Holly—. ¡Mira lo que hemos hecho!
Las dos mayores miraron el interior de la despensa. Estaba ordenada y resplandeciente.
—¡Habéis hecho un gran trabajo! Mamá os lo agradecerá —dijo Pam, mientras ella y Ann admiraban el trabajo de las pequeñas.
—Yo he ayudado, también —informó con su voz chillona, Sue.
Holly cogió a Sue por una mano y la arrastró fuera. Donna les siguió.
—Chist. No digas todavía a Pam lo de las etiquetas —cuchicheó Holly, muy nerviosa.
—Más tarde, si acaso —añadió Donna, en voz muy bajita.
La pequeñita se mostró de acuerdo en guardar el secreto…, al menos por un rato.
Pam y Ann se reunieron con las pequeñas en el patio.
—¡Oh! ¡Quisiera que los chicos ya estuvieran aquí! —dijo Pam—. Tenemos algo que decirles.
Entretanto, Pete, Ricky y Dave se habían reunido en la casita del guarda de la señora Neeley.
—Tengo que hacerle unas preguntas sobre el esqueleto que vio usted en el cielo, señora Neeley —dijo Pete—. Nos dijo usted que lo vio hacia las cuatro de la madrugada. ¿Qué tiempo hacía entonces?
—No veo qué tiene eso que ver con el esqueleto —contestó la gruesa ancianita, que después de quedar pensativa unos momentos, explicó—: Estaba muy oscuro. No se veían estrellas ni luna. Las nubes estaban muy bajas.
Pete anotó estos detalles en su bloc y dijo:
—Muchas gracias. ¿Le importa que vayamos a inspeccionar otra vez, señora Neeley?
—No. Es una buena ocasión, puesto que no hay visitantes.
Los niños fueron a la Casa Antigua, abrieron en silencio la puerta y entraron. Todo estaba silencioso.
—Vamos al tercer piso —propuso Pete—. No hemos estado allí todavía.
Los tres compañeros subieron de puntillas las escaleras. De repente, al llegar a la galería del segundo piso, Dave se detuvo.
—¿Qué ha sido eso? —preguntó, escuchando con interés.
Desde el piso de arriba llegaba un estremecedor crujido. Siguiendo la escalera que tenían a la derecha, los chicos ascendieron lentamente, sin hacer el menor ruido. Una vez arriba se encontraron en un corredor estrecho. Siguió sonando el crujido misterioso que, por fin, concluyó con un golpe.
Dave, que marchaba delante, corrió hasta un cuartito del vestíbulo, desde donde parecía llegar el ruido. El muchachito notó escalofríos que subían y bajaban por su espina dorsal, mientras miraba la habitación. Podía decirse que estaba vacía. Sólo había en ella una cómoda, una ventanita redonda y una estera trenzada, de forma oval, en el suelo.
Pete se acercó a su hermano y le cuchicheó:
—Ésta es la ventana por donde se veía la luz.
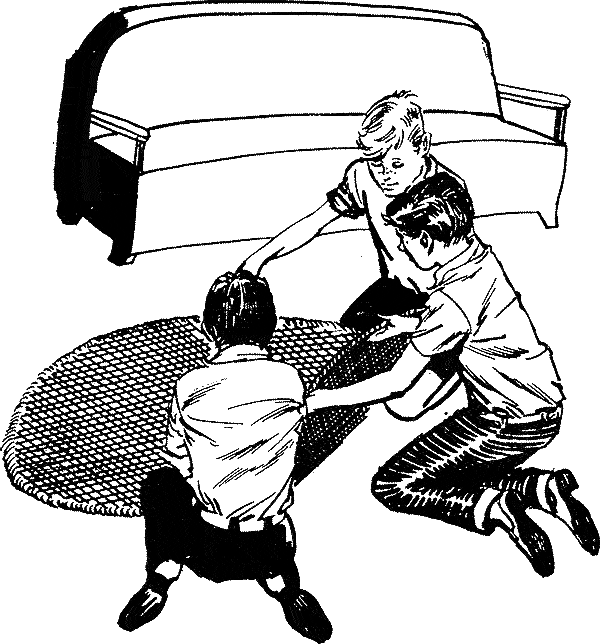
—¿Estás seguro?
—Creo que sí —contestó Pete, moviendo de arriba abajo la cabeza.
Los tres chicos conferenciaron, hablando en susurros. Luego se agacharon, enrollaron la alfombra y la dejaron a un lado de la estancia. En los amplios tablones del suelo no se veía el menor signo de que hubiera una trampilla para bajar a algún compartimiento secreto.
—No hay ninguna madera que cruja —cuchicheó Pete, mientras volvían a extender la alfombra.
—¿Y las paredes? Puede que alguna esté hueca —apuntó el pecoso.
Los tres chicos empezaron a golpetear las paredes del cuartito cuando de repente ¡CRASS! Desde el segundo piso llegó el sonido de cristales rotos.
Los chicos corrieron al vestíbulo y bajaron a saltos las escaleras. En la galería del segundo piso, en el suelo, junto a una mesita extensible que se hallaba arrimada cerca de una ventana redonda, encontraron una lámpara rota.
—¿Cómo se habrá caído? —preguntó Ricky, mirando a los dos mayores con cara de susto—. Aquí no hay nadie más que… nosotros. ¿Verdad?
—Tiene que haber alguna explicación —dijo Pete.
Y recordó a los otros que en el Centro Comercial se había caído un jarro de cristal de una estantería, a causa de las vibraciones del tráfico.
—Pero aquí no hay vibraciones —objetó Dave—. No pasan camiones cerca de aquí.
Pete examinó la mesa con atención y acabó sacudiendo la cabeza de uno a otro lado.
—Es un verdadero misterio —declaró, mientras miraba por la ventana redonda las resplandecientes aguas del Lago de los Pinos. De repente, exclamó—: ¡Mirad, la motora amarilla!
Los otros dos aplastaron la nariz contra el cristal. No lejos de la orilla había una embarcación que se parecía mucho a aquella en la que huyeran los dos hombres en el Parque Municipal. Pero esta vez sólo un hombre iba en la motora. Iba sentado al timón, encogido, como para protegerse de la brisa.
—¡Me gustaría ver con más claridad a ese hombre! —exclamó Pete—. ¡Vamos!
Dejando la lámpara rota en el suelo, los tres muchachos bajaron las escaleras a la carrera, cruzaron la puerta y corrieron hacia el lago. El hombre de la embarcación miró en la dirección por donde ellos avanzaban. Vio a los chicos y, al instante, se agazapó y aumentó la velocidad.
—Se nota que quiere alejarse de nosotros —dijo Pete, al tiempo que la embarcación desaparecía tras un saliente rocoso.
—¿Os parece que vayamos por la orilla, intentado seguirle? —sugirió Dave.
—Nos lleva demasiada ventaja —objetó su amigo—. Además, será mejor hablar a la señora Neeley de la lámpara rota, y recoger los pedazos.
De camino a la casita, los tres muchachitos hicieron comentarios sobre la motora misteriosa y su conductor.
—¿Creéis que puede haber venido desde el otro extremo del lago? —preguntó Dave.
Pete se volvió a mirar la amplia extensión de las aguas.
—A lo mejor ha llegado desde Stony Point.
Stony Point era una población que se asentaba en la orilla de enfrente.
Unos minutos después, los chicos llamaban a la puerta de la casita.
Al enterarse de que se había roto una lámpara, la señora Neeley enlazó las manos gordezuelas, diciendo:
—¡Qué lástima! Uno de mis mejores objetos antiguos. ¿Estáis seguros de que no lo habéis hecho caer sin querer?
—De verdad que no —contestó Ricky que, a continuación, explicó exactamente cómo había ocurrido todo.
—¿Otra vez el fantasma? —murmuró la anciana, con voz estremecida.
—No se preocupe —dijo Pete, deseoso de tranquilizarla—. Haremos todo lo posible por ayudarla, señora Neeley. Tenga paciencia. Nosotros resolveremos este caso.
Después de recoger los trocitos de la lámpara y entregarlos a la señora Neeley, los chicos volvieron a casa. Pete y Ricky encontraron la cena a punto de ser servida.
—Lavaos las manos, y a la mesa —les dijo la señora Hollister.
—¿Dónde está Pam? —preguntó Pete.
—Ha ido a casa de Ann Hunter. Estará aquí dentro de un momento.
Cuando toda la familia se hubo sentado a cenar, el señor Hollister preguntó:
—¿Qué es lo que han hecho hoy mis jóvenes detectives?
—Decidnos qué ha ocurrido en la Casa Antigua —pidió Pam.
Los dos chicos contaron los extraños acontecimientos que habían presenciado aquella tarde.
—Tengo la corazonada de que el hombre de la motora tiene algo que ver con el fantasma de la Casa Antigua —dijo Pete—. Hay que tener los ojos bien abiertos, por si vemos esa motora amarilla. ¿Qué habéis hecho vosotras, Pam?
La niña contestó que Ann y ella no habían tenido mucha suerte.
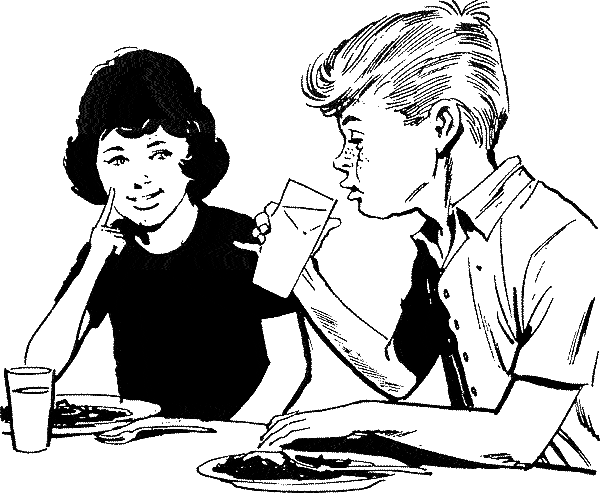
—En la biblioteca no hay libros que hablen de las casas de antes de la Guerra Civil —dijo—; así que Ann y yo hemos ido a las oficinas del periódico.
—¿Y tampoco allí habéis tenido suerte? —preguntó Ricky, acercándose a los labios el vaso de leche.
Pam dijo que no con la cabeza, murmurando:
—No hay recortes de prensa que hablen de casas antiguas, pero el director del periódico nos ha dado una pista que puede ser útil.
—¿Cuál es esa pista? —preguntó el señor Hollister, muy interesado por las actividades de sus hijos.
Pam contestó que había un arquitecto, ya retirado, que vivía en Stony Point y cuyo nombre era Drew Shaffer.
—Las casas viejas son su entretenimiento. Su «hobby», como dicen los ingleses —dijo Pam—. El director nos ha dicho que podíamos ir a verle. Puede que él sepa algo sobre las casas de Shoreham, anteriores a la Guerra Civil.
—He oído hablar del señor Shaffer —dijo el padre—. Todo un caballero. Seguramente os ayudará con mucho gusto, si puede.
Luego Pam explicó a su madre cómo Holly, Sue y Donna se habían encargado de limpiar la despensa.
—Ya he visto que está muy limpia y ordenada —sonrió la señora Hollister, mirando agradecida a sus hijas.
—¿Qué hay de postre, mamá? —quiso saber Ricky.
—¿Os apetecen unas guindas? —preguntó la madre—. Tenemos un bote en la despensa.
Holly tragó saliva y se quedó mirando fijamente el plato, mientras Ricky exclamaba:
—¡Canastos! ¡Con lo que me gustan las guindas!
—Yo abriré esa lata, Elaine —dijo el señor Hollister, levantándose de la silla.
El padre fue a la despensa y los niños pudieron oír el sonido del abrelatas. Holly cerró fuertemente los ojos y formuló un deseo con todo su corazón.
De repente, resonó desde la cocina la fuerte voz del señor Hollister que decía:
—¡Por todos los sapos cornudos! ¿Qué clase de guindas son éstas?