

Pete y Pam siguieron mirando, mientras la luz de la ventanita se encendía y apagaba repetidamente. Luego el lamento se redujo a un susurro y acabó desapareciendo.
—¿Me creéis ahora? —preguntó la señora Neeley.
—Tiene que haber alguien dentro de la casa —opinó Pete.
—¿Ha avisado usted al departamento de policía, señora Neeley? —preguntó Pam.
La señora contestó que eso había hecho en cuanto empezaron a suceder aquellas cosas tan fantasmagóricas, hacía un mes.
—Pero la policía no halló nada anormal. Registraron la casa durante el día, y también por la noche, y no pudieron encontrar nada.
—¿Podemos ir a la casa, a ver? —preguntó Pete.
—Ya he cerrado la casa con llave, como hago todas las noches. ¡Y ahora no querría ir allí por nada del mundo! —confesó la viejecita—. Pero podéis ir a echar un vistazo por fuera.
Después de darle las gracias, los dos hermanos Hollister dejaron sus bicicletas junto a la verja y echaron a andar hacia la vieja mansión.
—Será mejor que nos demos prisa, Pam, antes de que oscurezca del todo y no podamos ver nada.
De pronto, los dos hermanos se llevaron un gran susto. Un conejo pasó corriendo ante ellos.
—¡Oooh! —exclamó Pam.
Su hermano se echó a reír.
—Los conejos no pueden hacernos daño, pero creo que hay algo más peligroso que un conejo en la Casa Antigua.
Ahora la casa estaba ante ellos; era como una gran masa negra que se elevaba hacia el cielo, de un azul sombrío.
Pete y Pam se detuvieron y escucharon.
Silencio.
Inclinados, para quedar ocultos detrás de las matas, los dos niños dieron la vuelta, con muchas precauciones, alrededor de la casa. A lo lejos se oyó ulular un búho, pero los bosques que rodeaban la vieja mansión estaban silenciosos.
Pete dijo a su hermana, cuchicheando:
—Si había alguien escondido en la casa, puede que ahora esté saliendo. Vamos a escondernos junto a la puerta de la fachada y esperaremos unos minutos.
En la fachada de la casa, a cada lado de la puerta de roble, había dos grandes arbustos de boj. Pete y Pam se deslizaron, muy silenciosos, entre aquellos arbustos.
—Me parece que oigo algo —susurró Pam, al cabo de unos segundos.
Su hermano escuchó con interés. Y también él pudo oír el rumor. Era como el crujir de una puerta.
Pete atisbo entre el follaje, con el corazón latiéndole con fuerza. La puerta se abrió lentamente unos veinte centímetros. Pero nadie salió por ella.
Luego sonó un rumor como de alguien que anda por una superficie enlosada. El ruido de pasos fue haciéndose más débil cada vez.
—Alguien está subiendo las escaleras —dijo Pam, cuando ya el rumor había casi desaparecido.
—Podemos entrar a ver —propuso Pete, aunque no estaba muy seguro de tener deseos de entrar en aquella extraña casa.
Pero su hermana contestó inmediatamente:
—No, no. ¡Puede ser mía trampa para atrapamos! Además, ni siquiera tenemos linterna.
—Creo que tienes razón. Es mejor que nos marchemos. Mañana temprano se lo contaré todo al oficial Cal.
Pete salió de su escondite en el seto, pero Pam le oprimió la mano y cuchicheó:
—No puedo moverme. Tengo el tobillo enredado en alguna parte.
Pete se agachó y palpó el pie de la niña, descubriendo que estaba encajado entre dos ramas. Estaba el muchachito apartando las ramas para dejar en libertad el pie de Pam, cuando sobre ellos se produjo un extraño resplandor. Los dos niños levantaron la cabeza, muy perplejos, y pudieron ver que la luz llegaba desde la misma ventanita de la buhardilla.
—¡Pete, Pete, date prisa! —rogó Pam.
Sujetándole el tobillo con las dos manos, el chico tiró con fuerza. Volvió a oírse el rumor de pasos, esta vez sonando cada vez más fuertes, como si alguien se aproximase a los niños.
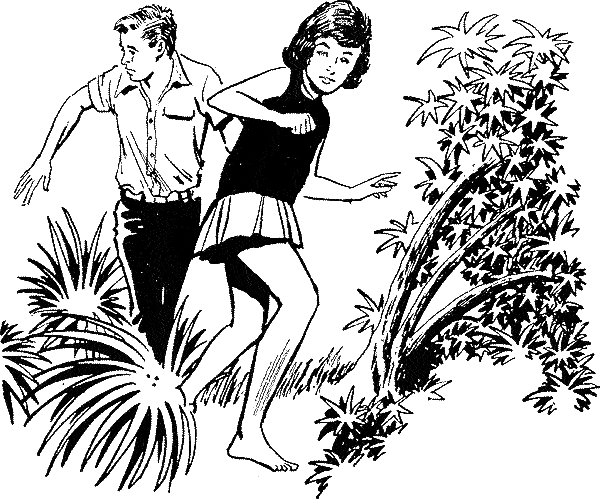
—¡Ya está! —exclamó Pete, libertando el pie de Pam.
—Se me ha caído el zapato —dijo ella.
—¡Vámonos! —replicó Pete, muy nervioso—. Ya lo recogeremos en otro momento.
Los dos hermanos corrieron a la casita del guarda. La señora Neeley les estaba esperando en el mismo sitio en donde la dejaron.
—Creí que los mosquitos me habrían comido antes de que vosotros volvierais —dijo.
—Pues yo creí que a nosotros nos comería alguien y no los mosquitos —contestó Pete, inquieto—. Señora Neeley, ya vemos que tiene usted problemas con su Casa Antigua.
—Pero nosotros procuraremos ayudarle —prometió, llena de amabilidad, Pam.
Los dos niños se despidieron, montaron en sus bicicletas y pedalearon hacia casa.
Cuando Pam entró en la sala, cojeando y sin zapato, todos se apresuraron a preguntar qué había pasado. Pete lo contó todo, añadiendo, al terminar:
—Será un buen trabajo para nuestro Club de Detectives.
—Lo más sensato sería que comentaseis el asunto con el oficial Cal —opinó la madre, cuando ya sus hijos empezaban a marchar para acostarse.
A la mañana siguiente, poco después del desayuno, Pam telefoneó al policía amigo de su familia. El oficial contestó que tenía que pasar en el coche patrulla por el barrio de los Hollister y que entraría un momento en la casa.
Pete estaba recortando la hierba con la máquina corta-césped y sus hermanos ayudaban a su madre a desbrozar los lechos de flores, cuando el oficial Cal detuvo su coche en el camino del jardín. El policía era un joven de agradable aspecto, de mejillas encarnadas y ojos color azul claro. Había ayudado varias veces a los Hollister y ellos le habían ayudado a él a resolver varios misterios.
Cuando el oficial Cal salió del coche, la chiquitina Sue corrió a saludarle. Él la subió en volandas y le adornó con su gorra de policía.
—¿A qué viene todo ese nerviosismo, Pam? —preguntó el joven.
—Es sobre la Casa Antigua de la señora Neeley —contestó la niña—. La señora Neeley cree que está encantada y quiere que nosotros descubramos al fantasma.
El policía dejó a la pequeña en el suelo. Sue corrió a enseñar la gorra a su madre. Mientras tanto, el oficial Cal se pasó una mano por la cabeza, sonriendo sin ganas.
—No iréis a decirme que creéis en esas patrañas de fantasmas, ¿eh?
—Claro que no —respondió Pete—. Pero hay algo misterioso en esa casa.
—Además, oficial Cal, podría ser un fantasma —opinó Holly.
—Es verdad, canastos —intervino el pecoso—. Nunca se sabe lo que puede pasar en una casa así.
Pero el oficial Cal dejó a todos muy extrañados cuando dijo que corrían rumores de que la señora Neeley procuraba hacer creer que su casa estaba encantada, para conseguir publicidad.
—¡No! No creo eso —declaró Pam—. Es una ancianita tan simpática…
El policía, encogiéndose de hombros, contestó:
—Ya sabréis que nosotros hemos hecho un registro en la casa.
—Sin encontrar nada —añadió Pete—. La señora Neeley ya nos lo dijo.
Pam entonces explicó lo que les había sucedido a ella y a Pete la noche anterior. Y al ver que el policía no daba mucho crédito a sus explicaciones, la niña quedó muy desencantada.
El policía, al darse cuenta de la desilusión de Pam, dijo:
—Haremos una cosa, Pam. Enseñadme el lugar del seto en que estuvisteis escondidos y donde se perdió tu zapato.
—¿Y si el zapato no estuviera allí? ¿Qué pensará entonces? —preguntó Pete.
—Entonces creeré que hay un fantasma en la Casa Antigua —respondió el oficial con una sonrisa.
En aquel momento llegó Sue con una flor de las llamadas linarias, prendida en la gorra del policía.
—Es un regalo de mamá —explicó la pequeñita.
Y, desde lejos, la señora Hollister saludó al oficial.
—¿Puedo llevarme a sus hijos a dar un corto paseo? —preguntó él.
Cuando la madre dijo que sí, sonriendo, los cinco hermanos se encajaron como pudieron dentro del coche patrulla. Pete y Pam se colocaron delante y Ricky, Holly y Sue ocuparon el asiento de detrás.
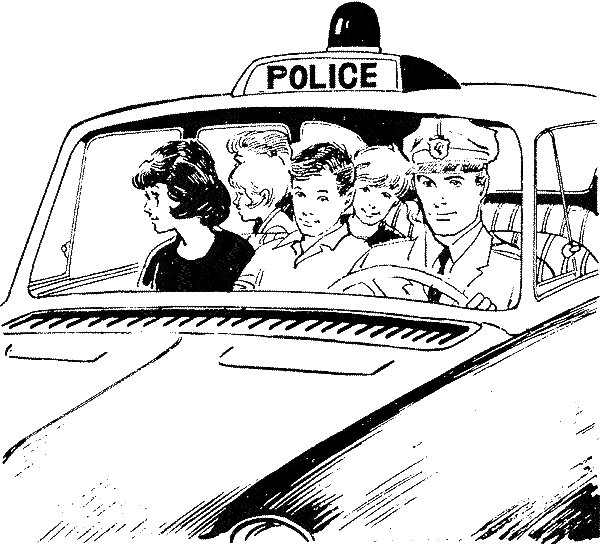
De camino al número 72 de la Calle Serpetina, el oficial Cal se cruzó con Joey y Will, que paseaban en sus bicicletas. Los dos camorritas quedaron muy extrañados viendo a los hermanos Hollister viajando en el coche de la policía.
La señora Neeley, que estaba sentada junto a la ventana, se sorprendió al ver al oficial y los cinco niños detenerse ante su casita.
—¿Todavía no ha tenido hoy ningún visitante? —preguntó Pam, en cuanto la señora salió a saludarles.
—No. Aún es temprano —repuso la viejecita.
—Quisiera echar una ojeada entre los arbustos del seto que hay cerca de la puerta de la fachada, señora Neeley —dijo el oficial Cal.
—Pueden ir —contestó la señora.
Ricky, Holly y Sue se quedaron hablando con la anciana, mientras Pete y Pam iban con el policía hacia la Casa Antigua.
—Ahí está el seto —dijo Pete, señalando el lugar.
Y Pam añadió:
—Nos escondimos allí en medio, cuando oímos los pasos y vimos la luz.
—Éste es el sitio exacto —declaró Pete, deteniéndose.
Con sus fuertes manos, el oficial Cal separó las ramas.
¡El zapato de Pam había desaparecido!
—¡Zambomba! —exclamó Pete, tragando saliva con dificultad.
El oficial se volvió a mirar a los niños. Se había puesto muy serio.
—Algo raro está ocurriendo aquí —afirmó—. Siento mucho haber dudado de lo que me explicasteis.
Mientras volvían a la casita del guarda, el policía explicó a sus jóvenes amigos que estaba muy ocupado con otro caso, pero que ayudaría en todo lo posible a los Hollister en la resolución de aquel misterio.
—¿Puede decirnos cuál es el caso en el que está trabajando? —preguntó Pam.
El oficial contestó que estaba intentando descubrir a unos ladrones de joyas que se dedicaban a robar en Shoreham desde hacía varios meses.
—¡Ojalá descubra pronto a esos ladrones! —deseó Pam.
—También yo confío en que cacéis en seguida a vuestro fantasma —contestó el policía, risueño.
Al llegar a la casita que habitaba la señora Neeley encontraron a ésta riendo de buena gana.
—Esta pequeñita… —murmuraba entre hipidos de risa la anciana, abrazando a Sue.
—Sue ha sido muy traviesa —explicó Holly—. Ha preguntado a la señora Neeley si también ella es una antigüedad.
La viejecita encontraba tan graciosa aquella broma sobre sí misma que todos, incluso el oficial Cal, acabaron sonriendo. A los pocos minutos se despidieron y pronto los niños volvieron a encontrarse en su casa.
—Tenedme al corriente de todo —pidió el oficial Cal, antes de alejarse.
Unos minutos más tarde, Joey y Will, montados en sus bicicletas, entraban en el jardín de los Hollister.
—¡Eh, Pete! —llamó Joey—. Si ingresamos en vuestro Club de Detectives, ¿también podremos ir en el coche de la policía?
—Puede que sí —contestó Pete—. ¿Queréis pasar la prueba?
—¿Para qué es la prueba? —preguntó el chico, arrugando el ceño.
—Para saber lo valiente que eres. Ya sabes que los detectives no pueden asustarse por nada.
Cuando Joey dijo que estaba dispuesto a hacer la prueba, los Hollister le dijeron que volviera a última hora de la tarde.
—Veré cómo hace la prueba Joey, y después la haré yo —decidió Will.
Cuando los dos amigos se hubieron marchado, Pam corrió a telefonear a los otros miembros del Club.
Y en cuanto terminaron de comer, todos, menos la pequeñita Sue, que se fue a dormir la siesta, se sentaron bajo un gran sauce, cerca del embarcadero de los Hollister, en la orilla del Lago de los Pinos.
—¡Tenemos que hacer pasar a Joey una prueba que no pueda olvidar nunca! —opinó Da ve Meade.
Pete, que estaba sentado en el césped con las piernas cruzadas, arrancó unas briznas de hierba y estuvo mordisqueándolas, pensativo.
—¿Qué le haremos hacer? —preguntó.
—Hay que asustarle —exigió Ricky.
—Pero no mucho, no sea que luego tenga pesadillas —reflexionó Pam, siempre bondadosa.
—A mí no me parece que sea fácil asustar a Joey —declaró Ann Hunter.
—Pues yo creo que sí se le puede asustar —replicó su hermano Jeff.
De repente, Pete hizo chasquear los dedos y exclamó:
—Ya sé lo que haremos. Pero nos harán falta unas cuantas cosas. Supongo que tú, Jeff, podrás traer el pato de juguete. Y tú, Dave, ¿traerás la calavera de plástico que usaste en la fiesta de todos los Santos?
—Claro que sí.
—Y yo, ¿qué puedo traer? —preguntó Donna Martin.
—No sé —replicó Pete—. Nos haría falta un poco de «spaghetti» frío.
—Estupendo —declaró Donna, echándose a reír—. A mamá le quedó un poco de la cena de anoche.
—Pam, Ricky, Holly y yo nos ocuparemos de los efectos de luz y sonido —continuó Pete—. Podríamos reunimos todos en nuestro sótano dentro de media hora.
—Vuelvo en seguida —dijo Da ve, poniéndose en pie para correr a su casa, que estaba unas puertas más allá, en la misma calle de los Hollister.
Joey Brill llegó hacia las cuatro de la tarde. Will Wilson, que parecía muy inquieto, esperó fuera, mientras su amigo llamaba a la puerta.
Salió a abrirle la señora Hollister, quien le dijo:
—Los niños te esperan en el cuarto de jugar, Joey. Por aquí.
Llevó al chico a la cocina y abrió la puerta que daba al sótano. Joey empezó a bajar las escaleras. Apenas había llegado al último peldaño cuando la luz se apagó.
—¡Eh! ¿Qué pasa? —preguntó a gritos, buscando a tientas un sitio a donde agarrarse.
Todas las ventanas del sótano habían sido cubiertas con tela negra, de manera que por ellas no penetraba ni un rayito de claridad.
Joey había puesto el pie en el segundo escalón, dispuesto a subir en seguida, cuando sonó una voz hueca que decía:
—Joey, tu prueba de valentía está empezando.
A continuación se produjo un alarido fantasmal, acompañado de un arrastrar de cadenas.
—¿Quién… quién ha dicho eso? —preguntó el chico.
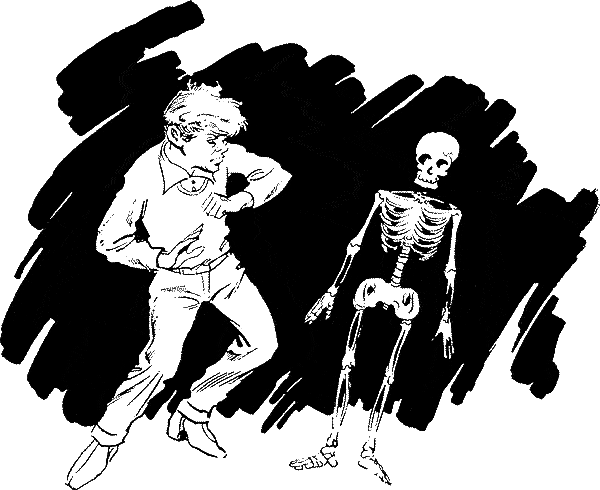
Parpadeó una luz, proyectando un rayo sobre una fantasmagórica calavera blanca. La barbilla de la calavera bajó y subió repetidamente, mientras la voz añadía:
—Ésta es una sencilla prueba para tu valor, Joey Brill. Alarga tu mano derecha.
El muchacho obedeció. Sus manos rozaron el borde de un cuenco y se deslizaron sobre algo frío y pegajoso.
—¡Come! —ordenó la voz, acompañada de risitas disimuladas.
—Pero si son gu… ¡gusanos! —protestó Joey, aterrado—. ¡No puedo comer eso!
—¡Debes comerlo!
Joey aparentó comer un poco y luego preguntó:
—Bueno. ¿Cuál es la próxima prueba?
—La mordedura de serpiente —dijo la voz hueca, mientras la barbilla de la calavera continuaba moviéndose arriba y abajo.
La voz ordenó a Joey que se dirigiese al centro del cuarto del sótano, donde, sobre una mesa, había una caja de cartón. Un chasquido y otro haz resplandeciente iluminó la caja.
—Está llena de peligrosas cobras y serpientes de cascabel —informó la voz—. ¡Mete la mano y agárralas!
—¡Bah! No vais a engañarme —dijo Joey, y procurando permanecer tranquilo, se acercó a la caja. Vio que en la tapa había un agujero.
—¡Mete la mano! —ordenó la voz otra vez.
Armándose de todo su valor, Joey introdujo la mano en el agujero.
—¡Ayyy! ¡La serpiente me ha mordido! —gritó el chico, aterrado, y tras dar media vuelta, echó a correr hacia las escaleras. Estuvo a punto de caer, recobró el equilibrio y voló hacia la salida.